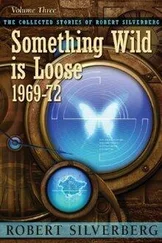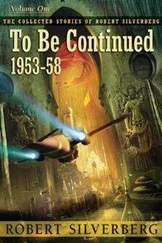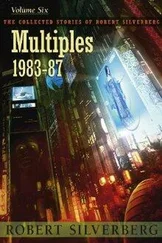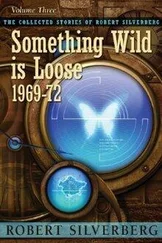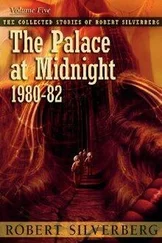—¡Qué grande es! — exclamó Quantrell —. ¡Demasiado grande!
—¿Qué te pasa, Kevin?
—Déjalo en paz —murmuró Rata —. No sé por qué me parece que no te va a acompañar.
Alan observó con asombro que Quantrell daba tres pasos atrás. Su cara mostraba una expresión de pasmo.
Se serenó, meneó la cabeza y dijo:
—¿De veras quieres ir, Donnell?
—¡Claro que sí!
Alan miró a su alrededor. Estaba nervioso por si le había visto algún compañero de la Valhalla. Le extrañaba la indecisión de Quantrell, después de haberse mostrado éste tan audaz momentos antes. Alan avanzó dos pasos hacia el puente, sin quitarle la vista al otro.
Quantrell, tras hacer un esfuerzo que le puso la cara colorada, pudo decir:
—No puedo ir contigo. Es que… es que… Es que tengo miedo, Donnell. Esta ciudad es demasiado grande.
Y el chico se fue por donde había venido.
Alan estuvo un rato mirando cómo se alejaba.
—¡Mira que tener miedo!
—Es demasiado grande la ciudad —dijo Rata —. ¿No tienes tú un poquito de miedo, también?
—¡Yo qué voy a tener miedo! —respondió Alan de un modo que se podía dudar de su sinceridad—. Pasaré. Estoy deseando verme en la ciudad. Yo no huyo como Steve. Yo voy a buscar a mi hermano, voy a ver si encuentro algo de la obra de Cavour. ¡Y volveré con ambas cosas!
—Mucho te propones, Alan.
—¡Pues eso, y más, he de hacer!
Alan anduvo unos pasos más y se detuvo junto al puente. El sol de mediodía hacía que el largo arco del puente pareciese una cinta dorada sobre el cielo. Un rótulo luminoso indicaba el paso para peatones. Corrían los automóviles en todas direcciones, envenenando el aire con los escapes de gas.
El joven empezó a cruzar el puente. Miró atrás por última vez. Kevin había desaparecido de la vista. El Recinto parecía un cementerio.
Siguió andando.
¡La ciudad terrestre le esperaba!
Después de salir del puente se detuvo un instante a contemplar la increíble inmensidad de la ciudad que tenía ante sus ojos. Estaba maravillado.
—¡Qué grande es! —dijo—. Nunca he estado en una ciudad tan grande.
—Has nacido en ella — le recordó Rata.
Alan se echó a reír.
—Pero sólo me dejaron estar en ella un par de semanas, a lo sumo, y de esto hace trescientos años. Ha de haber crecido el doble desde entonces. Y…
—¡Circule! — bramó una voz detrás de él.
Volvióse Alan y vio a un hombre alto, con cara de pocos amigos, que estaba sobre una plataforma que dominaba la calle. Vestía un uniforme gris plata con galones luminescentes en las mangas.
—Está usted interrumpiendo la circulación — dijo el hombre alto.
Hablaba con un acento extraño, muy marcado, y pronunciaba las palabras guturalmente. A Alan le costaba bastante trabajo entenderle. El lenguaje que se hablaba a bordo de la nave no cambiaba nunca; el que se hablaba en la Tierra estaba evolucionando constantemente.
—¡Vuélvase usted al Recinto o siga andando, si no quiere que le imponga una multa!
Alan dio dos pasos al frente para acercarse al hombre.
—¡Oiga, amigo! ¿Se puede saber quién…?
—Es un policía —le musitó al oído Rata —. Cállate, no protestes. Haz lo que te ha dicho.
El muchacho dominó su cólera, saludó al policía con una inclinación de cabeza y siguió andando. Era un forastero y sabía que no podía esperar que le tratasen con la misma afabilidad que sus jefes y compañeros a bordo de la nave.
Estaba en una ciudad, en una ciudad terrestre llena de gente. Esta gente no había estado en las estrellas e ignoraban cómo se vivía en ellas. No creían que tuvieran que ser corteses con los moradores de los otros mundos.
Alan llegó a un cruce. Allí empezaron sus dudas. ¿Por dónde tenía que seguir? Había supuesto que encontraría a Steve tan fácilmente como si ambos estuvieran en la nave. Lo encontraría en la Cubierta A o en la Cubierta B… Pero se estaba dando cuenta Alan de que en las ciudades no existía una organización tan perfecta como en las astronaves.
Una calle ancha y larga se extendía paralela al río. Las casas que en ella se veían estaban ocupadas por almacenes y oficinas. Delante de Alan había una avenida —que parecía ser la mayor; arteria de la ciudad— por la que pasaba mucha gente y muchos vehículos. Cuando para dejar paso a los peatones, se pararon los automóviles —los cuales eran de tamaño pequeño y tenían forma de proyectil—, Alan cruzó la calle que miraba al río para trasladarse a la avenida.
Pensaba el joven que quizás en el Ayuntamiento llevarían un registro de ciudadanos. Si Steve vivía en la ciudad, lo encontraría, y si no…
A cada lado de la calle había edificios inmensos. Para pasar de los edificios de un lado de la calle a los del otro, había —cada tres bloques de casas— puentes aéreos, situados a alturas que daban vértigo. Alan miró hacia arriba y vio puntos negros, que parecían hormigas y eran las personas que pasaban por tales puentes.
Las calles estaban concurridas. Por ellas pasaban, andando muy de prisa y con cara seria, los ciudadanos. Alan estaba acostumbrado a la vida ordenada y pacífica de la astronave y le hacían poca gracia los empujones que le daban los transeúntes.
A Alan le sorprendió ver tantos vendedores ambulantes que andaban detrás de unos vehículos de propulsión propia que rodaban lentamente e iban llenos de hortalizas, frutas y otras cosas. A cada momento pregonaban sus mercancías. Uno de ellos se paró delante de Alan y le dirigió una mirada implorante. Era hombre de pequeña estatura, iba mal trajeado, y en su cara, que llevaba sucia, mostraba una roja cicatriz en la mejilla izquierda.
—¡Muchacho! —dijo, y hablaba farfullando—. Cómprame algo, muchacho.
Alan lo miró con asombro. El vendedor cogió una cosa de color amarillo y, poniéndola casi debajo de las narices del mozo, dijo:
—Recréate el paladar con esto. Está recién cogido y tiene un gusto riquísimo. No te cobraré más que medio crédito{El autor llama crédito a la imaginaria unidad monetaria, siguiendo en esto la norma establecida por Heinlein, Asimov, Brown y otros. (N. del T.) }.
El chico echó mano al bolsillo y sacó una moneda de medio crédito. Le habían dado algunas piezas de esas en la Administración del Recinto. Había oído decir que era costumbre en aquella ciudad que el forastero que ponía los pies en ella tenía que comprar la primera cosa que le ofreciesen. Se dijo que el mejor modo de quitarse de encima aquel hombre era comprarle algo. Y además, tenía apetito. Le entregó la moneda.
—Me lo quedo.
El vendedor le dio aquello. Alan lo examinó Le hacía poca gracia la piel amarilla que tenía.
El hombre soltó una carcajada.
—¿Qué te pasa, muchacho? ¿Es que no has visto un plátano en tu vida o no tienes hambre?
—¡Un plátano!
Alan retrocedió un par de pasos para separarse del vendedor, que casi estaba pegado a él. Se metió una de las puntas del plátano en la boca, e iba a morder en ella, cuando le entraron tales ganas de reír, que no pudo hacerlo.
—¡Mírenlo! —gritó el vendedor—. ¡Miren si es tonto este astronauta! ¡No sabe cómo se come un plátano!
El mozo se sacó el plátano de la boca, sin haberlo mordido, y se quedó mirándolo. No había comprendido lo que le había dicho el vendedor. Estaba turbado. No estaba preparado para que le tratasen de ese modo los extraños. A bordo de la nave nadie se metía con nadie, no se gastaban bromas de mala ley; uno hacía su trabajo, iba a sus cosas, y nada más. Así tenían que obrar los que tenían que convivir hasta la muerte con los mismos hombres y mujeres en una astronave.
Читать дальше