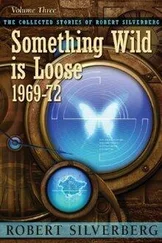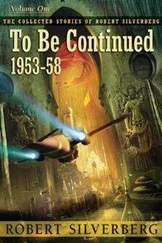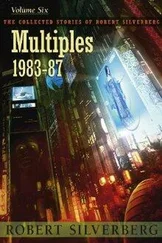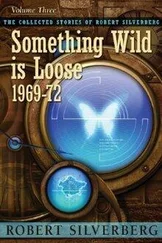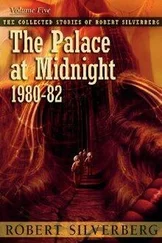Se percibía olor de almizcle, un olor picante, desagradable. Le parecía a Alan haberlo notado en otra parte y trataba de recordar dónde. Sí; le había molestado el olfato la noche antes, en la otra casa de juego. Habíale dicho Hawkes que lo producían los cigarrillos narcóticos. Era irrespirable la atmósfera de ese garito de la categoría C.
Los jugadores miraban los tableros con atención de fanáticos. Se encendían y apagaban las luces; se apagaban unas y encendían otras. Alan lanzó una mirada al hombre que estaba a la mesa de al lado. En la oscuridad, a este hombre le relucía la cabeza calva como si fuese de oro. En la angustia de la indecisión, juntaba las manos. Más allá había un joven de mirada soñadora que asía con sus manos ambos lados del tablero como si le acometiera un rapto de locura, mientras seguía con la vista las espirales que trazaban hacia arriba los números. Una mujer metida en carnes, que ya había cumplido los cuarenta, estaba como deslumbrada por las luces del complicado juego, hundida en la silla como si quisiera descabezar un sueñecito.
Desde donde él estaba, Alan no podía ver a los otros jugadores. Detrás de la banca había más mesas, y quizás estaría allí Steve. Pero estaba prohibido pasar por entre las hileras de mesas para ir a buscar a alguien.
Sonó el timbre para anunciar que había terminado la jugada. Cantó el croupier con voz de trueno:
—El número 322 gana cien créditos.
El ganador se acercó a la banca para que le dieran el dinero. Andaba arrastrando los pies, como si tuviera parálisis. Hawkes había dicho a Alan que frecuentaban aquel local hombres que apenas podían andar. El hombre cobró y regresó a su mesa sin sonreír. Alan se encogió de hombros y miró a otra parte. Pensaba el joven que la Tierra no era un mundo muy hermoso. Y es bella la vida si a uno le dejan bogar con la corriente. Hawkes tenía esa suerte; pero, por cada triunfador como él, había muchos otros que luchaban en vano contra la corriente.
Alan no veía a Steve.
Se iluminó el tablero y el joven se puso a jugar por primera vez.
Hizo una combinación. Pasaban rápidamente por el tablero rayos dorados, que se mezclaban con parpadeos rojos y azules. Llegó el primer número. Alan lo integró en seguida y se dio cuenta de que había hecho mal su combinación. La borró y puso nuevos guarismos basados en el número que él tenía. Vio con desagrado que operaba con más lentitud que los otros jugadores.
Pero no se desanimó por eso. Le sudaba la cara y el cuello. No manipulaba los controles con la destreza de Hawkes. Ese juego resultaba difícil para un principiante; con el tiempo lo dominaría, pero en aquel momento…
—Setenta y siete sube doce sobre trece — gritó el croupier.
Alan movió las palancas. Vio la atracción que ejercía ese juego en los terrícolas. Era juego que requería concentración, atención profunda, no pensar en nada más. Era imposible pensar y competir al mismo tiempo. Era un juego que brindaba ocasión de huir de las desagradables realidades de la vida que se llevaba en la Tierra.
—Seiscientos doce sigma cinco.
Alan rectificó de nuevo. Estaba muy nervioso. Presentía que iba a alcanzar la victoria. No se acordaba de lo que había venido a hacer, no se acordaba de Steve. Sólo acaparaba su atención el tablero, solamente el juego.
Cinco números más… De súbito sonó el timbre para anunciar que alguien había ganado la jugada. A Alan le hizo esto el efecto de un hachazo en la cabeza. Había perdido, no podía pensar en otra cosa sino en que había perdido.
El ganador era el joven de la mirada soñadora, que tenía la mesa 166. Recibió el dinero sin pronunciar palabra y volvió a su asiento.
Alan, al sacar otra moneda de cinco créditos para la siguiente jugada, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Era presa de la excitación nerviosa que causaba el juego. Se olvidaba de Steve, no se acordaba de que Hawkes lo estaba esperando en la calle.
Miró hacia el fondo de la sala, hasta donde le alcanzaba la vista. No estaba Steve allí. Su hermano debía de estar al otro lado del croupier. Alan tomó la determinación de hacer todo lo posible por ganar. Así podría ir a la tribuna y recorrer con la vista la otra mitad de la sala.
Pero hacían las jugadas con mucha rapidez. Él se equivocó al hacer el cómputo en el número onceno y vió con desaliento que cada vez acertaba menos los números que iba cantando el croupier. Furioso, hacía rectificaciones; pero le era imposible acertar. Ganó el de la mesa 217, que estaba al otro lado de la suya. Era un individuo de talla gigantesca que tenía un mentón que parecía un farol. Reía muy satisfecho mientras le pagaban.
En las tres jugadas siguientes, Alan adquirió más destreza, pero no ganó. Veía sus defectos, pero nada podía hacer para corregirlos. No tenía el don de Hawkes de concebir dos o tres combinaciones para las jugadas venideras. Alan sólo sabía operar con lo concreto, no sabía fabricar las rápidas series de aciertos que conducían al triunfo. Ya hacía casi una hora que se hallaba en la sala sin haber logrado provecho alguno.
Empezó y acabó la siguiente jugada.
—La mesa ciento once gana ciento cincuenta créditos — dijo el croupier.
—¿Quién será el ganador esta vez? — se preguntó Alan.
El afortunado llegó al centro de la sala, donde estaba la tribuna. Alan lo miró. Era un hombre alto, de unos treinta años de edad, cargado de espaldas, que tenía la mirada vidriosa.
Se dijo Alan que conocía esa cara.
¡Steve!
Se le calmaron los nervios a Alan. Ya había encontrado lo que buscaba. Se levantó de su asiento, dio la vuelta a la tribuna del croupier y siguió andando por el pasillo hasta la mesa 111. Steve ya se había vuelto a sentar. Alan se puso detrás de él en el momento que sonaba el timbre para anunciar que iba a comenzar la jugada siguiente.
Steve miraba al tablero y hacía cálculos. Alan le tocó en el hombro.
—¡Steve!
Éste, sin mirar a quien le llamaba, dijo:
—¡Váyase! ¿No ve que estoy ocupado?
—Steve, yo…
Un robot se apoderó del brazo de Alan.
—Está prohibido distraer a los jugadores mientras están jugando. Le tendremos que expulsar del salón.
Alan, colérico, se desasió y se inclinó sobre su hermano, sacudiéndole por los hombros con todas sus fuerzas, para que Steve apartara su pensamiento del tablero.
—¡Steve, mírame! Soy yo, tu hermano.
Steve le dio un golpe en la mano a Alan, como si quisiera aplastar una mosca.
Alan vio que se acercaban a él otros robots desde varios puntos del salón. Todos estos robots le gritaron que se fuera a la calle.
El joven, sin hacer caso, volvió a zarandear a Steve. Éste soltó un taco, y no dijo más.
—¿No me conoces, Steve? Soy tu hermano Alan, tu hermano gemelo.
Steve había cambiado mucho. Ya no tenía el cabello tan espeso y rizado como antes. Estaba más moreno. Las arrugas surcaban su frente. Tenía los ojos hundidos. Estaba más grueso. Parecía cansado.
Con voz ronca, murmuró Steve:
—¡Alan!
—Sí.
Alan sintió que le sujetaban con fuerza los brazos de un robot. Forcejeó por desasirse y vio que su hermano quería decir algo y no podía. Steve estaba pálido como un muerto.
—¡Soltadle! —dijo al fin—. No me molestaba.
—Hay que expulsarlo. El Reglamento…
Aparecieron más arrugas en el rostro de Steve.
—Si no lo soltáis, me marcho yo también.
Los robots soltaron a Alan.
Los dos hermanos salieron a la calle.
En la calle estaba Hawkes todavía.
—Veo que lo has encontrado. Has tardado en salir.
—Este es mi hermano Steve, señor Hawkes —dijo Alan con la voz alterada por la emoción—. Steve, este señor es un buen amigo mío.
Читать дальше