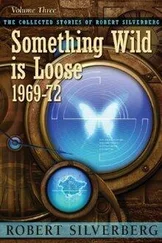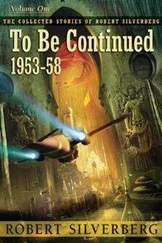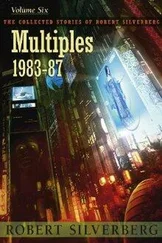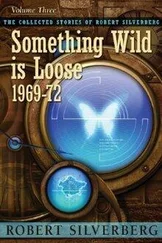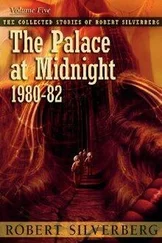Hawkes operaba con serenidad y eficacia. Perdió las cuatro primeras jugadas. Alan se compadecía de la mala suerte del tahúr; pero éste dijo:
—No malgastes tu compasión. Hago pruebas todavía. En cuanto vea con la imaginación el rumbo que siguen los números esta noche, empezaré a ganar.
Le pareció esto jactancia al astronauta, pero Hawkes ganó la quinta jugada en sólo seis minutos. Las cuatro anteriores habían durado de nueve a doce minutos antes de salir un ganador. El croupier, un hombre bajito y de cara cetrina, entregó un rimero de monedas y algunos billetes de banco a Hawkes cuando éste fue a la banca a recoger sus ganancias. Oyóse un rumor sordo en la sala. Hawkes era muy conocido de los asiduos.
Hawkes cobró cien créditos. En menos de una hora había realizado un beneficio líquido de setenta y cinco créditos. Le brillaban los ojos a Hawkes, y se veía que estaba en su elemento y disfrutaba.
La sexta jugada la ganó un hombre con gafas, de cara redonda, que estaba tres mesas más allá, a la izquierda de la de Hawkes. Luego, Hawkes venció en la séptima y octava jugada: cien créditos cada una; también ganó la novena.
Alan pensaba que Hawkes había ganado cuatro de las nueve jugadas. En la sala había por lo menos cien personas. Suponiendo que no tuviera siempre la misma buena suerte, eso significaba que muchas personas ganaban muy pocas veces, y algunas, nunca.
Hawkes siguió ganando y perdiendo jugadas. Hubo un momento en que sus ganancias ascendieron a mil cuatrocientos créditos.
Alan ardía en deseos de jugar él, pero en una casa de la categoría A no dejaban jugar a los principiantes.
Después de esto, Hawkes perdió cinco jugadas. Cometió un error en un cálculo aritmético, y Alan se lo dijo. Hawkes impuso silencio al mozo, y éste enrojeció.
Por el momento parecía que lo abandonaba la fortuna y que había perdido su destreza. Hawkes se levantó de la mesa y meneó la cabeza con tristeza.
—No juego más. Vámonos.
Se guardó en el bolsillo las ganancias, que eran de mil doscientos créditos.
Cuando salieron de la casa de juego eran más de las doce de la noche. Había llovido y estaban mojadas las calles. Las personas que andaban por ellas se dirigían a sus casas. Antes de llegar a la boca del metro, Alan rompió el silencio y dijo:
—Ha ganado usted bastante.
—No me puedo quejar.
—Sin las pérdidas de última hora, se hubiera usted llevado doscientos créditos más.
Hawkes sonrió.
—Si tú hubieses nacido dos siglos antes serías mucho más listo de lo que eres ahora.
—¿Qué quiere usted decir? — preguntó Alan algo amoscado.
—Que a última hora he perdido porque he querido perder. El jugador inteligente tiene que conocer el momento oportuno en que le conviene perder.
El tahúr se acercó a la taquilla para sacar los billetes.
—No acabo de entender eso, señor Hawkes.
—Los listos viven a expensas de los tontos, y los que a mí me dan de comer no volverían a la casa de juego si yo no hiciera eso. Yo conozco este juego como nadie. Puedo decir que soy el mejor jugador que hay en esta ciudad. Mis manos sienten los números, y, si yo quisiera, ganaría cuatro de cada cinco jugadas, aun en un local de la categoría A.
Alan frunció el ceño.
—¿Por qué no lo hace usted? Podría ser rico.
—Soy rico —replicó Hawkes en un tono que desconcertó a Alan—. Si pretendiera hacerme más rico en poco tiempo, podría enfadarse algún cliente y meterme cuatro balas en la barriga. Contéstame a esto, niño: ¿volverías tú a un casino en que un solo jugador se llevase el ochenta por ciento de las ganancias? Te consentirían eso un mes quizá, pero, después, o tendrías que retirarte o atenerte a las consecuencias. Mi táctica es mejor. Les dejo ganar la mitad de las veces. Yo no necesito todo el dinero que fabrica la Casa de la Moneda; con una pequeña parte de él, me conformo. Con ese régimen económico, que es esencial en este juego, gano yo más dejando ganar de vez en cuando a los otros.
—Sí; lo comprendo —dijo Alan—. Y así no tiene usted envidiosos. Les deja usted la esperanza de ganar otro día.
Salió el coche de la estación. Mientras éste corría a gran velocidad por el oscuro túnel, iba pensando Alan en lo que había visto aquella noche. Se decía que el género de vida que se llevaba en la Tierra le enseñaba a uno muchas cosas, y que muchas de estas cosas él las tenía que aprender aún.
Hawkes tenía un don: el de saber ganar. Pero no abusaba de este don, sino que lo ocultaba un poco para que la gente no le tuviera envidia. En la Tierra reinaba la envidia; en ella la gente llevaba una vida muy fea, que en nada se parecía a la serenidad y al generoso espíritu de amistad que dominaba la vida a bordo de una astronave.
Alan se sentía muy cansado, pero su cansancio no era más que fatiga física. En la Tierra, la vida, por su brutalidad y su suciedad, era tremendamente emocionante comparada con la existencia que se vivía a bordo. Alan experimentaba algo así como una desilusión cuando pensaba que tenía que volver a la Valhalla. Él quería conocer algunos de los aspectos fascinadores que presentaba la Tierra.
Salieron del tubo en la estación de Hasorouck.
La calle, con sus altos edificios, parecía una garganta, un encajonamiento entre montañas. El aspecto de algunas de aquellas casas, a la luz de las farolas, proclamaba que estaban habitadas por gente pobre.
—Es un barrio residencial —dijo Hawkes—. Yo vivo en él, en esa casa.
La señaló el tahúr con el dedo, y era el peor de los edificios de la calle.
—Vive gente pobre allí —añadió Hawkes—. Se paga poco alquiler. Fea y vieja es la casa, pero yo vivo en mi pisito tan a gusto como si estuviera en un palacio.
A Alan le extrañaba que un jugador pudiera vivir en un lugar como aquél.
—No me explico cómo puede vivir en un sitio así una persona que gana el dinero a espuertas.
El joven se arrepintió de lo que había dicho al ver la cara que al oírlo puso el otro.
—Las leyes de este planeta —respondió Hawkes— obligan a vivir a los que no tienen tarjeta profesional en los barrios que las autoridades les asignan.
Entraron en el ascensor. Hawkes apretó el botón que estaba junto al número 106.
—Vine a vivir aquí con el propósito de mudarme cuando tuviera dinero para ello. Pero ahora que puedo hacerlo, no quiero irme. Soy un poco perezoso.
Se paró el ascensor en el piso 106. Echaron a andar por un pasillo estrecho, que estaba casi a oscuras. Hawkes se detuvo delante de una puerta. El tahúr puso su dedo pulgar sobre la placa que había en la puerta y esperó hasta que ésta se abrió, luego de haber quedado impresas sus huellas dactilares en la sensible placa electrónica.
La vivienda tenía tres habitaciones. Los muebles que contenían eran nuevos y casi lujosos; no eran muebles de persona pobre. No faltaban allí los aparatos de radio y televisión. Hasta había un bonito robot-bar. Y libros.
Hawkes indicó una silla a Alan. El joven se sentó en ella. Alan no tenía ganas de irse a dormir; prefería estar hablando hasta la madrugada.
El tahúr hizo funcionar el bar. Alan miró lo que había en el vaso que le dio Hawkes; era un líquido de color amarillo brillante. Se lo bebió. Tenía buen sabor.
—¿Qué es esto? — preguntó el muchacho.
—Vino de Antares XIII. Lo compré el año pasado y me costó cien créditos cada botella. Me quedan seis en casa todavía Hasta dentro de catorce años no vendrá otra nave de Antares XIII.
El vino le hizo entrar ganas de hablar a Alan.
Estuvo conversando con su nuevo amigo hasta las tres de la madrugada. Escuchaba lo que decía Hawkes con el mismo deleite con que se bebía el vino de Antares XIII. El tahúr era un hombre complejo, polifacético. Debía de haber estado en los más diversos lugares de la Tierra y hecho todo lo que en ese planeta se podía hacer. Y no había jactancia en el tono con que hablaba de sus proezas. No hacía más que contar sus aventuras como si ello fuera la cosa más natural del mundo.
Читать дальше