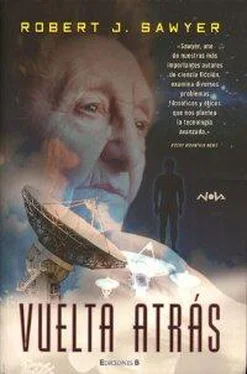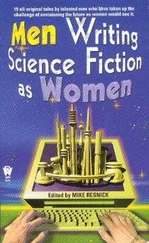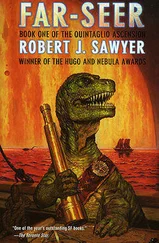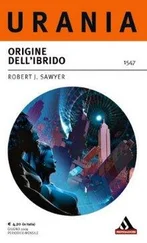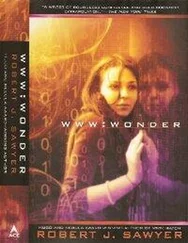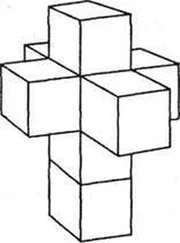Pero el principal trabajo de Gunter era asegurarse de que Sarah estuviera sana y salva. Y por eso Don le preguntó:
—¿Sabes hacer la RCP?
—Sí.
—Y ¿la maniobra de Heimlich? —preguntó Sarah.
—También. He recibido formación completa de primeros auxilios. Incluso puedo realizar una traqueotomía de emergencia, si es necesario, y mis palmas tienen insertados desfribiladores.
—¿Ves? —dijo Don—. Es como Gunter. El verdadero Gunter podía disparar rayos con las garras.
Sarah miró a Don con una sonrisa afectuosa.
—¿El verdadero Gunter?
Don se echó a reír.
—Ya sabes a lo que me refiero. —Miró la máquina azul—. ¿Qué debemos hacer contigo cuando nos acostemos? ¿Desconectarte?
—Sí, si lo desean —dijo Gunter, y sonrió tranquilizador—. Pero les sugiero que me dejen conectado para que pueda responder instantáneamente a cualquier emergencia. También pueden ordenarme que realice tareas mientras duermen: soy capaz de sacar el polvo y hacer otras cosas y tener preparado un desayuno caliente para cuando se despierten.
Don contempló el salón y sus ojos se posaron en la chimenea.
—¿Sabes encender un fuego?
El robot ladeó un poco la cabeza y, si podía decirse de las lentes de cristal de sus ojos que tenían la mirada perdida, las de Gunter la tuvieron un segundo.
—Ahora puedo —dijo.
—Magnífico. Tendremos que conseguir madera para el invierno.
—¿Te aburres si no tienes nada que hacer? —le preguntó Sarah.
—No —respondió el robot, y sonrió de nuevo con aquella sonrisa tranquilizadora—. Me conformo sólo con relajarme.
—Una costumbre admirable —dijo Sarah, mirando a Don—. Me pregunto cómo hemos podido sobrevivir sin uno de éstos.
A cada día que pasaba, Don se sentía más y más confuso. Le había pillado el tranquillo a la vida. ¡Maldición! Había comprendido sus ritmos, sus usos, y los había experimentado todos, por orden de aparición, y sobrevivido a cada uno de ellos.
Sabía que la juventud era para la formación, para la primera fase del desarrollo profesional, para explorar las relaciones sexuales.
La edad adulta había implicado el compromiso del matrimonio, criar hijos y consolidar el bienestar material conseguido.
Después vino la madurez, una época de reevaluación. Entonces había conseguido evitar la aventura amorosa y el coche deportivo; su crisis, precipitada por un leve ataque al corazón, le había animado a perder peso, y escuchar a muchas mujeres (y algunos hombres) decirle el buen aspecto que tenía, que estaba mejor a los cuarenta y cinco que a los treinta, le había ayudado a capear aquellos años sin necesidad de hacer nada más para demostrarse que todavía era atractivo.
Y, finalmente (o así debería haber sido) habían llegado los llamados años dorados: la jubilación, ser abuelo, tomarse las cosas con calma, una época de aceptación y reflexión, de compañía y paz, de ir poniendo fin a las cosas a medida que se acercaba el final.
Las etapas de la vida; las conocía y las comprendía: en conjunto un argumento, con sus predecibles y tópicos planteamiento, nudo y desenlace.
Pero de repente había más; no sólo un epílogo, sino un volumen entero, y totalmente falto de planificación, además. Vuelta atrás: segunda parte de la historia de Donald Halifax. Y aunque Don comprendía que él era el autor, no tenía ni idea de lo que sucedería ni de adónde iba a llevarle. No había ningún esquema argumental que pudiera seguir y no tenía ninguna pista sobre cómo iba a terminar. No podía empezar a visualizar lo que estaría haciendo al cabo de varias décadas; ni siquiera estaba seguro de lo que debía hacer en el presente.
Pero había una cosa que sabía que tenía que hacer pronto, aunque la temía.
—Tengo que decirte algo —le confesó Don a Lenore la siguiente vez que se vieron.
Lenore yacía desnuda en la cama, junto a él, en el apartamento del sótano de la avenida Euclid. Alzó la cabeza apoyándose en un brazo y lo miró.
—¿Qué?
Don vaciló. Aquello era más difícil de lo que había pensado y había pensado que sería muy difícil. ¿Cómo se había metido en una situación en la que decirle a su… lo que quiera que fuese Lenore… en la que decirle a Lenore que estaba casado sería lo fácil?
Dejó escapar el aire de sus pulmones a través de los labios cerrados, hinchando las mejillas al hacerlo.
—Yo… hum, soy mayor de lo que probablemente crees que soy —dijo por fin.
Ella entornó un poco los ojos.
—¿No tienes la misma edad que yo?
Él negó con la cabeza.
—Bueno, no puedes tener más de treinta años.
—Soy mayor que eso.
—¿Treinta y uno? ¿Treinta y dos? Don, no me importan seis o siete años. Tengo un tío diez años mayor que mi tía.
«Puedo zamparme diez años con los ojos cerrados», pensó él.
—Sigue sumando.
—¿Treinta y tres? —El tono de voz de Lenore empezaba a delatar su nerviosismo—. ¿Treinta y cuatro? ¿Treinta…?
—Lenore —dijo él, cerrando los ojos un instante—. Tengo ochenta y siete años.
Ella resopló.
—Jesús, Don, no…
— Tengo ochenta y siete años —repitió Don, y las palabras prácticamente explotaron en su boca—. Nací en 1960. Debes haber oído hablar del proceso de rejuvenecimiento que existe ahora. Me sometí a una vuelta atrás a principios de año. Y éste es el resultado. —Se señaló la cara con un movimiento del índice en sentido contrario a las agujas del reloj.
Ella se apartó de él, como un cangrejo de la arena caliente, aumentando la distancia entre ellos.
—Dios… mío —dijo. Lo estaba mirando, estudiándolo, buscando claramente algún signo, de la clase que fuera, para asegurarse de que decía la verdad—. Pero ese tratamiento cuesta una fortuna.
Él asintió.
—Yo, bueno, tuve un benefactor.
—No te creo —dijo Lenore, pero daba la impresión de que mentía—. Yo… en serio, no puedo…
—Es cierto. Podría demostrártelo de cien maneras. ¿Quieres ver alguna foto de carné, para ver cómo era antes?
—¡No!
Una expresión de… de disgusto, tal vez, pasó velozmente por su rostro. Pues claro que no quería ver al viejo que acababa de tener en su interior.
—Tendría que habértelo dicho antes, pero…
—¡Naturalmente que tendrías que habérmelo dicho! ¡Mierda, Don!
Pero entonces, tal vez porque había murmurado su nombre, el pensamiento se le ocurrió, un destello de esperanza apareció en sus ojos, como si se hubiera dado cuenta de que todo aquello podía ser algún tipo de complicada broma.
—Pero, espera, ¡eres el nieto de Sarah Halifax! Me lo dijiste.
—No, no te lo dije. Tú lo supusiste.
Lenore se apartó aún más y consiguió cubrirse los pechos con la sábana, el primer atisbo de modestia que veía en ella.
—¿Quién demonios eres? —dijo—. ¿Tienes alguna relación con Sarah Halifax siquiera?
—Ssssí —dijo él, convirtiendo la palabra en un suave siseo—. Pero… —Tragó saliva con dificultad, tratando de hacer acopio de valor—. Pero no soy su nieto.
Descubrió que era incapaz de mirarla a los ojos, así que bajó la mirada y contempló la colcha arrugada entre ambos.
—Soy su marido.
—Joder —dijo Lenore—. Mierda.
—Lo siento muchísimo. De verdad.
—¿Su marido? —repitió ella, como si no lo hubiera oído bien la primera vez.
Él asintió.
—Creo que deberías marcharte.
Las palabras se clavaron en su corazón como balas.
—Por favor. Puedo…
—¿Qué? —exigió ella—. ¿Puedes explicarlo} No hay ninguna puñetera explicación para esto.
Читать дальше