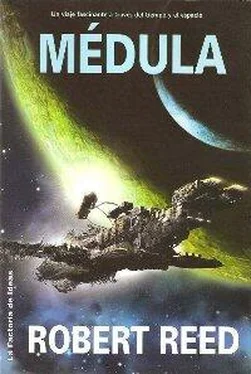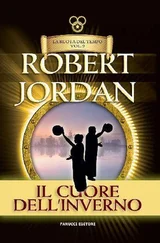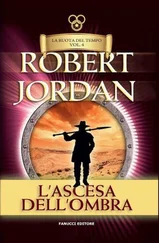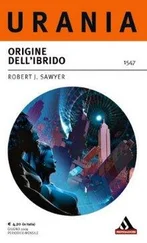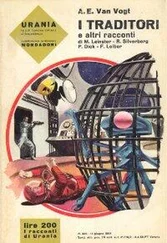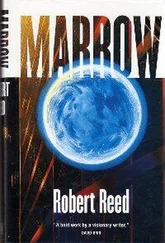—¿Y por qué? —inquirió el muchacho.
—¡Porque el bicho va a morir enseguida, mientras que nuestra líder no hace más que girar en el espetón y sentir las llamas!
El malhumor de Miocene era famoso. De hecho, era una de las cosas que más cariño inspiraba entre la mayor parte de los nietos. Al mirar a aquella mujer alta lo cierto es que veían la melancolía de sus ojos oscuros y sin edad, y era fácil creer lo desesperada que estaba por abandonar Médula y volver a aquel lugar tan maravilloso y peculiar llamado «la nave».
En Médula, una líder animada y optimista jamás podría inspirar a nadie. Nadie más podría merecer el apoyo y el trabajo incesante que los unionistas daban gratis y casi sin cuestión.
Al menos, en ese pequeño grupo eso era lo que opinaba todo el mundo.
A medida que continuaba la marcha, las risas iban creciendo y haciéndose más nerviosas. Después de todo, eran niños de ciudad. Conocían la selva bastante bien, pero ese distrito había permanecido tranquilo, tectónicamente hablando, la mayor parte de su vida. El chasquido del fuego y los torbellinos de ceniza negra eran nuevos para ellos. En secreto, cada una de las muchachas y muchachos comprendía que jamás habían imaginado un calor tan persistente y abrasador. A veces se quemaban una mano adrede y se consolaban como podían con la rápida curación de sus heridas. Por pasar demasiado cerca de una pequeña fumarola, la mitad se chamuscó el interior de la boca y se les cocieron los pulmones; entre toses tuvieron que apiñarse bajo un inmenso laurel y hacerle un tajo a la corteza para dejar que la savia fresca se escurriera y calmara sus dolores.
En secreto, todos ellos pensaron que morirían aquel día. Pero ninguno fue capaz de encontrar ese simple valor que les permitiría admitir lo que estaba pensando, y todos intentaron convencer a los demás para que se dieran prisa, mientras entrecerraban los ojos para mirar las nubes negras. Y mentían cuando exclamaban:
—Ya veo las montañas.
Cuando decían:
—Ya no queda mucho, creo.
Espero.
Utilizaron una baliza que les permitió buscar y encontrar los trajes contra el fuego y los tanques de aire. Sin esa sencilla precaución habrían pasado tropezando al lado del escondrijo sin verlo, pues los incendios ya habían transformado el paisaje.
Todo el mundo se vistió, ni uno de los trajes quedaba como debía. ¿Pero a quién le importaba que hubiera rotos en las costuras y que el brutal calor se colara en el interior con demasiada rapidez? Eran valientes y estaban completamente unidos en la empresa, y como si Médula estuviera intentando entretenerlos, allí cerca se abrió un respiradero repentino por el que un profundo penacho de metal fundido al rojo vivo elevó un dedo hacia el cielo abierto, bajo presión, lo bastante caliente para hacer parpadear el ojo desprotegido, un dedo que corrió como un río por el suelo del valle condenado.
—Más cerca —se gritaban los niños—. Acercaos.
No se molestaron con cuerdas de seguridad o salvavidas. Lo que importaba era acercarse a la costa, contemplar el hierro en llamas que corría ladera abajo, sentir su enorme e irresistible peso a través de los dedos sudorosos de los pies.
Como un monstruo vivo, así era.
Y como todos los buenos monstruos, poseía una belleza sorprendente y enigmática.
Con una elegancia inmensa el río fundía el suelo que tenía debajo. Antiguos troncos de árboles se evaporaban en su presencia. Trozos de hierro frío lanzados al río que se hundían allí donde había profundidad. Los bultos más grandes y los pedruscos de hierro se resistían a la corriente durante un instante o dos, pero luego se veían empujados arroyo abajo con un chirrido lastimero.
Un muchacho se acercó por detrás a una chica embelesada (por quien estaba un poco colado) y con ambas manos le dio un pequeño y duro empujón.
Luego la agarró con fuerza.
La chica aulló y lo golpeó con los dos codos, luego intentó volverse. Pero embutida en aquel pesado traje que no se adaptaba a ella era torpe, le resbaló una bota y su cuerpo se desprendió del cariñoso apretón, tropezó de espaldas hacia el metal fundido hasta que se agarró al cinturón del muchacho y tiró de él con fuerza hacia ella.
Por un instante quedaron colgando en el aire incandescente.
Luego cayeron lenta y torpemente sobre el suelo más frío y se rieron el uno en los brazos del otro. El peligro del momento, sencillo y puro, los iba enamorando.
Mientras los demás niños jugaban al lado del río, ellos se escabulleron.
En una ladera quemada, con nada puesto salvo las botas de suela gruesa, hicieron el amor. Él se puso detrás de ella y la sujetó contra él por las caderas, y luego por los pechos duros y pequeños. No se atrevieron a sentarse, el suelo estaba demasiado caliente. Hubo momentos en los que se elevaron los gases y los encontraron, y ellos sorbieron el aire embotellado o contuvieron el aliento mientras sentían un rápido mareo que se convertía en un zumbido eléctrico cuando sus fisiologías se enfrentaban a la falta de oxígeno.
Con el tiempo, el juego perdió todo su embriagador encanto.
La necesidad los había abandonado. Empezaron a inquietarlos pequeños remordimientos. Para ocultar sus sentimientos hablaron sobre las cosas más grandiosas que podían imaginar. La chica se subió los pantalones de aislamiento mientras preguntaba:
—¿Dónde vas a vivir después?
Cuando ¡leguemos a la nave, quería decir.
—Al lado de ese gran mar —respondió el chico—. Donde vivían los primeros capitanes.
Era una respuesta muy común. Todo el mundo sabía lo de las grandes masas de agua, la ilusión de un cielo azul interminable suspendido por encima de su cabeza. Los capitanes más artísticos habían pintado algunos cuadros y, sin excepción, los nietos se asombraban ante la idea de que pudiera haber tanta agua y de que estuviera tan limpia y de que en su interior vivieran grandes criaturas como esas míticas ballenas, sepias y atunes.
La chica pasó una mano por el moño gordiano de su amante.
—Yo voy a vivir fuera de la nave —confesó.
—¿En otro mundo?
Ella negó con la cabeza.
—No. Me refiero al casco de la nave.
—¿Pero por qué?
No hablaba del todo en serio. Solo eran palabras, y diversión. Sin embargo sintió una sorprendente convicción en su propia voz cuando dijo:
—Hay gente que vive allí fuera. Rémoras, creo que se llaman.
—Nunca he oído hablar de ellos —admitió el chico.
Ella le explicó la cultura. Le contó que los rémoras vivían dentro de sofisticados trajes, que no comían ni bebían nada salvo lo que sus trajes y cuerpos producían. Mundos en sí mismos, eso eran. Y siempre que estaban en el casco de la nave, la mitad del universo quedaba por encima de su cabeza. Lo bastante cerca para alcanzarlo, bello hasta dejarte sin palabras.
Era una chica extraña, concluyó el muchacho. En cierto sentido, por detalles pequeños pero importantes, de repente ya no le gustó tanto. Se oyó decir «entiendo» sin comprender nada en realidad.
—Iré a visitarte allí. Alguna vez. ¿De acuerdo? —prometió entonces con una sinceridad forzada.
La chica sabía que le estaba mintiendo, y por alguna razón aquello resultó un alivio. Se quedaron mirando al horizonte en direcciones diferentes, luchando con el problema compartido de cómo alejarse de aquel incómodo lugar. Después de unos momentos, el chico carraspeó un poco.
—Veo algo.
—¿Qué?
—En el río de hierro. Ahí.
—¿Es uno de nosotros? —preguntó la chica horrorizada.
—No —comentó él—. Por lo menos no me parece.
La muchacha comenzó a vestirse otra vez, y se olvidó de dos costuras mientras luchaba por prepararse para el intento de rescate. ¿Cuándo se había comportado de una forma más tonta, acudir allí así, sin preparar, y haciendo precisamente aquello con un muchacho de lo más normal como ese?
Читать дальше