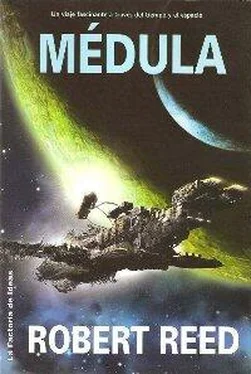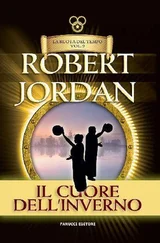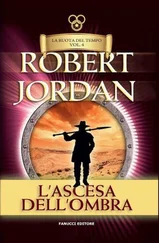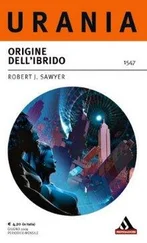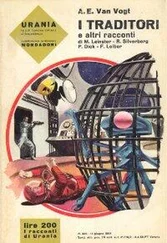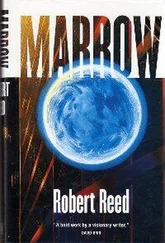Hubo una gran ovación desaliñada, ruidosa y honesta.
—Cinco siglos —repitió, su voz más alta que la de la multitud. Entonces Miocene preguntó a la nación—: ¿Dónde estamos ahora? Se murmuraron unos cuantos chistes. —¡Donde siempre estamos! —exclamó alguien.
Un fino reguero de risas se fue calmando hasta caer en un silencio respetuoso e impaciente.
—Estamos trepando —declaró la maestra adjunta—. No hacemos más que trepar, de forma incesante. En este momento, nos están elevando hacia el cielo al grácil y glorioso ritmo de un cuarto de metro al año. Estamos construyendo nuevas máquinas y nuevos ciudadanos, y a pesar de las privaciones que nos lanza este mundo a diario, estamos prosperando. Pero lo más importante, mil veces más importante, es que recordéis hacia qué estamos trepando. Este mundo nuestro no es más que un lugar pequeño. Es como una larva de alamartillo acurrucada dentro de su capullo, más grande e infinitamente más impresionante.
«Estamos en el centro de una nave estelar. Un gran navío, complejo e inmenso. Esta nave espacial atraviesa a toda velocidad un universo que jamás habéis visto. Del que casi no sabéis nada. Un universo de tal alcance y belleza que, cuando lo veáis, os prometo que no seréis capaces de contener las lágrimas.
Hizo una brevísima pausa.
—Lo prometo: todos vosotros veréis este gran universo.
»Para los dispuestos y leales, vuestra recompensa será inmensa y gloriosa, y no sufriréis más miedos ni carencias durante el resto de vuestras interminables vidas.
Se elevó una pequeña ovación que se derrumbó sola.
—Sé lo duro que puede ser —les dijo la maestra adjunta— creer en lugares y maravillas que ninguno de vosotros ha presenciado en persona. Es necesario un modo concreto de pensar. Una mente distinguida y soñadora. Hace falta valor y confianza, y yo estoy muy contenta con todos y cada uno de vosotros. Por vuestro trabajo. Por vuestra paciencia. Y por vuestro amor sin límites.
Floreció una ovación mayor y autocomplaciente y se dieron palmadas en las manos del vecino y en los vientres planos y húmedos, antes de que la multitud volviera a quedar poco a poco en silencio.
—Los viejos capitanes os damos las gracias. ¡Gracias!
Era una señal acordada de antemano. Los capitanes supervivientes estaban sentados detrás de Miocene según su rango. Como una sola persona se pusieron en pie, sus uniformes plateados reflejaron la luz y después de una inclinación colectiva volvieron a sentarse y se quedaron mirando con gesto resuelto la nuca de su líder.
—Vuestras vidas aquí no han hecho más que enriquecerse con el tiempo — observó la maestra adjunta—. Los viejos capitanes trajimos el conocimiento con nosotros, una pequeña muestra de lo que es posible. Podéis ver el impacto de ese conocimiento todos los días, por todas partes. Ahora podemos predecir las erupciones meses antes de que ocurran, y cultivamos las selvas de la zona con eficiencia. ¿Y quién nos iguala a la hora de construir máquinas nuevas y fantásticas? Pero esos no son los mayores dones que os hacemos a vosotros, nuestros hijos. Ni a nuestros nietos. A todos nuestros hermosos y cariñosos descendientes.
«Nuestros mayores regalos son la caridad y el honor.
»La caridad —repitió— y el honor.
La voz de Miocene se perdió a lo lejos, rebotó en las Altas Columnas y volvió de nuevo. Más baja ahora, y más amable. Esbozó una sonrisa pomposa.
—La caridad es lo siguiente —dijo—: por la autoridad que se me ha concedido, hoy y durante el próximo año completo queda vigente un perdón absoluto. Un perdón absoluto dirigido a cualquier persona que pertenezca a los campamentos rebeldes. Queremos incluiros en nuestros sueños. ¡Sí, a los rebeldes! Si me estáis escuchando, adelantaos. ¡Salid de los bosques! ¡Venid, uníos a nosotros y ayudadnos a seguir construyendo para el gran día que se acerca!
Una vez más los ecos rebotaron en las montañas cercanas.
Seguro que los rebeldes se ocultaban en esas colinas y contemplaban la gran celebración. O quizá estuvieran más cerca. Se rumoreaba que los espías entraban y salían con sigilo de las ciudades unionistas todos los días. Pero incluso cuando oyó el trueno de su propia voz, Miocene no creyó que ningún rebelde estuviera dispuesto a aceptar su caridad.
Pero solo un año después, mientras tecleaba en una máquina abultada y muy estúpida que pasaba por IA, la maestra adjunta pudo escribir: «Tres almas han vuelto con nosotros».
Dos eran unionistas de nacimiento, desesperados y disgustados con la dura existencia rebelde, mientras que la tercera conversa era una de las nietas de Till, lo que significaba que era una de las bisnietas de Miocene.
Por supuesto que la maestra adjunta le había dado la bienvenida a cada uno de ellos. Pero también se aseguró de que los tres recién llegados estuvieran siempre acompañados por amigos especiales, que sus conversaciones fueran grabadas y transcritas y que no se pusiera nada que tuviera algún mérito técnico, por trivial que fuera, a su alcance.
Cada noche, justo antes de su sueño insomne, Miocene tecleaba en la sencilla mente magnética de la máquina: «Odio este mundo».
«Pero», añadía con triste satisfacción, «lo cogeré por el corazón y apretaré hasta que ya no pueda latir más».
Una década después las Altas Columnas estaban a punto de morir.
Las pruebas sísmicas mostraban un océano de metal líquido que se elevaba bajo ellas, y los árboles de la virtud de la zona estaban convencidos de lo mismo. Una serie de temblores duros e intensos provocaron el pánico en las selvas y en el hierro negro y crudo, y dentro de Ciudad Hazz la gente arrancaba sus edificios más queridos de sus cimientos, y se preparaba para llevárselos de allí y abandonar la región de acuerdo con unos planes precisos y rigurosos.
Lo que los nietos hacían estaba mal. Sabían que era absurdo y peligroso, y esperaban sufrir un duro castigo. Sin embargo, la promesa de los incendios forestales y la devastación más absoluta (más carnicería de la que habían presenciado en todas sus cortas vidas) era una tentación demasiado grande para resistirse.
Una docena de jóvenes, los mejores amigos del mundo, tomaron prestados trajes de amianto, botas y brillantes tanques de oxígeno hechos de titanio pintado de azul, y se llevaron esos tesoros a los pies de las colinas en una serie de marchas secretas que realizaban a la hora de dormir. Luego, mientras los demás luchaban a brazo partido para llevar su ciudad natal a terreno más seguro, ellos se reunieron cerca de la rotonda principal para jurar que jamás revelarían lo que estaban a punto de hacer: cada uno se cortó uno de los dedos de los pies y los doce trozos ensangrentados fueron enterrados en una tumba diminuta y sin marcar.
No eran nietos de verdad. No de los capitanes, en cualquier caso. Pero los llamaban «nietos» por seguir la tradición. Chicas y chicos, entre la décima y la vigésima generación de unionistas, marchaban juntos hacia las Altas Columnas en una pulcra fila doble, enfrentándose a los primeros rastros de humo y vapor cáustico, y contando algún que otro chiste tradicional sobre los ancianos.
—¿Cuántos capitanes hacen falta para salir de Médula? —preguntó un chico.
—Ninguno —canturreó su novia—. ¡Nosotros hacemos todo el trabajo por ellos!
—¿Es muy grande esa nave en la que viajamos?
—Cada día se hace más grande —comentó otra chica—. ¡Al menos en la mente de los capitanes!
Todo el mundo se echó unas risas.
Luego preguntó otro chico:
—¿Qué es más feliz que nuestra líder?
—¡Un aladaga en el espetón de la cena! —gritaron varios de sus amigos al unísono.
Читать дальше