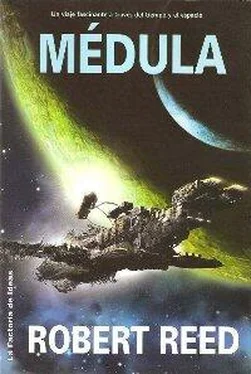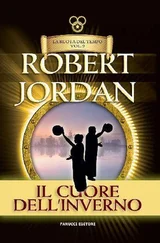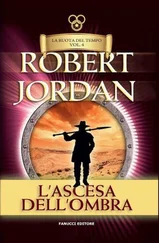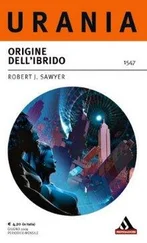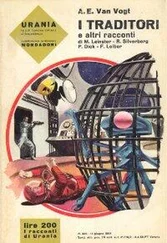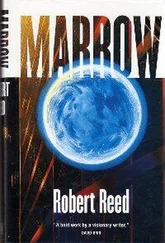—Negros como la noche —susurró Washen.
Su hijo picó el anzuelo. Sacudió la cabeza.
—Madre —dijo—. Eso no existe.
Se refería a la noche.
Se refería a su mundo.
Este era un suelo afortunado. Cuando las fieras entrañas del mundo comenzaron a verterse por todas partes, esta gruesa y duradera losa de corteza había caído en la gran fisura. La selva de virtud había ardido, pero no había muerto. Sus raíces podían tener un siglo, o incluso más. Tan antiguas como la ocupación humana de Médula, quizá. Había una sensación suntuosa y eterna en el suelo, y quizá por eso lo habían elegido los niños.
Los niños.
Washen ya sabía que no era así, pero a pesar de todas sus intenciones no podía pensar en ellos más que como seres jóvenes y, de algún modo profundo, vulnerables.
—Silencio —susurró Locke sin molestarse en volverse para mirarlos.
¿Y aquí quién estaba hablando?, se preguntó su madre. Pero no dijo nada.
Luego, con nada salvo su piel profundamente encallecida entre él y el hierro, Locke saltó de rama en rama, gruñendo un poco con cada impacto, y luego hizo una pausa solo lo bastante larga para levantar los ojos y parpadear contra la brillante luz del cielo.
—Y no os separéis de mí —añadió con una preocupación casi paternal—. Por favor.
Las botas de campaña de sus padres se habían caído a pedazos décadas atrás. Llevaban toscas sandalias hechas de corcho de imitación y goma, y tenían que esforzarse para mantenerse a su altura. En el fondo del valle, bajo las sombras vivas, el aire se volvió un poco más fresco, incómodo y húmedo. De las copas de los árboles habían caído mantas de vegetación medio podrida que habían dejado el suelo blando y aguado, con un hedor orgánico que a Washen todavía le parecía ajeno por completo. Un gigantesco aladaga pasó rugiendo a su lado, sumido en algún asunto vital. Washen contempló al animal que se desvanecía en la penumbra y luego reapareció, diminuto a tanta distancia, con el caparazón de color azul cobalto resplandeciendo bajo un trozo de luz repentina.
Locke se volvió de golpe, en silencio.
Un único dedo le cruzaba los labios. Solo por un momento, bajo esa luz, se pareció a su padre. Pero lo que Washen notó sobre todo fue su expresión, sus ojos grises que mostraban un dolor y una preocupación tan intensos que ella tuvo que intentar tranquilizarlo con una caricia.
Diu le había arrancado el secreto a su hijo. Los niños se reunían en la selva y esos encuentros llevaban produciéndose más de veinte años. A intervalos irregulares, Till los llamaba a un lugar apartado y era Till el que controlaba todo lo que se decía y hacía.
—¿Qué se dice? —había preguntado Washen—. ¿Qué se hace?
Locke no quiso explicar más. Primero sacudió la cabeza con un gesto de desafío y vergüenza. Luego, con callada desilusión, admitió:
— Al repetir esto estoy rompiendo la promesa más antigua que he hecho.
—¿Entonces por qué contarlo? —lo había presionado ella.
—Porque sí. —La expresión de Locke era complicada, sus ojos suaves y grises cambiaban con cada parpadeo. Al final se acomodó sobre él una mirada compasiva, medio temerosa, y les explicó—: Tenéis todo el derecho a escucharlo. Para poder decidir por vosotros mismos.
Le importaban sus padres. Por eso había roto su promesa y por eso no tenía más alternativa que traerlos aquí.
Washen ya no quería pensar en ello de ninguna otra manera.
Unos cuantos pasos silenciosos más y se encontró clavando los ojos en el árbol de la virtud más grande que hubiera visto jamás. Debió de matarlo la edad, y la putrefacción lo había derribado; al desplomarse se le había partido el dosel de hojas. Los hijos adultos y sus hermanitos y hermanitas se habían reunido en aquel estanque de luz radiante de color azul blanquecino, de pie, en grupos y parejas Algunos llevaban colas de alamartillo metidas en el pelo. Las voces suaves y rápidas se fundían en un zumbido sin sentido. Till estaba allí, paseándose sobre el amplio tronco negro. Tenía aspecto de adulto, sin edad y no demasiado excepcional; vestía un sencillo calzón y dos brazaletes, uno de acero y el otro de oro. Sus trenzas oscuras se parecían a una larga cuerda. Su rostro joven y casi guapo mostraba una expresión tímida y cohibida que le brindó a Washen el más extraño momento de esperanza. Quizá esto no era más que el viejo juego exagerado hasta convertirlo en una especie de reunión social. Till interpretaría para los niños, les contaría esas elaboradas historias que ninguna mente sensata podría creerse, pero en las que todo el mundo, de un modo u otro, encontraba cierto placer.
Locke no volvió la vista atrás ni dijo nada. Se limitó a seguir adelante, atravesó un muro bajo de lambdas y salió al claro brillante y lleno de gente.
—Hola, Locke —dijeron veinte voces.
Él dijo «hola» una vez, en voz alta, y luego se reunió con los hijos mayores en la parte delantera.
Sus padres respetaron la promesa que habían hecho y se arrodillaron en la selva, haciendo caso omiso del siseo y chisporroteo de mil pequeños insectos. No pasó nada.
Aparecieron en el claro unos cuantos niños más y hubo conversaciones en voz baja; Till, sin prestar atención a nada, seguía paseándose. Quizá eso era todo lo que iba a ocurrir. Desde luego, era fácil esperarlo.
Till se detuvo.
En un instante los adoradores se callaron.
—¿Qué queremos? —preguntó con voz tranquila.
—Lo que es mejor para la nave —respondieron los niños, cada uno con su propia y tranquila voz. Luego, juntos, con una sola voz, dijeron—: Siempre.
—¿Cuánto tiempo es siempre?
—Más de lo que podemos contar.
—¿A qué distancia está siempre?
—A la de los extremos infinitos.
—Y sin embargo vivimos…
—¡Apenas un momento! —exclamaron—. ¡Si es que llega a eso!
Las palabras eran absurdas y escalofriantes. Lo que a Washen debería haberle parecido ridículo no lo era; la oración adquiría una credibilidad musculosa cuando eran cientos los que la pronunciaban en un coro sin fisuras, cada sílaba dotada de la seguridad que da la práctica.
—Lo que es mejor para la nave —repitió Till.
Pero las palabras eran una pregunta. Su rostro estrecho y atractivo estaba lleno de curiosidad, de un anhelo sincero.
—¿Conocéis la respuesta? —preguntó a su público.
Con un grito confuso los niños dijeron:
—No.
—¿Conozco yo la respuesta?
Sin gritar, con respeto, le dijeron:
—No.
—Cierto y cierto —manifestó su líder—. Pero cuando estoy despierto, busco lo que es mejor. Lo mejor para nuestra gran nave y para siempre. Y cuando duermo, mi yo soñado hace lo mismo.
—Y nosotros también —entonaron sus seguidores.
Entonces Washen pensó: no, no era un cántico. Era demasiado astroso y parecía demasiado honesto, cada uno de ellos hacía esa solemne promesa para sí.
Hubo una pausa breve y desconcertante.
Luego Till preguntó:
—¿Tenemos algún asunto hoy?
—Tenemos recién llegados —exclamó alguien.
Durante un resbaladizo momento Washen pensó que se referían a ella y a Diu. Volvió la vista y miró a Diu por primera vez: parecía tranquilo a esa manera suya siempre ocupada, y pareció agradecer la mirada. Una mano la cogió del brazo cuando la voz de Till gritó:
—Traedlos aquí arriba.
Los recién llegados eran niños de verdad. Unos gemelos de siete años, según resultó. El niño y la niña treparon con lentitud al tronco medio podrido como si estuvieran aterrados. Las manos temblorosas se aferraban a la corteza estriada, negra y aterciopelada. Pero Till les ofreció las manos, y con una seguridad tajante les sugirió que respiraran hondo.
Читать дальше