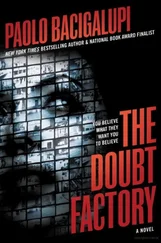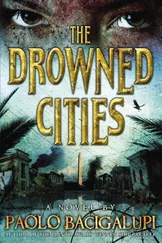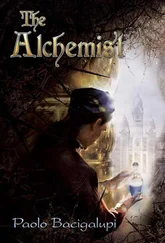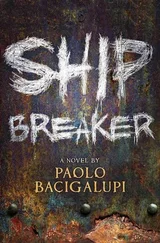– ¿Abuelo? ¿Estás bien?
La pequeña toca con suavidad la muñeca de Hock Seng, observándolo con sus grandes ojos negros.
– Mi madre puede traerte agua hervida si necesitas beber.
Hock Seng empieza a hablar, pero a continuación asiente con la cabeza y se da la vuelta. Si habla con ella, la niña sabrá que es un refugiado. No le conviene llamar la atención. No le conviene revelar que vive entre ellos a merced de los camisas blancas, del Señor del Estiércol y de un puñado de sellos falsificados en su tarjeta amarilla. No le conviene confiar en nadie, por amables que parezcan. La niña sonriente de hoy puede ser mañana la misma que machaca los sesos de un bebé armada con una piedra. Esa es la única verdad. Uno puede imaginarse que existen conceptos como la lealtad, la confianza y la bondad, pero se trata de meros gatos demonio. Al final, jirones de humo y nada más, imposibles de aprehender.
Otros diez minutos de tortuosas callejuelas lo dejan cerca de los rompeolas de la ciudad, donde las casuchas se pegan como lapas a las murallas del plan del venerable rey Rama XII para la supervivencia de su ciudad. Hock Seng encuentra a Chan el Risueño sentado junto a un carro jok , degustando un humeante cuenco de pasta de arroz U-Tex salpicada de inidentificables trocitos de carne.
En su vida anterior, Chan el Risueño era el capataz de una plantación donde se pinchaba el tronco de los árboles del caucho para recoger la savia viscosa, con ciento cincuenta peones a su cargo. En esta vida, su talento organizativo ha encontrado una nueva utilidad: dirigir a los encargados de descargar megodontes y clíperes en los muelles y amarraderos cuando los thais se muestran demasiado holgazanes o estúpidos, o lentos, o cuando consigue sobornar a alguien influyente para dejar que su equipo de tarjetas amarillas se lleve el arroz. Y a veces, también realiza otros trabajos. Transporta opio y yaba de anfetaminas desde el río hasta las torres del Señor del Estiércol. Introduce Soy PRO de AgriGen desde Koh Angrit, pese a los bloqueos del Ministerio de Medio Ambiente.
Le faltan una oreja y cuatro dientes, pero eso no le impide sonreír. Se sienta y sonríe como un pasmarote, y enseña los huecos de su dentadura, y en todo momento sus ojos recorren el tráfico de peatones que pasa ante él. Hock Seng se sienta y depositan ante él otro cuenco de jok humeante, y ambos comen el engrudo U-Tex con un café casi tan delicioso como el que acostumbraban a tomar en el sur, y mientras tanto observan a las personas que les rodean como cheshires atentos a los movimientos de las aves, siguiendo con la mirada a las mujeres que les sirven de la olla, a los hombres encorvados sobre las otras mesas del callejón, a los ciclistas que se dirigen al trabajo. Después de todo, los dos son tarjetas amarillas. Lo llevan en la sangre.
– ¿Estás listo? -pregunta Chan el Risueño.
– Un poco más de tiempo. No quiero que vean a tus hombres.
– No te preocupes. Ya casi hablamos como los thais. -Sonríe y enseña las mellas-. Nos estamos aclimatando.
– ¿Sabes quién es Follaperros?
Chan el Risueño asiente, de forma sucinta, y su sonrisa desaparece.
– Y Sukrit sabe quién soy yo. Estaré debajo del rompeolas, del lado de las casas. Escondido. Ah Ping y Peter Siew montarán guardia.
– Bien. -Hock Seng termina el jok y paga también la cuenta de Chan el Risueño.
Con Chan y sus hombres cerca, Hock Seng se siente un poco mejor. Aun así, es arriesgado. Si esto sale mal, Chan el Risueño estará demasiado lejos como para hacer algo más que vengarse. Y la verdad sea dicha, si Hock Seng se para a pensarlo, no está seguro de que lo que ha pagado baste para cubrir eso.
Chan el Risueño se aleja pavoneándose, deslizándose entre las estructuras de lona. Hock Seng reanuda la marcha en medio del calor asfixiante hasta el abrupto y empinado sendero que discurre paralelo al rompeolas. Camina entre las chabolas, sintiendo una nueva punzada de dolor en la rodilla a cada paso, hasta llegar al amplio terraplén elevado de las defensas costeras de la ciudad.
Tras el hedor comprimido del arrabal, la brisa marina que lo envuelve y le agita la ropa supone un alivio. El océano azul, tan brillante, parece un espejo. Hay más gente en el paseo marítimo del terraplén, disfrutando del aire fresco. A lo lejos, una de las bombas de carbón del rey Rama XII se agazapa como un sapo gigante al borde del desnivel. El símbolo de Korakot, el cangrejo, resulta visible en su piel metálica. Sus chimeneas escupen nubes de humo y vapor a intervalos regulares.
En alguna parte, enterradas a gran profundidad, organizadas por el ingenio del monarca, las bombas estiran sus tentáculos y absorben el agua subterránea para que la ciudad no se inunde. Incluso durante la estación cálida funcionan constantemente siete bombas que impiden que Bangkok sea engullida. En la estación lluviosa, los doce signos del zodíaco se activan mientras cae agua a cántaros y todo el mundo transita las calles de la ciudad a bordo de sus esquifes, calados hasta los huesos, agradecidos porque el monzón haya llegado puntual y los diques no se hayan roto.
Hock Seng baja por el otro lado y se dirige a uno de los muelles. Un campesino con un esquife repleto de cocos le ofrece uno, cortando la cabeza verde de un tajo para que beba. Al otro lado de las aguas, los edificios hundidos de Thonburi asoman entre las olas. El agua es un ir y venir de esquifes, redes de pesca y clíperes. Hock Seng respira hondo, aspirando el olor a salitre, pescado y algas hasta el fondo de los pulmones. La vida del océano.
Un clíper japonés pasa ante él con su casco de polímero de aceite de palma y sus velas blancas como una gaviota. El conjunto de hidroalas todavía queda oculto a la vista, por debajo de la línea de flotación, pero cuando salga a alta mar usará el cañón de muelles para desplegar las velas altas, momento en el que la embarcación saltará del agua como un pez.
Hock Seng recuerda cuando estaba de pie en la cubierta de su primer clíper, sus velas altas al viento, surcando el océano como una piedra arrojada por un chiquillo, riendo mientras hendían las olas, con la espuma salpicando a su alrededor. Se había vuelto hacia su primera esposa y le había dicho que todo era posible, que el futuro era suyo.
Se acomoda en la orilla y bebe el resto del agua de coco verde mientras un niño pordiosero lo observa. Hock Seng le hace señas para que se acerque. «Este es lo bastante listo», supone. Le gusta recompensar a los listos, a los que tienen la paciencia necesaria para esperar a ver qué hace con la cáscara. Se la da al chiquillo, que la acepta con un wai y va a romperla contra las piedras de mortero de lo alto del dique. A continuación se pone en cuclillas y utiliza una concha de ostra para raspar la carne tierna y pringosa del interior, famélico.
Follaperros se hace esperar. Su nombre real es Sukrit Kamsing, pero Hock Seng rara vez lo oye en labios de los tarjetas amarillas. Hay demasiada bilis e historia de por medio. En vez de eso, es siempre Follaperros, una palabra que rezuma odio y temor. Es un tipo achaparrado, rebosante de calorías y músculos. Tan perfecto para su trabajo como un megodonte para transformar calorías en julios. Tiene las manos y los brazos cubiertos de cicatrices pálidas. Las rendijas que indican el lugar donde alguna vez hubo una nariz apuntan directamente a Hock Seng, dos tajos verticales oscuros que le confieren una apariencia porcina.
Entre los tarjetas amarillas hay cierto debate sobre si Follaperros dejó que el fa’gan se propagara en exceso, permitiendo que sus brotes de coliflor hundieran tantas raíces en su carne que los médicos se vieron obligados a amputarlo todo para salvarle la vida, o si sencillamente el Señor del Estiércol le cortó la nariz para darle una lección.
Читать дальше