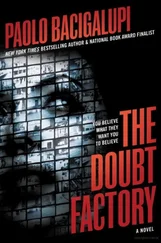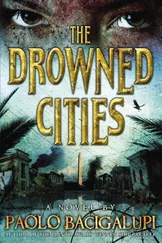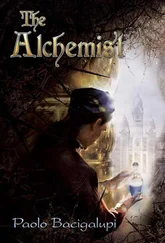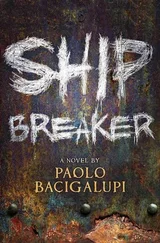Levanta la cabeza.
– ¿Mishimoto? ¿Eras una de las Mishimoto? No puedes ser diplomática. El gobierno jamás dejaría entrar una chica mecánica en el país, no con la postura religiosa del palacio… -Sus ojos se clavan en los de ella-. Mishimoto se libró de ti, ¿verdad?
Emiko combate la repentina punzada de vergüenza. Es como si el hombre la hubiera abierto en canal para escarbar en sus entrañas, frío e insultante, como un técnico especializado en cibiscosis realizando una autopsia. Posa el vaso con cuidado.
– ¿Eres un pirata genético? -pregunta-. ¿Por eso sabes tantas cosas sobre mí?
La expresión del hombre cambia en un instante, de franca admiración a burlona socarronería.
– Un aficionado, más bien. Se podría decir que la genética es mi hobby.
– ¿De veras? -Emiko deja que una parte del desprecio que siente por él se asome a sus facciones-. ¿No serás tal vez del Pacto del Medio Oeste? ¿Al servicio de alguna empresa? -Se inclina hacia delante-. ¿Un «fabricante de calorías», quizá?
Susurra las últimas palabras, pero estas surten efecto. El hombre se aparta de un respingo. La sonrisa sigue curvando sus labios, congelada, pero sus ojos la evalúan ahora como haría una mangosta con una cobra.
– Interesante idea -murmura.
Emiko agradece la mirada de suspicacia del hombre a pesar de la vergüenza que le produce. Con suerte, quizá el gaijin la mate y termine con todo. Al menos así podrá descansar.
Espera, aguardando el golpe de un momento a otro. Nadie tolera la impertinencia en un neoser. Mizumi-sensei se aseguró de que Emiko jamás exhibiera el menor atisbo de rebeldía. Le enseñó el significado de la obediencia, del kowtow , a doblegarse ante los deseos de sus superiores y a sentirse orgullosa de su lugar. Aunque la intromisión en su pasado por parte del gaijin y su pérdida de autocontrol avergüencen a Emiko, Mizumi-sensei diría que eso no le da derecho a tentar y provocar al hombre. No tiene importancia. Lo hecho, hecho está, y Emiko se siente lo suficientemente muerta por dentro como para pagar gustosa cualquier precio que el gaijin decida exigirle.
– Háblame otra vez de la noche que pasaste con el muchacho -dice en cambio el hombre. La rabia se ha borrado de sus ojos, reemplazada por una expresión tan implacable como la de Gendo-sama-. Cuéntamelo todo -insiste-. Ahora mismo. -Su voz la azota como un látigo, cargada de autoridad.
Emiko intenta ofrecer resistencia, pero el impulso de obedecer consustancial a los neoseres es demasiado poderoso, demasiado abrumadora la sensación de vergüenza provocada por su gesto de desafío. «Él no es tu jefe», se recuerda, pero eso no impide que esté a punto de orinarse de necesidad por complacerlo ante la autoridad que destilan sus palabras.
– Vino la semana pasada… -Vuelve sobre los detalles de su velada con el camisa blanca. Desarrolla la historia, elaborándola para disfrute de este gaijin igual que tocaba el samisén para Gendo-sama, como un perro desesperado por agradar. Ojalá pudiera decirle que coma roya y se muera, pero eso no está en su naturaleza; en su lugar, habla, y el gaijin escucha.
Él le pide que repita algunas cosas, le hace más preguntas. Retoma hilos que ella creía que había olvidado. Desmenuza su historia sin piedad, exigiendo todo tipo de explicaciones. Se le dan bien los interrogatorios. Gendo-sama acostumbraba a sondear así a los subalternos cuando quería saber por qué no se había completado a tiempo un clíper. Devoraba las excusas como un gorgojo modificado.
Al cabo, el gaijin asiente, satisfecho.
– Bien -dice-. Muy bien.
El halago produce una oleada de placer a Emiko, que se desprecia por ello. El gaijin apura el whisky. Mete la mano en el bolsillo y extrae un fajo de billetes del que aparta unos cuantos mientras se pone en pie.
– Estos son solo para ti. No se los enseñes a Raleigh. Ajustaré cuentas con él antes de irme.
Emiko se imagina que debería sentirse agradecida, pero en vez de eso se siente utilizada. Tanto por este hombre con sus preguntas como por los otros, los grahamitas hipócritas y los camisas blancas del Ministerio de Medio Ambiente, deseosos de transgredir las normas con su exotismo biológico, ávidos del placer de copular con una criatura impura.
Sujeta los billetes entre los dedos. Su adiestramiento la impele a mostrarse educada, pero la generosidad autocomplaciente del hombre la irrita.
– ¿Qué cree el caballero que haré con sus baht de más? -pregunta-. ¿Comprarme alguna joya bonita? ¿Regalarme una cena? Soy una propiedad, ¿sí? Soy de Raleigh. -Tira el dinero a los pies del gaijin -. Que sea rica o pobre no importa. Pertenezco a otro.
El hombre se detiene, con una mano apoyada en la puerta corredera.
– ¿Por qué no huyes?
– ¿Adónde? Mis permisos de importación han expirado. -La sonrisa de Emiko es amarga-. Sin el patrocinio y los contactos de Raleigh-san, los camisas blancas me fundirían.
– ¿No intentarías llegar al norte? -pregunta el hombre-. ¿Para reunirte con los otros neoseres?
– ¿Qué otros neoseres?
El gaijin esboza una ligera sonrisa.
– ¿Raleigh no te ha hablado de ellos? ¿De los enclaves de personas mecánicas que hay en las montañas? ¿De los refugiados de las guerras del carbón? ¿De los libertos?
Ante la expresión de perplejidad de Emiko, continúa:
– Hay aldeas enteras allí arriba, en las selvas. Las tierras están arrasadas, modificadas sin remedio, más allá de Chiang Rai y al otro lado del Mekong, pero las personas mecánicas que viven en ellas no tienen mecenas ni dueño. La guerra del carbón sigue su curso, pero si tanto te disgusta tu situación actual, no deja de ser una alternativa a Raleigh.
– ¿De verdad? -Emiko se inclina hacia delante-. Esas aldeas… ¿existen?
Una sonrisa apenas perceptible se dibuja en los labios del hombre.
– Pregúntaselo a Raleigh si no me crees. Las ha visto con sus propios ojos. -Hace una pausa-. Aunque supongo que no tendría nada que ganar diciéndotelo. Podría animarte a escapar de su yugo.
– ¿Es cierto eso?
El pálido desconocido se toca el ala del sombrero.
– Tan cierto como lo que tú me has contado. -Corre la puerta y se va. Emiko se queda sola, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y una inesperada necesidad de vivir.
– Quinientos, mil, cinco mil, siete mil quinientos…
Proteger el reino de todas las infecciones del mundo natural es como intentar capturar el océano con una red. Es inevitable que caigan unos cuantos peces, claro, pero el mar siempre seguirá estando allí, escurriéndose entre las mallas.
– Diez mil, doce mil quinientos, quince mil… veinticinco mil…
El capitán Jaidee Rojjanasukchai es perfectamente consciente de ello mientras aguarda bajo el inmenso vientre de un dirigible farang , arropado en el calor sofocante de la noche. Los turboventiladores del dirigible silban y resoplan sobre su cabeza. El cargamento yace esparcido, cajas de madera y de cartón reventadas, con sus contenidos desparramados por el amarradero como los juguetes de un chiquillo enrabietado. Los alrededores están salpicados de variopintas mercancías interceptadas.
– Treinta mil, treinta y cinco mil… cincuenta mil…
A su alrededor, el recién restaurado campo de aviación de Bangkok se extiende en todas direcciones, iluminado por lámparas de metano de alta intensidad montadas en torres de espejos: una gigantesca explanada de puntos de anclaje cubierta de vegetación, punteada con los enormes globos de los farang que flotan a gran altura, y ribeteada con los tupidos muros de bambú HiGro y alambre de espino que en teoría definen los límites internacionales del aeródromo.
Читать дальше