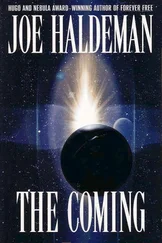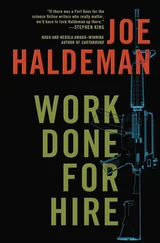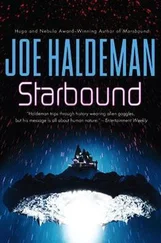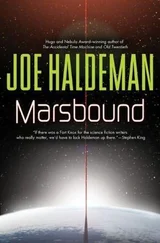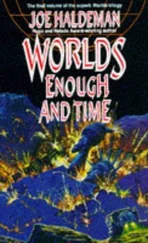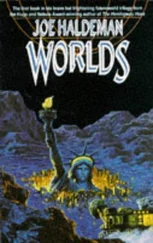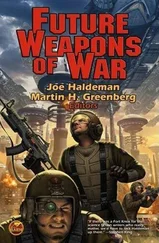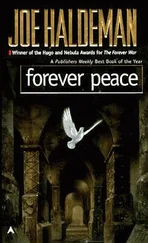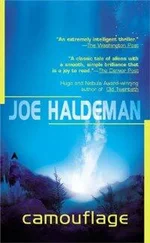De cualquier modo aquello me seguía preocupando.
Pasamos el resto de la jornada y el día siguiente en la sede de las Naciones Unidas (verdadera capital de mundo), que ocupaba todo el cilindro superior de Ginebra. Habríamos tardado semanas enteras en recorrerla por completo. ¡Diablos!, hacían falta siete u ocho días para visitar tan sólo el Museo de la Familia del Hombre. Cada país tenía un local propio donde se vendían artículos regionales y a veces también un restaurante donde se servían platos típicos. Aquello me alegró, pues temía que se hubiera perdido la identidad de cada país, dando origen a un mundo muy ordenado pero de escasa variedad.
Marygay y yo estudiamos un itinerario de viaje mientras recorríamos las Naciones Unidas. Decidimos volver a Estados Unidos y buscar una residencia para salir después en un viaje de dos semanas. Cuando pedí consejo a mamá sobre el modo de conseguir un apartamento, la noté extrañamente turbada, tal como había ocurrido con el sargento Siri. Pero dijo que se encargaría de ver lo que hubiera disponible en Washington, ya que emprendía el regreso al día siguiente; mi padre había tenido trabajo allí, y tras su muerte mamá no halló razones para mudarse.
Cuando interrogué a Mike sobre esa reticencia en cuestiones de alojamiento, me explicó que se trataba de resabios dejados por los años caóticos transcurridos entre los motines del hambre y la Reconstrucción. La falta de techo hizo que, aun en países anteriormente prósperos, una habitación debiera ser compartida por dos familias. Al fin intervinieron las Naciones Unidas; al principio lanzaron una campaña publicitaria; después implantaron un condicionamiento masivo, para reforzar la idea de que la virtud exigía vivir en un lugar tan reducido como fuera posible, afirmando que era pecado hasta el deseo de vivir solo o en un apartamento de muchas habitaciones. Además, no se hablaba de esos temas.
Mucha gente mantenía aún resabios de ese condicionamiento, aunque lo habían borrado hacía más de una década. En varios niveles sociales se consideraba todavía descortés, imperdonable o al menos bastante atrevido hablar de eso.
Mamá volvió a Washington; Mike, a la Luna. Marygay y yo pasamos en Ginebra un par de días más.
Bajamos del avión en Dulles y desde allí tomamos un monorriel hasta Rifton, la ciudad satélite donde vivía mamá. Su pequeñez resulta refrescante por comparación con la vasta Ginebra, aunque se hallaba extendida en un área mayor. Era una mezcla agradablemente diversa de distintos edificios; sólo un par de ellos contaban con muchos pisos. Todos estaban agrupados en torno a un lago y rodeados de árboles. Una acera móvil los conectaba con la mayor parte de las construcciones, una especie de cúpula donde estaban los comercios, escuelas y oficinas. Allí encontramos una guía que nos indicó la manera de llegar al domicilio de mamá: un doble piso sobre el lago.
En vez de emplear la acera móvil cubierta caminamos junto a ella, aspirando el aire frío que olía a hojas caídas. La gente que pasaba al otro lado del plástico ponía mucho cuidado en no mirar con fijeza.
Mamá no acudió a nuestra llamada, pero la puerta no estaba cerrada. Era un apartamento muy cómodo y espacioso, al menos para nosotros, que estábamos acostumbrados a las limitaciones de las naves espaciales; el abundante moblaje databa del siglo xx. Al descubrir que mamá estaba dormida en su cuarto, Marygay y yo nos instalamos en la sala para leer un rato. De pronto nos sobresaltó un fuerte ataque de tos proveniente del dormitorio. Corrí hacia allí y llamé a la puerta.
—¿William? No sabía que…
Más toses.
—… Entra; no sabía que estabas…
La encontré incorporada en el lecho, con la luz encendida, rodeada de panaceas diversas. Estaba pálida, ojerosa y envejecida. Encendió un cigarrillo de marihuana que pareció calmarle la tos.
—¿Cuándo habéis llegado? No sabía que…
—Hace unos minutos. ¿Cuánto hace que tienes… que estás así?
—Oh, es sólo algún microbio que atrapé en Ginebra. Pasará en dos o tres días.
Cuando le volvió la tos vi que tomaba un liquido rojo y espeso de una botella que mostraba la etiqueta de los medicamentos patentados de venta libre.
—¿Te has hecho examinar por un médico?
—¿Médico? Cielos, no, Willy. No hay… No es serio, note…
—¿Que no es serio?
¡A los ochenta y cuatro años!
—¡Por el amor de Dios, mamá! —protesté mientras iba hacia la cocina para buscar el teléfono.
Con alguna dificultad logré comunicarme con el hospital. En el cubo se formó la imagen de una muchacha fea, de unos veinte años.
—Enfermera Donalson, servicios generales.
Exhibía una sonrisa inmutable de simpatía profesional, pero allí todo el mundo se pasaba el día sonriendo.
—Mi madre necesita atención médica. Tiene…
—Nombre y número, por favor.
—Bette Mandella.
Tras deletreárselo pregunté:
—¿De qué número se trata?
—Número de servicios médicos, naturalmente —respondió ella, sin dejar de sonreír.
Fui al dormitorio para preguntarle el número a mamá, pero dijo que no lo recordaba.
—No importa, señor; sin duda hallaré su registro.
Volvió la sonrisa hacia un tablero que tenía ante sí y marcó un código.
—Bette Mandella —repitió, mientras el gesto se le tornaba burlón—. ¿Y usted es hijo suyo? Ella debe de tener más de ochenta años.
—Por favor, se trata de un asunto complicado. Pero ella necesita un médico.
—¿Está bromeando?
—¿Cómo «bromeando»?
La tos proveniente del otro cuarto iba de mal en peor.
—Oiga —insistí—, esto puede ser grave, tiene que…
—Pero señor, la señora Mandella ingresó en la categoría de prioridad cero en 2010.
—¿Y eso qué diablos significa?
—¡Seeñor! —exclamó ella, ya endurecida la sonrisa.
—Oiga, supongamos que vengo de otro planeta. ¿Qué es esa categoría de prioridad cero?
—Otro… ¡Oh, ya lo reconozco!
Miró hacia la izquierda y llamó:
—Sonia, Sonia, ven un segundo. No te imaginas quién…
Otra cara acabó de llenar el cubo; era una rubia cuya sonrisa duplicaba exactamente la de la otra enfermera.
—¿Recuerdas que le vimos esta mañana en el estático?
—¡Oh, sí! —exclamó ella—. Es uno de los soldados. ¡Vaya, esto es maravilloso, realmente maravilloso!
La cabeza se retiró.
—¡Oh, señor Mandella! —dijo la primera muchacha, efusivamente—. Ahora me explico por qué estaba tan confundido. En realidad es muy simple.
—¿De qué se trata?
—Es parte del Sistema de Servicio Médico Universal. Todo el mundo entra en esa categoría al cumplir los setenta años; el registro se hace automáticamente en Ginebra.
—¿Y qué significa eso?
Pero la fea verdad estaba a la vista.
—Bueno, indica la importancia de una persona y qué tipo de tratamiento le corresponde. Quienes están en la categoría tres tienen los mismos derechos que todo el mundo; la clase dos merece además cierta prolongación de la vida…
—Y la clase cero no recibe ninguna clase de tratamiento.
—Exacto, señor Mandella.
En su sonrisa no había siquiera un destello de comprensión o de pena.
—Gracias.
Corté la comunicación. Marygay, de pie detrás de mí, lloraba silenciosamente con la boca abierta.
En un negocio de artículos para deportes adquirí oxígeno para alpinista; también conseguí algunos antibióticos en el mercado negro, por medio de cierto personaje al que conocí en un bar de Washington. Pero el estado de mamá ya no respondía a un tratamiento de aficionados. Vivió cuatro días más. Los del crematorio exhibían la misma sonrisa estereotipada.
Читать дальше