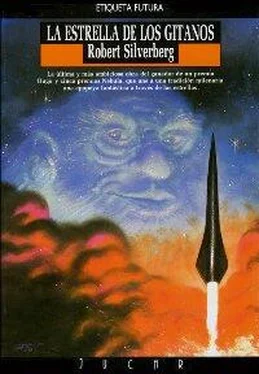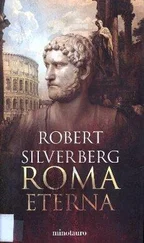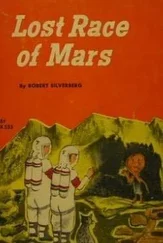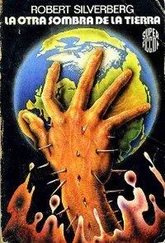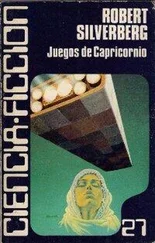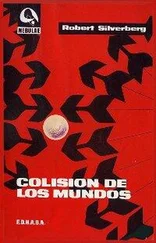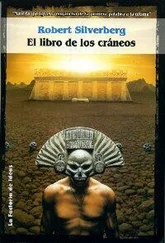Polarca fue el primero en llegar, luego Biznaga, luego Jacinto y Ammagante y la phuri dai. Seguidos poco después por Damiano y Thivt. Pero no Valerian. No había mandado llamarle, y tampoco a su espectro. Hubiera sido poco prudente, y además de muy poco gusto, invitar a un enemigo proscrito del Imperio como Valerian a que acudiera a la Capital. Probar a Periandros era una cosa, provocarlo abiertamente otra muy distinta.
También tuve que pasar de Chorian. Me había encariñado mucho con el joven fenixi —no seamos hipócritas; había empezado a quererle como si fuera un hijo—, y planeaba ascenderle a posiciones cada vez de mayor responsabilidad en el gobierno. Todos éramos auténticos fósiles; necesitaba a alguien nacido en aquel siglo para que me ayudara a permanecer en contacto con las realidades. Pero aunque Chorian se hallaba entre aquellos a los que llamé a mi lado en la Capital, no se presentó. Le pregunté a Julien por él.
—No va a venir —dijo Julien.
—¿Cuál es el problema? Creía que las astronaves volvían a funcionar regularmente, ahora que Shandor…
—Las astronaves funcionan regularmente, sí, mon ami .
Dije, instantáneamente alarmado:
—¿Dónde está Chorian, entonces? ¿Le ha ocurrido algo?
—Está bien y a salvo en los mundos del Haj Qaldun, por todo lo que sé —me tranquilizó rápidamente Julien —. No ha recibido tu invitación, eso es todo.
—¿Qué?
—Yakoub —dijo Julien con tono de reproche —. ¿Acaso no te das cuenta? ¿Cómo podía llamarle aquí? Tu Chorian es el hombre de Sunteil.
Sentí que me invadía la furia.
—¡Es rom, Julien! Uno de mis más leales y devotos…
—Quizá sí. Pero sigue siendo el hombre de Sunteil. Lo que pides es imposible, mon vieux . Puedo conseguirte tu lanza de luz, sí. Y otras cosas: sólo tienes que pedirlas. ¿Pero alguien que está en la nómina de un rebelde contra el emperador? ¡Yakoub, Yakoub, Yakoub! —Agitó la cabeza —. ¡Sé razonable… ¡mon ami !
Me sentí irritado, pero comprendí su punto de vista. Rey o no rey, iba a tener que ceder en aquella. De hecho, había sido una estupidez por mi parte pensar que podía tener a Chorian allí en aquel momento. Lo lamenté enormemente. Lo deseaba allí. Hubiera sido bueno para él familiarizarse con la Capital, y útil e instructivo que observara el diario fluir y refluir de mis negociaciones con Periandros. Pero por supuesto no podía presentarse en aquellos momentos. Fuera lo que fuese para mí, también era el hombre de Sunteil. No debería haber necesitado a Julien para darme cuenta de ello. Chorian debería permanecer alejado de la Capital.
Por ahora. Pero estaría a mano para jugar su papel en los cataclísmicos acontecimientos que se avecinaban.
De nuevo la cristalina escalinata. La plataforma del trono, muy por encima de mí. ¿Cuántas veces, a lo largo de las muchas décadas de mi vida, me había detenido en la gran losa de ónice que formaba la base de aquel encumbrado trono, mirando hacia arriba al gobernante de todos los mundos gaje?
Nunca había visto al Decimotercero, no en carne y hueso. Entonces yo me hallaba demasiado lejos del centro del poder. Fue el emperador de mi infancia, y también de mi primera juventud, que parecía que iba a vivir eternamente. Había visto su imagen en las pantallas de una docena de mundos, sin embargo: un hombre pequeño, de aspecto débil y rostro cerúleo, perchado allá arriba sobre su plataforma de ónice. ¿Quién podía imaginar que iba a vivir tanto tiempo? El Decimocuarto fue una historia distinta; joven y vigoroso, había ascendido al trono con el propósito declarado de limpiar todas las telarañas que se habían ido formando durante el interminable reinado de su predecesor. Era un hombre de piel morena y cuerpo delgado, de aspecto casi rom, penetrantes ojos dorados y sonrisa fácil, y la fuerza de un auténtico emperador detrás de aquella sonrisa. Procedía de Copperfield, como cinco de los emperadores antes que él. Sería una mentira decir que lo había llegado a conocer bien, pero lo había visto, incluso había hablado con él dos o tres veces. Y luego, repentinamente, había muerto. Corrieron rumores de que había sido eliminado por haber instituido demasiadas reformas demasiado rápido. Y así llegó el Decimoquinto, el pastor de Ensalada Verde, en años posteriores mi amigo y compañero de trabajo, listo y bueno. Bien, él también había desaparecido, pero yo seguía allí, aguardando junto a la escalinata de cristal al que se hacía llamar el Decimosexto, aquel miserable Periandros, el cuarto emperador de mi vida. Si era realmente un emperador, y no sólo un vano pretendiente.
Escuché las trompetas. Sí, ahí estaban. Pero no la vieja gloria ensordecedora. Más bien un patético balido. ¿Otra de las miserables economías de Periandros? ¿O era simplemente el aroma de los tiempos, que hacía que todo pareciera una pálida y triste sombra de su anterior yo?
Y la voz del millón de altavoces:
—¡Yakoub Nirano Rom, Rom Baro, Rex Romaniorum!
El nombre y los títulos eran correctos, sí. Pero no había convicción en ellos, ninguna fuerza. Recuerdo en una ocasión, cuando estaba espectrando por los antiguos días del imperio romano en la Tierra —y este imperio gaje pretende tener un vínculo de relación con aquél, al menos en algunas de sus ceremonias y terminología que ha tomado prestadas—, y era en sus últimos días, justo antes de que los bárbaros llegaran golpeando a sus puertas. Normalmente, uno no sabe que vive en los últimos días de un gran imperio; tan sólo es consciente de que las cosas no son tan buenas como se suponía que debían ser. El conocimiento de la finalidad únicamente llega después del hecho, cuando los historiadores han empezado a proporcionar una perspectiva. Pero esos romanis de los últimos días sabían que no se trataba sólo de una mala época sino del final de su época, y podías verlo en sus ojos, en la gris expresión de sus rostros, en la curva de sus hombros. Todo alrededor de ellos gritaba que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. Ahora era un poco como aquello. El declive y la caída estaban en el aire de la Capital. El viejo orden terminaba, y sólo Dios sabía qué iba a venir a continuación; e incluso las trompetas y los altavoces eran débiles y parecían apagados por las dudas.
—El Decimosexto Emperador del Gran Imperio convoca al Rex Romaniorum ante el trono —llamó el mayordomo. Y eché a andar escalinata arriba. De nuevo. Lentamente. Con un paso no tan vivo como antes. La melancolía y el abatimiento eran contagiosos. Decidí alejarme de aquel lugar tan aprisa como pudiera, una vez completados mis asuntos con Periandros.
Parecía tenso, contraído, demacrado, dentro de sus finos ropajes. El Periandros que recordaba era un hombre más bien grueso, fofo, con la expresión de un amante de los placeres, en sazón, quizá incluso algo pasado. Algo completamente engañoso, puesto que no amaba más los placeres de lo que podría hacerlo una piedra. Probablemente algunas piedras de naturaleza ígnea eran incluso superiores en este aspecto. Dentro de ese blando y consentido cuerpo había un alma mezquina y dura, como un cangrejo acechando dentro de un pulposo melón. Dios sabe que todos son así en Sidri Akrak: todo un planeta de gente siniestra e inquietante que sufre estreñimiento de corazón. Ahora la sazón había desaparecido del cuerpo de Periandros, y en él sólo quedaba el áspero y arrugado núcleo akraki. A su lado, en los asientos que ocupaban los grandes lores del emperador, se sentaban ahora otros tres akrakikanos. Tuve que admirar la totalidad de la toma del poder, y su total estupidez. Normalmente el emperador tenía el suficiente buen sentido como para otorgar el puesto de grandes lores a ciudadanos de distintos planetas importantes, a fin de conseguir algo de apoyo político para sí. Pero no éste, más necesitado del apoyo de otros mundos que cualquier emperador que hubiera gobernado nunca. Oh, no, no éste: se había rodeado por completo de gente de su propia clase. Tres de sus hermanos, por todo lo que sabía. Si es que tenían hermanos en Sidri Akrak. Parecía más apropiado para gente como él haber nacido en probetas, como los androides. Era una visión descorazonadora, ver aquellos rostros hoscos y desapasionados devolverte la mirada desde la cima de la plataforma del trono.
Читать дальше