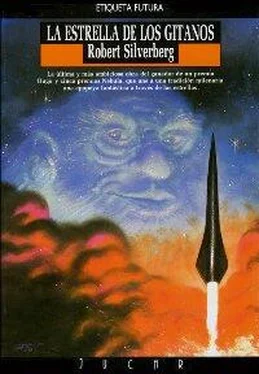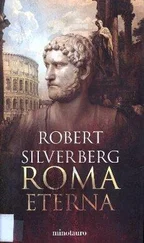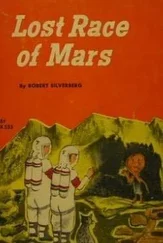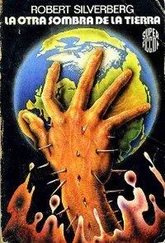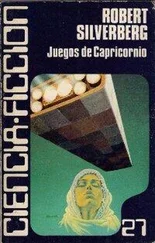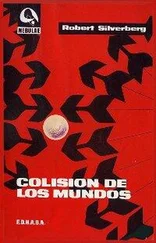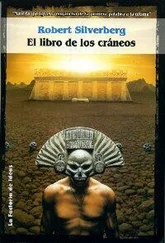Oí ruidos y disturbios dentro del edificio. Quizás estuvieran trasladando muebles, quizás estuvieran derribando las paredes: no tenía forma de saberlo. El ruido prosiguió durante un día y medio, y empezó a sonar como algo mucho más serio que arrastrar sofás de un lado a otro. Pero para mí, en mi aislamiento, fue simplemente un día y medio más de glotonería: fantásticas salsas y cremosas postres y resplandecientes vinos. Resultó ser una culminante orgía de fabulosa comida. Por la tarde del segundo día no llegó ninguna cena. Los robots no se mostraron, y el ruido fuera se hizo mucho más fuerte. Ahora estaba seguro de que tenía que estar ocurriendo algo serio.
Mi primer indicio de la verdad me llegó cuando oí ruido de pasos en el corredor, el sonido de pies corriendo. Luego gritos y alaridos, una sirena o dos, el inconfundible siseo del fuego de implosión, el apagado retumbar de la artillería pesada. Apliqué el oído a la puerta. Se estaba luchando ahí fuera, sí, pero, ¿quién luchaba contra quién? No podía aventurar nada.
Al principio pensé que Polarca o Valerian habían llegado con un ejército de roms leales para derribar a Shandor y liberarme. Dios me perdone por eso. Si hubiera deseado echar a Shandor a un lado por la fuerza, lo hubiera intentado hacía mucho tiempo en vez de pasar por toda aquella elaborada charada. Los roms no alzan la mano contra los roms.
Pero si aquello era una invasión rom, ¿qué hacía Julien de Gramont mezclado con todo aquello? Evidentemente era Julien quien había estado preparando mis comidas aquellas últimas semanas; nadie más tenía la habilidad necesaria. Quizá fuera Julien quien había abierto las puertas para dejar entrar a los invasores. Él y Polarca estaban en buenas relaciones: de hecho, eran viejos compañeros de prostíbulos en muchos mundos. ¿Habían elaborado alguna especie de alianza? ¿Por qué? Parecían unos extraños aliados. Julien sentía simpatía hacia todas las cosas rom, pero esencialmente era un aliado de Lord Periandros. Polarca no era de ninguna utilidad para ninguno de los lores del Imperio.
Nunca he deseado tan profundamente que fuera posible espectrar hacia delante en el tiempo como en aquel momento. Sólo cinco minutos, o quizá diez: el tiempo suficiente para descubrir qué en nombre de todos los demonios estaba ocurriendo en el palacio del Rey de los Gitanos. Pero todo lo que podía hacer era permanecer con el oído pegado a la puerta de mi celda, e imaginar alocadamente impías alianzas y conspiraciones.
Luego la puerta se abrió de golpe y cinco figuras armadas con el uniforme verde pálido de la Guardia Imperial entraron a la carrera. Eran nativos de Sidri Akrak. Lo vi inmediatamente, en sus vacuos e impasibles ojos akraki, y en sus hoscas bocas akraki con las comisuras inclinadas hacia abajo, y en la forma típica akraki en que se movían, con las articulaciones rígidas. Pero por si acaso esos indicios no eran suficientes, llevaban llamativos brazaletes blasonados con las chillonas franjas verticales de la bandera akraki, y un gran monograma, una P escarlata. De Periandros, por supuesto.
El oficial al mando —era una mujer, con las charreteras de falangarca— se dirigió hacia mí y dijo, de esa manera brusca y llana tan propia de los de su mundo:
—¿Cómo te llamas?
—Yakoub —sonreí —. Rom baro. Rex Romaniorum.
—¿Yakoub qué?
—Rey del pueblo romani.
Los cinco akrakikanos intercambiaron solemnes miradas.
—¿Afirmas que eres el rey rom?
—Eso afirmo, cabal y verazmente.
—¿De veras? Demuestra tu identidad.
—Creo que no llevo mis papeles encima. De hecho, resulta que me hallo prisionero en este lugar. Si no crees que soy quien digo que soy, te sugiero que llames a cualquier rom que puedas encontrar y le preguntes mi nombre.
La falangarca hizo un gesto a uno de sus subordinados.
—Busca a un rom —dijo —. Tráelo aquí. Le preguntaremos cuál es el nombre de este hombre.
Todavía seguía oyendo explosiones en otras alas del edificio.
—Mientras esperamos —insinué —, ¿te importaría decirme quiénes sois vosotros y qué está ocurriendo aquí?
Me lanzó una hosca mirada, tan parecida a una expresión como un akraki es capaz de conseguir. Apenas me parecía humana. Tampoco me parecía demasiado mujer, con aquel pelo tan corto y sus rígidos movimientos akraki. Sólo un leve asomo de pechos bajo el uniforme proporcionaba algún indicio de su sexo. La fe era lo único que me permitía considerar que era humana.
—Yo te interrogaré a ti. Tú no tienes por qué interrogarme a mí.
—¿Estoy en lo cierto, al menos, en que sois guardias imperiales?
—Servimos del Decimosexto Emperador —fue lo suficientemente amable de revelar.
—¿El Decimosexto ? —jadeé. No estaba preparado para aquello —. ¿Pero cuando…, cómo…, quién…?
—Antes era conocido como Lord Periandros.
Parpadeé y contuve el aliento. ¿Así que todo había terminado, pues? ¿La lucha por el trono que había temido durante tanto tiempo había tenido lugar mientras yo permanecía almacenado allí, y de alguna forma el culoprieto de Periandros se había erigido en emperador?
Aquello fue una auténtica impresión. Todo el gran drama apocalíptico galacto —político se había resuelto de una forma muy rápida. Y sin que yo me enterara. Sin que yo estuviera en escena para vitorear a los héroes y abuchear a los villanos. O quizá vitorear a los villanos y abuchear a los héroes. Me había perdido toda la excitación. Había sido dejado fuera.
Pero, por supuesto, estaba saltando a conclusiones…, y no las correctas. La lucha por el trono no había terminado. Sólo estaba empezando, aunque por aquel entonces no tenía forma alguna de saberlo.
Hervía con preguntas. ¿Cómo había conseguido Periandros echar a Sunteil fuera del camino? ¿Qué le había ocurrido a Naria? ¿Por qué había tropas imperiales en el palacio rom? ¿Dónde estaba Shandor? ¿Dónde estaba el Duc de Gramont? Pero me hubiera dado más resultado hacerle preguntas a mi propio codo que intentar obtener información de aquella akraki de ojos vacuos. Permanecía de pie allí mirándome con una absoluta indiferencia, como si yo fuera alguna polvorienta y apolillada reliquia que había permanecido almacenada en aquella habitación durante los últimos quinientos años, algún gabán viejo, algún montón de harapos desechados. Mientras tanto, sus compañeros estaban registrando mis pocas y lamentables posesiones de una forma lenta pero metódica, buscando Dios sabe qué escondite de armas ocultas, o quizá el manuscrito de algunas memorias escandalosas. Pareció transcurrir una eternidad antes de que volviera el que se había ido en busca de un rom para identificarme.
Cuando lo hizo, sin embargo, no iba acompañado por un rom, sino por el Duc de Gramont.
— Mon ami! —exclamó Julien —. Sacrebleu! Ah, j’en suis fort content! ¿Comment ça va ?
Con enorme pasión y verbo. Con el beso en ambas mejillas, con el alegre apretar de sus manos contra mis hombros, con todo el gran abrazo galo. Y luego se volvió a los cinco akrakikanos y les gesticuló vehementemente con ambas manos, como si no fueran más que gusanos.
—¡Fuera de aquí, vosotros! ¡Fuera! ¡ Vite ! ¡ Vite ! ¡ Salauds ! ¡ Crapauds ! ¡ Bon Dieu de merde ! ¡Fuera, fuera, fuera!
La falangarca le miró incrédula.
—Nuestras órdenes son custodiar a este hombre hasta que…
—Vuestras órdenes son salir de aquí. ¡ Vite ! ¡ Vite ! Misérable enmerdeuse, je les enmerde tus órdenes. ¡Fuera! ¡Aprisa!
Pensé que iba a echarla por la fuerza. Pero no resultó necesario. Simplemente la echó de la celda con una resonante retahíla de obscenos insultos en una loca mezcla de imperial y francés e incluso un poco de romani.
Читать дальше