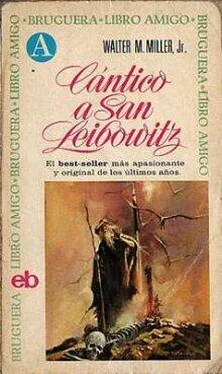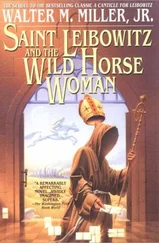— ¿Y nosotros sí?
— Pues sí. Ahora que han existido algunos hombres como… — su tono se hizo profundamente respetuoso e hizo una pausa antes de pronunciar el nombre — thon Taddeo.
— ¿Ha sido ésta una frase completa? — preguntó el abad, bastante agriamente.
— Bueno, hasta hace poco, no muchos filósofos se habían preocupado por nuevas teorías físicas. El trabajo de thon Taddeo — de nuevo captó dom Paulo el tono respetuoso — nos dio los axiomas necesarios en los que basarnos. Su trabajo sobre la «Inestabilidad de la esencias eléctricas», por ejemplo, y su «Teorema de la conservación»…
— Deberá quedar satisfecho, pues, al ver aplicado su trabajo. Pero ¿dónde está la lámpara, si se puede saber? Espero que no sea mayor que la dinamo.
— Aquí está, dómine — dijo el monje, cogiendo un pequeño objeto que había sobre la mesa.
Parecía sólo una abrazadera para sostener un par de vástagos negros y un tornillo para ajustar su separación.
— A estos carbones — explicó Kornhoer — los antiguos los llamaban «Iámpara de arco». Tenían también de otras clases, pero no tenemos material para construirlas.
— Sorprendente. ¿La luz adónde va?
— Aquí. — El monje señaló el espacio entre carbones.
— Debe ser una llama muy pequeña — dijo el abad.
— ¡Oh, pero brillante! Más brillante, espero, que cien cirios.
— ¡No!
— ¿Lo encuentra impresionante?
— Lo encuentro absurdo. — Al notar la súbita expresión herida de Kornhoer, añadió apresuradamente -: El modo que hemos tenido de arreglárnoslas con cera de abeja y sebo de carnero.
— Me he preguntado — le confió al monje, tímidamente — si los antiguos lo empleaban en sus altares en vez de cirios.
— No — dijo el abad —. Definitivamente, no. Puedo asegurárselo. Por favor, olvide esta idea lo más pronto posible y que no vuelva a ocurrírsele.
— Sí, padre abad.
— ¿Y dónde piensa colgar esto?
— Pues… — El hermano Kornhoer se detuvo a contemplar especulativamente el oscuro sótano que le rodeaba —. No lo he pensado. Supongo que podría ir sobre la mesa donde thon Taddeo… — («¿Por qué se detiene así cada vez que pronuncia su nombre?, se preguntó dom Paulo, con irritación) — trabajará.
— Será mejor que se lo preguntemos al hermano Armbruster — decidió el abad, y notando el súbito malestar del monje -: ¿Qué ocurre? ¿Han estado usted y el hermano Armbruster…?
La cara de Kornhoer se contrajo en una mueca de excusa.
— Realmente, padre abad, no he perdido los estribos con él ni una sola vez. Hemos discutido, eso sí, pero… — Se encogió de hombros —. No quiere que nada sea modificado. No deja de hablar de brujerías y cosas así. No es fácil razonar con él. Está medio ciego debido a la necesidad de leer con tan poca luz, y, sin embargo, dice que nuestro trabajo es diabólico. No sé qué decirle.
Dom Paulo frunció ligeramente el ceño cuando cruzaron la sala hacia el hueco donde el hermano Armbruster seguía ceñudo contemplando los preparativos.
— Bien, ya puede hacer lo que quiere — le dijo el bibliotecario a Kornhoer cuando se acercaban —. ¿Cuándo empezará a construir un bibliotecario mecánico, hermano?
— Hemos encontrado algunas notas, hermano, de que hubo un tiempo en que las cosas existieron — dijo molesto el inventor —. En las descripciones de la Machina analytica encontrará referencias a…
— Ya basta — intervino el abad, y le dijo al bibliotecario -: Thon Taddeo necesitará un lugar en donde trabajar. ¿Qué sugiere usted?
Armbruster indicó el hueco de Ciencias Naturales con un gesto brusco de su pulgar.
— Que lea aquí en el facistol como todos los demás.
— ¿Qué le parece si le preparamos un estudio en la sala grande, padre abad? — sugirió Kornhoer en una apresurada contrapropuesta —. Además de la mesa, necesitará un ábaco, una pizarra y un tablero de dibujo. Podríamos separarlo formando un tabique con biombos.
— Creía que necesitaría nuestras referencias de Leibowitz y los antiguos escritos — dijo suspicaz el bibliotecario.
— Lo necesitará.
— Entonces, si lo pone en el centro, tendrá que hacer muchos viajes de aquí para allá. Los volúmenes poco comunes están encadenados y las cadenas no llegan tan lejos.
— No es problema — dijo el inventor —. Quite las cadenas. De todas maneras, parecen absurdas. Los cultos cismáticos han desaparecido o se han convertido en regionales. Hace más de cien años que no se oye hablar de la Orden Militar de San Pancracio.
Armbruster enrojeció de cólera.
— No lo haré — exclamó —. Las cadenas se quedan donde están.
— Pero ¿por qué?
— Ahora ya no existen los que quemaban libros, pero tenemos que preocuparnos por los del pueblo. Las cadenas continuarán en su sitio.
— ¿Ve usted, padre?
— Tiene razón — dijo dom Paulo —. Hay demasiada agitación en el pueblo. El Consejo se ha apropiado de nuestra escuela, no lo olvide. Ahora tienen una biblioteca y quieren que nosotros llenemos sus estanterías. Y si es con obras raras, mejor. No sólo esto, el año pasado tuvimos problemas con los ladrones. El hermano Armbruster tiene razón. Los volúmenes raros permanecerán encadenados.
— Está bien — suspiró Kornhoer —. Entonces tendrá que trabajar en el nicho.
— Bien, ¿dónde colgaremos ahora su lámpara maravillosa?
Los monjes miraron hacia el cubículo. Era uno de catorce compartimientos idénticos, divididos de acuerdo a temas que daban a la sala central. Cada nicho tenía su arcada, y de un gancho de hierro empotrado en la clave de cada arco colgaba un pesado crucifijo.
— Bien, si va a trabajar en el nicho — dijo Kornhoer —, tendremos que quitar el crucifijo y colgarlo en su lugar temporalmente. No hay otro…
— ¡Hereje! — le interrumpió el bibliotecario, con voz siseante —. ¡Pagano! ¡Profanador! — Armbruster alzó sus temblorosas manos hacia el cielo —. ¡Que Dios me ayude para no destrozarlo con mis propias manos! ¿Dónde se detendrá? ¡Llévenselo de aquí, fuera! — Les dio la espalda con las manos temblorosas todavía alzadas.
El propio dom Paulo se había sobresaltado ligeramente ante la sugerencia del inventor, pero ahora frunció duramente el ceño a la espalda del hábito del hermano Armbruster. Nunca espero verle simular una mansedumbre que era contraria a su naturaleza, pero la disposición quisquillosa del anciano monje era definitivamente peor.
— Hermano Armbruster, dése la vuelta, por favor… Ahora baje las manos y hable más calmadamente cuando…
— Pero, padre abad, ya ha oído lo que…
— Hermano Armbruster, traiga la escalera de mano y descuelgue el crucifijo.
El color abandonó la cara del bibliotecario. Miró sin habla a dom Paulo.
— Esto no es una iglesia — dijo el abad —. La colocación de las imágenes es opcional. Por el momento me hará el favor de bajar el crucifijo. Según parece, es el único sitio donde puede ser colocada la lámpara. Después podremos cambiarlo. Me doy cuenta de que todo este asunto ha agitado su biblioteca y quizás hasta su digestión, pero esperemos que sea en bien del progreso. Si no lo es, entonces…
— ¡Nos hace quitar a Nuestro Señor para hacerle sitio al progreso!
— ¡Hermano Armbruster!
— ¿Por qué no le cuelga la maldita lámpara del cuello?
La cara del abad tomó una expresión glacial.
— No voy a forzar su obediencia, hermano. Véame en mi despacho después de completas.
,El bibliotecario se acobardó.
— Traeré la escalera, padre abad — susurró, y se fue arrastrando los pies de modo inseguro.
Dom Paulo levantó la vista hacia el Cristo del crucifijo de la arcada. «¿Te importa?», pensó, dubitativo.
Читать дальше