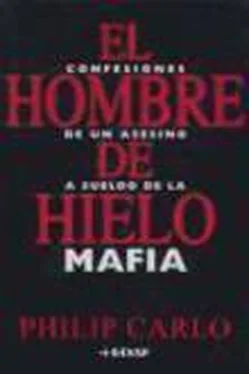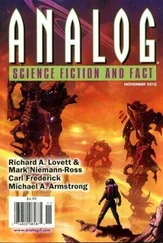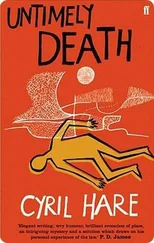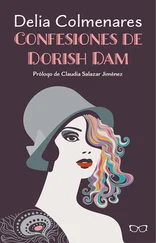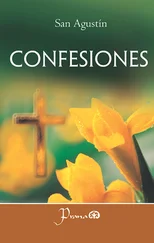Con el paso de los años, Richard había llegado a aborrecer más y más a su madre. La culpaba prácticamente de todo: de haberse casado con Stanley; de haber tenido hijos con Stanley; del modo despiadado en que Stanley había pegado a Florian hasta matarlo; de cómo le había pegado Stanley a él mismo.
Pero cuando llegaron al hospital, Anna ni siquiera dio muestras de advertir su presencia. Estaba vuelta hacia la pared, con un rosario de cuentas azules en la mano, y repetía una y otra vez: «Perdóname mis pecados, padre», sin cesar, como si fuera un mantra tibetano. Richard le habló. Intentó despedirse de ella. Pero ella ni siquiera quiso mirarlo. Parecía que ya estuviera muerta pero que su cuerpo no se había enterado. Se había quedado encogida, hasta reducirse a un simple despojo de la mujer robusta y atractiva que había sido. La vida había sido cruel con Anna McNally, una lucha constante y amarga, llena de pesares, de trabajo duro, de dolor, de sufrimientos y de privaciones. Para Anna, la muerte sería una bendición, mejor sin duda que la vida que había tenido, y la recibía con los brazos abiertos.
Murió, en efecto, aquella misma noche. Richard acudió al velatorio de mala gana, solo porque Barbara lo convenció de que debía ir. No lloró. No dio ninguna muestra de emoción.
También asistió al velatorio Stanley Kuklinski, y Richard ni siquiera lo saludó. Bastante tuvo con contenerse para no agarrar a Stanley del cuello delante de todo el mundo y estrangular allí mismo a aquel hijo de perra frío y despiadado. Se contuvo haciendo un gran esfuerzo. Barbara se daba cuenta de lo mucho que lo alteraba ver a su padre: torcía los labios, se ponía colorado. Allí sentado junto a Barbara, Richard solo era capaz de pensar en matar a Stanley. Le pasaban por la cabeza imágenes vividas en blanco y negro de lo que le había hecho Stanley, como si fuera una película antigua en cámara lenta. Richard tuvo que contenerse mucho para no sacar a su padre a la calle, llevarlo a su coche, matarlo y arrojar el cadáver al pozo de una mina en Pensilvania. Dijo a Barbara que quería marcharse. Cuando volvían a su casa, en el coche, ella le preguntó:
– ¿Estás bien, Richard?
– Estoy bien -dijo él-. Es que… cuando veo a Stanley me vuelve todo. A ese hombre no le deberían haber permitido nunca tener hijos.
No dijo más. No quería que Barbara se enterara de la verdad, de lo que le había hecho Stanley en realidad, de que había asesinado a Florian.
El rey del porno de Nueva York
DeMeo cumplió su palabra y entregó a Richard, en depósito, toda la pornografía que este le pedía. Richard se compró una furgoneta con la que iba a Brooklyn y recogía las cajas de pornografía que producía Roy, cien películas por caja. Por entonces, Richard ya tenía muchos contactos en el negocio de la pornografía en todo el país. Distribuía pornografía, tanto la suya propia como la de DeMeo, a mayoristas de todas partes, y el negocio iba viento en popa. Por primera vez en su vida, Richard estaba ganando un buen dinero con regularidad.
Richard procuraba pagar escrupulosamente a Roy todo lo que le debía y en los plazos acordados. Roy empezó a apreciar a Richard. Admiraba su temeridad, el hecho de que hubiera aguantado la paliza «como un hombre»: así se lo decía a los de su cuadrilla. Que Richard tuviera una pistola y no la hubiera usado; que se hubiera presentado en el Gemini él solo. Sabía que para hacer aquello había que tener huevos.
Pero a los de la cuadrilla de DeMeo no les gustaba Richard. Lo consideraban estirado y poco amistoso (y lo era), y, además, no era italiano. Era polaco. Se burlaban de Richard a sus espaldas, se contaban chistes tontos de polacos a costa de Richard. Este advertía la hostilidad, las miradas frías, los gestos de desprecio, pero no le importaba. Supuso que estarían celosos de su relación con Roy, y tenía razón.
Con el transcurso de los meses, la «amistad» entre Roy y Richard se fue estrechando. Roy ya se había enterado de que Richard había realizado asesinatos, bien y con discreción, por encargo de la familia De Cavalcante, y un día que Richard se pasó por el Gemini para hacer un pago, Roy lo invitó a sentarse en la trastienda.
– Me han dicho que eres frío como el hielo y capaz de hacer trabajos especiales -le dijo Roy-. ¿Es verdad?
– Claro, sin problema.
– Yo tengo muchos trabajos especiales. ¿Te interesa?
– Desde luego.
– ¿Seguro?
– Claro.
– ¿Los harás sin hacer preguntas?
– No soy hombre curioso.
Roy miró fijamente a Richard. La mirada de Roy, con sus ojos negros penetrantes, era penetrante como dos taladros eléctricos.
Roy tenía que comprobar en persona si Richard era capaz, en efecto, de hacer un trabajo de manera fría y metódica.
– De acuerdo -dijo-. Vamos a dar un paseo. ¿Te apuntas?
– Claro -dijo Richard; y Roy, su primo Joe Guglielmo y Richard subieron al coche de Roy. Joe conducía. Richard iba en el asiento de atrás.
– Vamos a la ciudad -ordenó Roy. Siempre daba órdenes a la gente; nunca pedía las cosas por favor. Fueron en silencio hasta Manhattan. Hacía un día hermoso y despejado. El cielo estaba azul. Lucía el sol. Alguien iba a morir. Cuando pasaban por el túnel de Brooklyn Battery, Roy se volvió y dio a Richard una 38 de cañón corto con silenciador.
– Usa esto -dijo.
– De acuerdo -dijo Richard, y se guardó tranquilamente el arma bajo el cinturón. Siguieron hasta la zona alta y llegaron a una calle tranquila, con árboles, de la parte oeste del Greenwich Village. Era el antiguo cazadero de Richard. Pasaron ante un hombre solitario que paseaba con un perro.
– Para -ordenó Roy-¿Ves a ese tipo del perro? -preguntó a Richard. -Sí.
– Cárgatelo.
– ¿Aquí? ¿Ahora?
– Aquí, ahora.
Richard se bajó con calma del coche y caminó hacia el hombre del perro, que estaba por detrás del coche, a unos veinte pasos quizá. Cuando Richard se hubo cruzado con él, se detuvo, se volvió y siguió al desventurado. Quería hacer el trabajo delante mismo de Roy y de Joe. Cuando el paseante estuvo a la altura del Lincoln, Richard lo alcanzó, se cercioró de que no lo observaba nadie, sacó rápidamente la pistola y disparó al hombre un tiro en la nuca.
No se enteró de que se moría ni de por qué.
Cayó como un saco de ropa sucia, contó Richard.
Richard volvió tranquilamente al coche y subió.
– Eres frío como el hielo, joder -dijo Roy, sonriente-. Bien hecho. Eres de los nuestros.
Se volvieron a Brooklyn. Richard acababa de demostrar a Roy, sin ningún género de dudas, que era un asesino frío y duro como la piedra, y aquel asesinato terminó de sellar la sangrienta relación entre ambos. Cuando llegaron al Gemini Lounge y pasaron a la trastienda, estaban allí reunidos Joey Testa, Anthony Senter, Chris Goldberg y Henry Borelli.
– El grandullón es frío de narices -les anunció Roy-. Acabo de verle hacer un trabajo en plena calle. Es de los nuestros.
Y así ingresó Richard en una cuadrilla de asesinos en serie como no se había conocido otra igual ni se conocería después. En los años venideros escribirían un capítulo de la historia del homicidio.
Pero aquello no gustaba a Richard; no le gustaba que aquellos tipos supieran de él, lo que hacía, los «trabajos especiales» que llevaba a cabo. No se fiaba de ellos y no le gustaban; pensaba que, tarde o temprano, acarrearían problemas, para ellos mismos, para Roy y para el propio Richard.
Richard tuvo que pasar al baño. El ambiente estaba cargado de un olor extraño, denso, fétido. Mientras orinaba, miró detrás de la cortina de la ducha y allí, colgado sobre la bañera, estaba el cadáver de un hombre. Estaba degollado, y tenía clavado en el pecho un cuchillo de carnicero de mango negro. La sangre, densa y espesa, le caía poco a poco a la bañera. Lo estaban desangrando.
Читать дальше