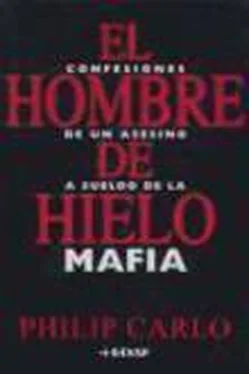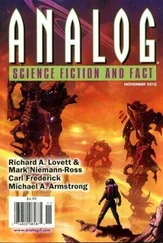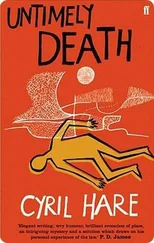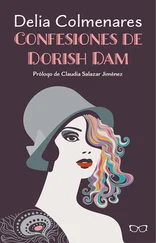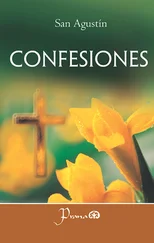Durante su infancia, Barbara veía a su padre tanto como se lo permitían las circunstancias. Albert daba a Barbara todos los caprichos. Lo único que tenía que hacer ella era señalar una cosa, y ya era suya. La mimaba. Barbara estaba mucho más unida a su padre que a su madre, a pesar de vivir lejos de aquel; aun cuando su padre se fue a vivir a Miami, hablaban por teléfono con frecuencia, se escribían largas cartas. A Albert le encantaba vivir en Miami, el buen tiempo, el sol radiante, estar cerca del mar, la vida nocturna animada de la ciudad. Hacía mucha vida social con su segunda esposa, Natalie: iban a fiestas y a clubes por todo Miami. A Albert le gustaba bailar, y la pareja solía salir casi todos los fines de semana a «mover el esqueleto», como le gustaba decir a Albert.
Cuando Richard se enteró de que Barbara había huido de Nueva Jersey, se puso fuera de sí. Preguntaba constantemente a Genevieve y a la Nana Carmella adonde había ido Barbara. Ellas no querían decirselo. Richard estaba obsesionado. Volvía una y otra vez a la casa. No las dejaba en paz. No se ponía agresivo, ni grosero ni amenazador, pero Genevieve percibía que muy bien podía ponerse violento. Violentísimo. Había oído a Sadie y a Arnold contar algunas cosas sobre su violencia A pesar de todo, Genevieve dijo a Richard con toda claridad que se olvidase de Barbara, que siguiera con su vida, que se buscase una buena chica polaca de su edad.
– Usted no lo entiende -dijo él, sacudiendo la cabeza con desánimo-. Yo quiero a Barbara, la quiero con todo mi corazón. Nunca… nunca había querido a nadie como quiero a Barbara…
– Richard -le interrumpió Genevieve-, eres un hombre casado.
– Me voy a divorciar. Esa mujer, ese matrimonio, no han significado nunca nada para mí.
– Ya hace meses que lo dices, y no te has divorciado todavía. ¿A qué se debe eso?
– Yo… he tenido una racha de mala suerte. Necesito dinero para el abogado. Ya he hablado con él, es un abogado de Hoboken y no va a hacer nada mientras no le pague. Linda, mi ex, no significa nada para mí. La conocí cuando era muy joven. Nunca la quise. Los niños vinieron porque sí. Yo no quería, sabe usted, establecer un hogar, nada de eso. Barbara espera un hijo mío. Quiero casarme con ella. Desde la primera vez que salí con Barbara quise casarme con ella y fundar una familia con ella… lo juro. Barbara es una mujer de categoría. No había conocido a nadie como ella.
Hubo una larga pausa. Por fin, Genevieve dijo:
– Si te doy el dinero para el abogado de Hoboken, ¿te divorciarás?
– Inmediatamente, mañana mismo.
– ¿Lo prometes?
– ¡Por mi vida!
Genevieve lo miró larga y fijamente. Era un hombre muy apuesto. De hecho, Richard la había engatusado. Cuando quería, podía ser encantador… hasta llegar a encandilar a la gente.
– ¿Cuánto? -le preguntó.
– Mil -dijo él.
– Vuelve mañana y te lo daré -dijo ella.
– ¡No puede ser! ¿De verdad?
– Sí. De verdad. Yo no haría bromas con una cosa así.
Richard tomó en brazos a Genevieve levantándola como una muñeca, y la abrazó con tal fuerza que estuvo a punto de romperle las costillas.
– Entonces, ¿me dirá dónde está ella? -le preguntó, esperanzado.
– Sí; pero solo después de que te hayas divorciado… y me lo demuestres.
– Lo haré, lo prometo -dijo él.
Volvió al día siguiente; se llevó los mil dólares de Genevieve, que esta había ganado con mucho esfuerzo; se apresuró a ir a Hoboken, pagó al abogado, se prepararon los documentos, y Richard hizo que Linda los firmara. No le dejó otra opción. Después los firmó él, y, por medio del abogado, Richard y Linda quedaron divorciados ante la ley al poco tiempo. Richard no había querido nunca verdaderamente a Linda, y la odiaba desde el día que la encontró en el motel. Se alegró de verse libre de ella.
Richard volvió a visitar a Genevieve provisto de las pruebas de su divorcio, y esta vez ella le dijo dónde estaba Barbara… cosa que Barbara no perdonaría a su madre jamás.
Aquel mes de mayo hacía en Miami un calor y una humedad insoportable. Cuando se ponía el sol, el aire se llenaba de mosquitos. Había tantos mosquitos que no se podía salir a la calle. A Barbara no le gustaba Miami. No estaba acostumbrada a tanto calor. El embarazo le hacía sentirse especialmente incómoda. Temía que Richard hiciera daño a su familia. El había dicho una docena de veces que estaba dispuesto a hacerlo, y ella se sentía inquieta hasta el borde de la locura, no podía dormir, temía que en cualquier momento sonara el teléfono y le dijeran la noticia terrible, impensable: Richard ha matado a toda tu familia: a la Nana, a tu madre, a tu tía Sadie…
Barbara se preguntaba qué había hecho ella para merecerse una vida así. Había sido durante toda su vida una persona buena, temerosa de Dios. Siempre había hecho el bien, desde que tuvo uso de razón. Y ahora esto. Esa pesadilla viviente, que respiraba, que tenía ojos de serpiente. Barbara empezaba a pensar que debía de haber cometido en otra vida algún delito horrible, odioso, para haber quedado condenada a sufrir una situación tan injusta. Dios… no había Dios. ¿Qué Dios sería capaz de condenarla a ese destino?
Empezaba a preguntarse si se debería todo a que había tenido relaciones sexuales con Richard; relaciones caprichosas, lujuriosas, siempre que a él le había apetecido. Eso sería, sin duda. Aquello era lo que le había acarreado encima aquella maldición negra, aquel polaco psicótico de Jersey City. Llegó a creer que él era el castigo de las pasiones carnales de ella.
Barbara disfrutaba mucho de la compañía de su padre. El la apoyaba y la quería, y no la criticaba en absoluto, no le decía nada negativo. Le repetía constantemente que todo saldría bien, que tenía toda la vida por delante, que podría quedarse con él y con su mujer todo el tiempo que quisiera. No la presionaba en absoluto. Solo le daba amor, amor incondicional, sin esperar nada a cambio.
La tía Sadie la llamaba todos los días, y también ella la apoyaba y le daba optimismo, y hablaban de la alegría que era tener un hijo. La tía Sadie dijo que estaría encantada de cuidar a la niña (estaba segura de que sería niña) cuando Barbara estuviera dispuesta a volver a trabajar. Cada día que pasaba, Barbara se sentía más fuerte y más resignada a su destino. Dejó de castigarse a sí misma; empezó a dar largos paseos por la orilla del hermoso océano Atlántico, y le gustaba ir a nadar por la mañana, temprano, cuando el sol de Florida salía despacio por el este.
Se puso morena con el sol, y estaba muy guapa con su bronceado radiante, mientras su hijo se desarrollaba rápidamente en su vientre, cada vez mayor.
Llegó a Miami una furiosa tormenta procedente del sur. El cielo se puso negro de pronto, adquirió el color gris oscuro de la pólvora. Los fuertes vientos doblaban las palmeras, las movían como si estuvieran bailando al son de la música latina. Los relámpagos surcaban a su antojo el cielo oscurecido. Los truenos sacudían la atmósfera. A Barbara no le habían gustado nunca las tormentas, desde que era niña. Le parecían que eran malos presagios de desgracias venideras.
Barbara estaba sentada en el porche de la casa de su padre, viendo la tormenta, los relámpagos, cómo maltrataba el viento las palmeras, cuando vio de reojo que un taxi se detenía despacio ante la casa. Se bajó del vehículo un hombre solo, un hombre grande. Llevaba una maleta. Empezó a subir hacia la casa por el camino de acceso. Barbara comprendió de pronto, como herida por un rayo, que era Richard. Quiso levantarse y echar a correr, pero ¿dónde podría ir? ¿Dónde podía huir? Richard llegó a la puerta y llamó con fuerza. Barbara acudió disgustada, frunciendo el ceño.
Читать дальше