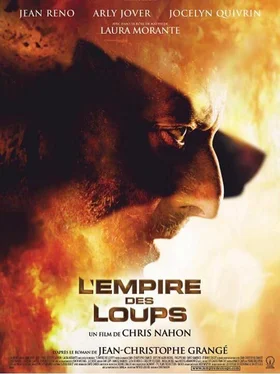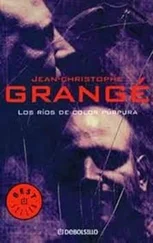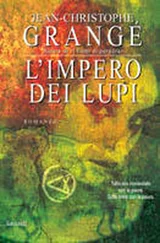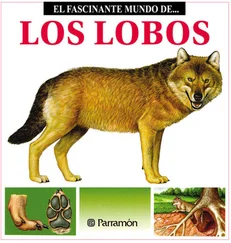Durante unos instantes, observa a Kürsat, inmóvil entre las adormideras. Poco a poco, la muerte suaviza sus facciones y, libre al fin, la inocencia vuelve a ascender a la superficie de su rostro.
Sema registra el cadáver y encuentra un teléfono móvil bajo la bata. Junto a uno de los números de la memoria aparece el nombre «Azer».
Se guarda el aparato en el bolsillo y se levanta. Ha dejado de llover, y la oscuridad se ha apoderado del lugar. Los jardines respiran, al fin. Alza los ojos hacia la mezquita: las húmedas cúpulas brillan como si fueran de cerámica verde y los minaretes parecen a punto de despegar hacia las estrellas.
Sema se queda unos segundos más junto al cuerpo. Inexplicablemente, algo nítido, preciso, se desprende de ella.
Ahora sabe por qué lo hizo. Por qué huyó con la droga.
Para conseguir la libertad, por supuesto.
Pero también para vengarse de algo muy concreto.
Antes de dar ningún paso más, tiene que cerciorarse.
Tiene que encontrar un hospital. Y un ginecólogo.
Toda la noche escribiendo…
Una carta de doce páginas dirigida a Mathilde Wilcrau, rue Le Goff, París, Distrito Quinto. En ella, le cuenta su historia al detalle. Sus orígenes. Su formación. Su trabajo. Y lo del último cargamento.
También le da nombres. Kürsat Mihilit. Azer Akarsa. Ismail Kudseyi. Uno tras otro, coloca los peones sobre el tablero. Describe minuciosamente su papel y su posición. Reconstruye cada fragmento del mosaico…
Le debe esas explicaciones.
Se las prometió en la cripta del Pére-Lachaise, pero además quiere hacerle inteligible una historia en la que la psiquiatra se ha jugado la vida sin contrapartida.
Cuando escribe «Mathilde» en el papel claro del hotel, cuando dibuja ese nombre con la estilográfica, Sema se dice que tal vez nunca ha tenido nada tan sólido como esas cuatro sílabas.
Enciende un cigarrillo y se toma su tiempo para recordar. Mathilde Wilcrau. Una mujer alta, fuerte, de cabellos negros. La primera vez que vio su sonrisa, demasiado roja, le acudió a la mente una imagen: los tallos de amapola que quemaba para preservar su color.
La comparación cobra todo su sentido ahora que ha recuperado el recuerdo de sus orígenes. Los paisajes de arena no pertenecían, como creía, a las landas francesas, sino a los desiertos de Anatolia. Las amapolas eran adormideras silvestres: la sombra del opio, ya… Al quemar los tallos, sentía un estremecimiento, una mezcla de emoción y miedo. Intuía una relación secreta, inexplicable, entre la llama negra y la vistosa eclosión de los pétalos.
En Mathilde Wilcrau brilla el mismo secreto.
Una región quemada en su interior alimenta el intenso rojo de su sonrisa.
Sema acaba la carta; pero, por unos instantes, duda si añadir lo que ha averiguado en el hospital unas horas antes. No. Eso solo le concierne a ella. Firma y mete las hojas en el sobre.
La radio despertador de la habitación marca las cuatro de la mañana.
Sema repasa su plan por última vez. «No puedes volver con las manos vacías…», ha dicho Kürsat. Ni las ediciones de Le Monde ni los telediarios han mencionado la droga desparramada por la cripta. En consecuencia, hay muchas probabilidades de que Azer Akarsa e Ismail Kudseyi ignoren que la heroína se ha perdido. Virtualmente, Sema tiene un objeto de negociación…
Deja el sobre delante de la puerta y entra en el baño.
Abre el grifo, llena un tercio de la pila y coge la caja del producto que ha comprado hace unas horas en una droguería de Beylerbeyi. Vierte el pigmento en el agua y observa las manchas, que poco a poco se deslían y se transforman en un mejunje rojizo.
Se contempla en el espejo unos instantes. Rostro destrozado, huesos triturados, piel recosida: bajo la aparente belleza, una mentira más…
Sonríe a su imagen y murmura:
– Ya no hay elección.
Luego sumerge el índice derecho en la henna con precaución.
Las cinco.
La estación de Haydarpasa.
Un punto de salida y llegada tanto ferroviario como marítimo. Todo es exactamente igual que en su recuerdo. El edificio central, una U flanqueada por dos gruesas torres y abierta hacia el estrecho como un abrazo, una bienvenida al mar. Luego, alrededor, los diques, que trazan ejes de piedra y forman un laberinto de agua. En el segundo, al final del muelle, se alza el faro. Una torre aislada, como posada sobre los canales.
A esa hora, todo está oscuro, frío, apagado. En la estación, tras los empañados cristales, una sola luz palpita débilmente y difunde una claridad rojiza y vacilante.
El quiosco del iskele -el embarcadero- brilla también y se refleja en el agua en una mancha de un azul cobrizo, más débil aún, casi violeta.
Con los hombros encogidos y el cuello de la chaqueta levantado, Sema pasa junto al edificio central y bordea la orilla. El ambiente tenebroso la satisface: contaba con aquel desierto inerte, silencioso, amortajado por la escarcha. Se dirige al fondeadero de las embarcaciones de recreo. Los cables y las velas la siguen de cerca con su incesante tintineo. Sema escruta cada barca, cada esquife. Al fin, ve un hombre encogido en el fondo de una chalupa, cubierto con una lona. Lo despierta y le ofrece una cantidad. Aturdido, el marinero acepta el precio, una fortuna. Sema le asegura que no se alejará del segundo espigón, que no perderá de vista su barco. El hombre acepta, pone en marcha el motor sin decir palabra y salta al embarcadero.
Sema coge el timón. Maniobra entre las embarcaciones y se aleja del muelle. Sigue el primer dique, rodea el extremo del terraplén y continúa a lo largo del segundo dique en dirección al faro. A su alrededor, el silencio es total. En lontananza, el puente iluminado de un carguero perfora la oscuridad. A la luz de los focos, perlados de roción, se agitan las sombras. Por un breve instante Sema se siente cómplice, solidaria con esos fantasmas dorados.
Se acerca a las rocas. Amarra la barca y sube al faro. Fuerza la puerta sin dificultad. El angosto interior, hostil a cualquier presencia humana, está helado. El faro, automatizado, parece no necesitar a nadie. En lo alto de la torre, el enorme proyector gira lentamente sobre su pivote exhalando largos quejidos.
Sema enciende la linterna que ha llevado consigo. El muro circular, que la rodea de cerca, está húmedo y sucio, y el suelo, encharcado. La escalera de caracol, de hierro, apenas deja espacio libre. Sema siente el batir de las olas bajo sus pies. Se imagina el faro como un pétreo signo de interrogación en los confines del mundo. Un lugar radicalmente solitario. El sitio ideal.
Saca el móvil de Kürsat y llama al número de Azer Akarsa.
Oye el timbre. Descuelgan. Silencio. Después de todo, son poco más de las cinco…
– Soy Sema -dice en turco.
El silencio persiste. De pronto, la voz de Akarsa resuena cerca:
– ¿Dónde estás?
– En Estambul.
– ¿Qué propones?
– Un encuentro. Tú y yo solos. En territorio neutral.
– ¿Dónde?
– La estación de Haydarpasa. En el faro del segundo dique.
– ¿A qué hora?
– Ahora. Ven solo. En barca.
– ¿Para que me caces como a un conejo? -pregunta la voz en un tono que sugiere una sonrisa.
– Eso no resolvería mis problemas.
– No veo nada que pueda resolver tus problemas.
– Lo verás si vienes.
– ¿Dónde está Kürsat?
El número debe de aparecer en la pantalla de su teléfono. Para qué mentir?
– Muerto. Te espero. Haydarpasa. Solo. Y en barca.
Sema corta la comunicación y echa un vistazo por la ventana enrejada. La estación marítima empieza a animarse. El tráfico del alba se inicia parsimoniosamente. Un barco se desliza sobre unos raíles, abandona el agua y desaparece bajo los arcos de las iluminadas atarazanas.
Читать дальше