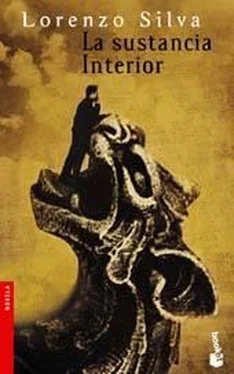– No con exactitud. Planteé mis exigencias y nadie me dijo nada, así que me he atrevido a interpretar que pueden ser atendidas por el Arzobispado.
– Seguro que sí. ¿Cuatrocientos por semana son bastantes para satisfacer sus expectativas?
– No me conviene reconocerlo, pero resulta incluso generoso.
– No se preocupe. Me alegra que progresemos deprisa. ¿Qué otras cosas necesita?
– He estado viendo las obras. Por el estado en que están, creo imprescindible que se me habilite un taller para trabajar. No puedo hacerlo en el interior del templo.
– ¿Qué quiere decir? ¿Está sugiriendo acaso que la catedral se encuentra en malas condiciones?
– Para hacer mi trabajo sí -insistió Bálder, perplejo por tener que reiterar algo tan manifiesto.
– Explíquese.
– He podido observar que el coro está construido, e incluso bastante bien acabado. Pero la catedral no tiene techo, sus muros están a medio alzar y la labor de albañilería en una fase crítica. No puedo trabajar allí, salvo que quieran malgastar madera y tiempo.
– Si necesita que cubramos la zona ordenaré que le hagan un entoldado.
– No es sólo eso. La humedad entraría igual, y tampoco me soluciona el problema del polvo, del cemento, ni evita el riesgo de que todo se deteriore mientras terminan la nave.
– Le haré una nave de lona, aislaremos el coro del resto de la obra. Usted supervisará los trabajos para que no quede ningún resquicio por donde pueda estropearse su sillería.
– Con todo respeto, no me parece una buena idea.
– Pues tendrá que atenerse a ella. Hay una cosa que debe anteponer a todos sus reparos. La catedral es una obra única, un conjunto indivisible de esfuerzos y voluntades. Si en ella hace ahora frío o golpea la lluvia, nada deseable puede hacerse sin lluvia y frío. Preferimos que sus tallas pierdan calidad a que se desvinculen del resto de la empresa.
Bálder no estaba en disposición de oponerse, pero se quejó:
– ¿Se da cuenta del precio que puede tener que pagar? Hablo de que todo se eche a perder.
– No se torture por las finanzas del Arzobispado. Tendrá madera y su salario aumentará regularmente.
– ¿Y el tiempo? Habrá que desmantelar lo que se arruine, rehacerlo.
– Lo repetiré en atención a su poca experiencia entre nosotros, Bálder. El tiempo que puede perjudicar a la catedral no empezará mientras la obra dure.
Bálder aceptó que debía reservarse u obviar sus reflexiones. De paso, quería entender lo que Ennius predicaba con testarudez, para dilucidar si más valía regresar a su tierra o si cabía buscar un modo de convivir con todo aquello. Pero si no le parecía sencillo, tampoco evitó recordar que la opción del retorno, después de un par de infortunios y algunas culpas, le estaba vedada, y acaso para siempre. Por el momento carecía de alternativa. Así que, aunque Ennius no necesitaba su asentimiento, se lo entregó:
– Si usted asume los riesgos, no veo qué objeciones me quedan -declaró, mordiendo las palabras.
– Tampoco se lo tome así, Bálder. Acéptelo como un desafío. Estoy seguro de que le gustará trabajar en la catedral. A todos acaba atrapándoles.
Bálder recordó los juramentos del capataz, pero antes de decidir si Ennius era un mentiroso o un idiota, reparó en el verbo que había empleado en su última frase y temió que fuese un canalla. De pronto le daba igual transmitirle adecuadamente sus necesidades de material y operarios, sólo quería salir de aquella habitación y perder de vista los hombros salpicados de caspa y la barba sucia, los ojillos pertinaces y la tez entre pálida y amarillenta. Disimulando a duras penas su disgusto, preguntó:
– ¿Cómo arreglo lo del entoldado?
– No se preocupe -dijo Ennius, con suficiencia-. Cursaré instrucciones urgentes al capataz. Paralizaremos los demás trabajos mientras le cubren el coro. Tendrá una lona impermeable y delimitaremos su área de trabajo para que los demás no le estorben. No ponga esa cara de incrédulo. Sólo queremos que esté en la catedral, no se trata de amargarle la vida. ¿Cuántos ayudantes necesita?
– Para empezar, es decir, para limpiar la zona y trasladar el material, me bastará con tres o cuatro. Luego querría disponer de unos diez. No es necesario que todos sean finos ebanistas, pero me servirá de poco el que no sea buen carpintero.
Ennius interrumpió el dibujillo que estaba haciendo en una esquina del cuaderno y soltó un breve soplido. Gravemente, explicó:
– Tendrá toda la madera que quiera, Bálder, pero por lo que se refiere al personal deberá moderar sus aspiraciones. Por fortuna, el Arzobispado dispone de recursos económicos abundantes. Con eso basta para el material. Pero las personas que podemos emplear en la construcción son un bien escaso. No podemos dejar que cualquiera entre en ese recinto. De un operario no se espera lo mismo que de usted, pero sí más de lo que puede esperarse de una persona corriente.
Bálder oyó aquello con cierto estupor, fresca como estaba en su memoria la imagen de quienes poblaban la obra. Renunció a protestar.
– ¿Cuántos me da, entonces?
– Cinco, desde el principio. Desde mañana.
– ¿Son carpinteros?
– Serán lo que haga falta.
– Ya veo.
– Tenga fe. Se trata de hacer una catedral. ¿Y la madera?
– Pídala directamente al capataz. La tendrá enseguida. Por eso no se preocupe. La archidiócesis posee muchos bosques.
– Tanto mejor. Si le parece hablaremos de otros detalles cuando tenga las medidas tomadas y los primeros planos. ¿Cuántos asientos ha de haber en el coro?
– Ciento treinta y cinco. En tres niveles.
– Tres por tres y tres y cinco -descompuso el extranjero, abstraído en la cuenta-. Podrá arreglarse, seguramente. Una última cosa. Llevo conmigo las herramientas más delicadas, pero necesito otras, para mí y para mis ayudantes.
Le diremos al capataz que ponga a su disposición nuestro almacén. ¿Algo más?
Bálder titubeó un instante. Aunque no le seducía recurrir a Ennius para aquello, tampoco vio qué podía perder. Al fin, dijo:
– Sólo querría pedirle ayuda para solucionar un pequeño problema de intendencia personal. Me refiero a mi alojamiento. Al menos por esta noche. Mañana puedo buscar más despacio.
El canónigo sonrió cálidamente.
– Por Dios, ni se le ocurra preocuparse por eso. Hay un aposento en el palacio para usted. Todos los que trabajan en la catedral tienen techo y pan aquí. No hay nada mejor en la ciudad.
Bálder omitió expresar el comentario sarcástico que zigzagueaba por su cerebro. Aun a riesgo de parecer descortés, prefirió aguardar en silencio a que el otro diese por terminada la entrevista. Sin embargo, Ennius no debía de ser un hombre ocupado. Cerró el cuaderno, tapó el tintero, guardó la pluma y volvió a echarse hacia atrás en su asiento. Llevó nuevamente las puntas de sus índices junto al labio superior y observó a Bálder con una abierta afabilidad. El extranjero deseó con ardor que acabase. Pero Ennius comenzó a hablar sin prisa:
– Ahora que hemos cerrado las cuestiones de negocios, me gustaría que me confiara el resto de sus proyectos. Tiene una larga temporada por delante para vivir entre nosotros. Viene de muy lejos y no conoce a nadie. Me interesan los motivos que le llevan a emprender esta aventura. Cuénteme cómo cree que será su vida aquí.
– No he hecho un pronóstico, la verdad -se escabulló Bálder.
– No sea tan reservado. Lo plantearé de otro modo. Trabajará de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Después no hay luz. ¿Qué piensa hacer en las quince horas que le sobran?
– Me gusta dormir, sobre todo cuando he hecho esfuerzo físico.
– ¿Quince horas durmiendo?
Читать дальше