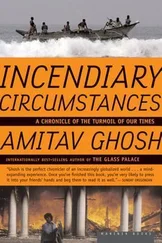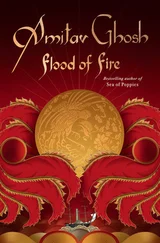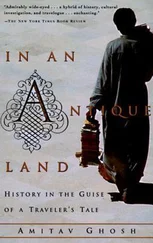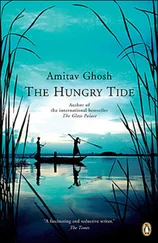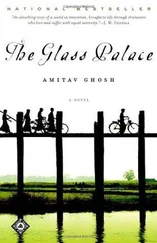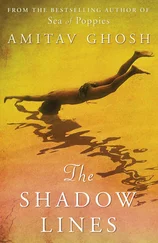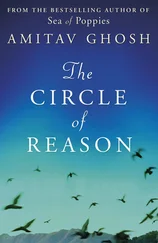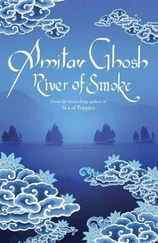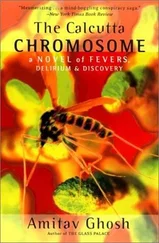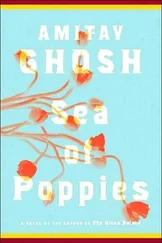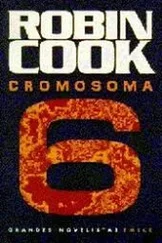Amitav Ghosh
El cromosoma Calcuta
Una novela de fiebres, delirio y descubrimientos
Traducción de Benito Gómez Ibáñez
Título de la edición original:
The Calcutta Chromosome. A Novel of Fevers, Delirium and Discovery
Este Dios que el día sosiega
ha colocado en mi mano
algo maravilloso; y alabado sea
Dios. A Su mandato,
explorando Sus secretos designios,
agotando lágrimas y esfuerzos,
encuentro tu taimada semilla,
oh, muerte, de millones asesina.
Sir Ronald Ross
Premio Nobel de Medicina, 1902
Doy mis más sinceras gracias a Raj Kumar Rajendran, del Departamento de Informática de la Universidad de Columbia, por su asesoramiento sobre ciertos detalles. Estoy especialmente en deuda con Alka Mansukhani, del Departamento de Microbiología del Hospital Clínico de la Universidad de Nueva York: sus ideas y apoyo fueron fundamentales para escribir este libro.
20 de agosto: Día del Mosquito
Si el sistema no se hubiera bloqueado, Antar nunca habría adivinado que el trozo de papel que tenía en la pantalla eran los restos de un carné de identidad. Parecía como salvado del fuego: la lámina de plástico estaba combada y derretida por los bordes. La mayor parte de las letras era ilegible y la fotografía había desaparecido bajo una mancha de tizne. Pero aún tenía una cadena metálica de unos diez centímetros inexplicablemente prendida: un bucle oxidado que pendía como un rabo de un agujero en la esquina superior izquierda. Era la cadena la causa del bloqueo, no el carné.
La tarjeta de identidad apareció en uno de esos tediosos inventarios que circulaban como un relámpago por el globo con regularidad de metrónomo sin que Antar viese razón para ello, salvo que era lo que mejor hacía el sistema. Una vez que empezaba no paraba de recibirlos, durante horas, en una interminable sucesión de documentos y objetos, deteniéndose únicamente cuando tropezaba con algo que no podía archivar: normalmente, lo más trivial.
Una vez fue un pisapapeles de cristal, de esos que mueven copos de nieve cuando se les da la vuelta; otra, un frasquito de líquido corrector, procedente de la oficina de una instalación de regadío un poco al sur del Mar de Aral. En ambas ocasiones la máquina fue presa de un controlado frenesí, planteando preguntas sin parar, una tras otra.
Antar conocía niños así: ¿por qué?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Pero los niños preguntaban por curiosidad; lo de aquellos sistemas AVA/IIe era distinto, algo que él solo podía describir como el simulado afán de mejorarse a sí mismos. Ya hacía dos años que lo utilizaba, y seguía dejándole pasmado el ansia de perfección que manifestaba la máquina. Lo que no reconocía, lo apartaba a un lado de la pantalla y realizaba microscópicos análisis estructurales, girando las imágenes de un lado a otro, volviéndolas del revés, poniéndolas de costado, logrando enfoques cada vez más detallados.
No paraba hasta que Antar le comunicaba todo cuanto sabía del objeto que ella estuviese manipulando en la pantalla. Él trataba de encaminarla hacia las enciclopedias del sistema, pero sin resultado. En algún punto del montaje la habían programado para descubrir información en tiempo real, y lo hacía con absoluta determinación. Una vez que le sonsacaba el último y más insignificante detalle, imprimía un giro final al objeto que tuviese en pantalla antes de enviarlo, con una complacencia extrañamente humana, al limbo sin horizontes de su memoria.
Aquella vez del pisapapeles, Antar tardó un minuto entero en darse cuenta de lo que pasaba. Estaba leyendo: le habían dejado un aparato que proyectaba páginas de revistas o de libros en la pared del cuarto. Mientras no moviese demasiado la cabeza y pulsara la tecla adecuada a un ritmo sostenido, Ava ignoraba que no le estaba dedicando toda la atención. El aparato era ilegal, claro está, precisamente porque estaba destinado a gente como él, que trabajaba sola, en casa.
Ava no lo notó la primera vez, pero volvió a ocurrir con el líquido corrector: Antar estaba leyendo, de cara a la pared, cuando la máquina se quedó muy quieta. De pronto empezaron a destellar advertencias en la pantalla. Antar ocultó rápidamente el libro, pero ella ya sabía que pasaba algo. A finales de semana recibió una nota de su empresa, el Consejo Hidráulico Internacional, donde se le comunicaba que le habían reducido el sueldo por «bajada en la productividad», con la advertencia de que un nuevo descenso podría acarrear una disminución de su pensión de jubilación.
Después de eso no se atrevió a correr más riesgos. Aquella tarde, cuando salió a dar su paseo diario de una hora hasta Penn Station, cogió el aparato. Lo llevó a la cafetería que solía frecuentar, cerca de las taquillas del ferrocarril de Long Island, y se lo devolvió al cajero sudanés que se lo había prestado. A Antar sólo le faltaba un año para jubilarse, y si le reducían el coeficiente de la pensión no podría incrementarlo de nuevo. Desde hacía años soñaba con dejar Nueva York, volver a Egipto y abandonar para siempre su decrépito apartamento, donde lo único que veía al mirar a la calle era una sucesión de ventanas cubiertas de tablas en la fachada de edificios casi tan vacíos como el suyo.
A raíz de aquello abandonó los intentos de ser más listo que Ava. Volvió a dedicarse a su trabajo, examinando pacientemente los interminables inventarios, preguntándose para qué servía todo aquello.
Años atrás, en Egipto, cuando Antar era niño, apareció una arqueóloga en el villorrio donde vivía su familia, un trozo de tierra reclamada por el desierto, en el extremo occidental del Delta del Nilo. Era una emigrada húngara, muy vieja, con una piel tan frágil y llena de venas como una hoja seca de eucaliptus. En la aldea nadie era capaz de pronunciar su nombre, así que la llamaban Al-Magari, la Húngara.
La Húngara fue a la aldea en varias ocasiones a lo largo de varios meses. Al principio iba acompañada de un pequeño equipo de ayudantes y peones. Cubierta con un enorme sombrero, se sentaba en una silla con respaldo de lona y dirigía las excavaciones mediante un bastón con puntero de plata. A veces pagaba a Antar y a sus primos para que echaran una mano, al salir del colegio o cuando sus padres les dispensaban de las tareas del campo. Después, los niños se quedaban por allí, sentados en círculo, a mirar cómo ella escudriñaba la tierra y la arena con cepillos y pinzas, examinando el polvo con lupa.
-Pero ¿qué hace? -se preguntaban-. ¿Para qué es todo eso?
Las preguntas solían ir dirigidas a Antar, porque él era el que contestaba a todo en el colegio. Lo cierto era que Antar no lo sabía; precisamente estaba tan intrigado como ellos. Pero tenía que mantener su reputación, de manera que un día respiró hondo y anunció:
-Ya sé lo que están haciendo: contando polvo. Son contadores de polvo.
-¿Qué? -dijeron los otros, confundidos, así que les explicó que la Húngara contaba polvo igual que los ancianos pasaban las cuentas del rosario. Le creyeron porque era el chico más listo de la aldea.
Una tarde el recuerdo se apoderó furtivamente de Antar, una visión de arena y ladrillos de adobe y crujientes ruedas hidráulicas bajo un sol deslumbrante. Había estado luchando por mantenerse despierto mientras un inventario especialmente largo pasaba destellando. Era de un edificio administrativo que se había apropiado el Consejo Hidráulico Internacional, una pequeña y lastimosa Oficina de Extensión Agraria de Ovambobia o Barotselandia. Los funcionarios de investigación pasaban por Ava todo lo que encontraban, todos los interminables desechos de la burocracia del siglo xx: clips, carpetas, disquetes. Al parecer, creían que cualquier cosa hallada en lugares como aquél tenía relación con la disminución de la reserva de agua mundial.
Читать дальше