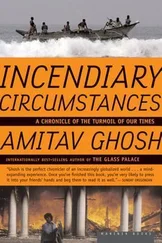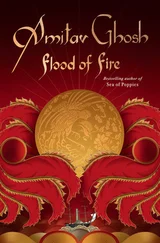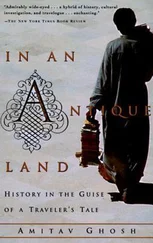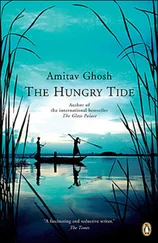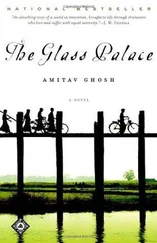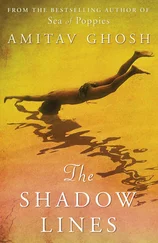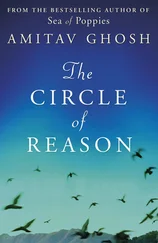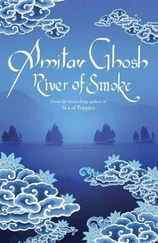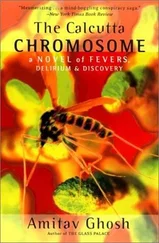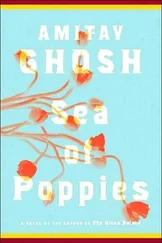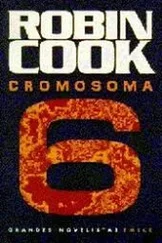-¿Quieres decir que el gobierno británico no prestó a Ross apoyo oficial alguno? -inquirió Antar, frunciendo el ceño.
-No, señor, el Imperio hizo todo lo posible por estorbarle. Además, en lo que se refería a la malaria los británicos no tenían futuro: los trabajos de primera línea se realizaban en Francia y en las colonias francesas, Alemania, Italia, Rusia, Estados Unidos; en todas partes menos donde estaban ellos. Pero ¿crees que a Ross le importaba eso? Hay que reconocérselo, tenía cojones, el muy cabrón. Ahí lo tienes: está en una edad en la que la mayoría de los científicos empiezan a pensar en cobrar la pensión; no tiene ni pajolera idea de la malaria (ni de nada); está en el quinto infierno, en un sitio donde ni siquiera saben lo que es un laboratorio; no ha puesto las manos en un microscopio desde que salió de la Facultad de Medicina; trabaja en ese servicio insignificante, el Cuerpo Médico de la India, que recibe unos cuantos ejemplares de Lancet y nada más, ni siquiera las Actividades de la Sociedad Real de Medicina Tropical, por no mencionar el Boletín de la Universidad Johns Hopkins ni los Anales del Instituto Pasteur. Pero a nuestro Ronnie le importa un carajo: se levanta de la cama un día soleado en Secunderabad o donde sea y, con su curioso acento inglés, se dice a sí mismo: «Santo cielo, no sé qué voy a hacer hoy, me parece que voy a ponerme a resolver el enigma científico del siglo, para matar un poco el tiempo.» Dejemos aparte a todos esos espléndidos bateadores que han salido al campo. Olvidémonos de Laveran, de Robert Koch, el alemán, que acaba de armar un escándalo con su numerito del tifus; omitamos a los dos rusos, Danilevski y Romanovski, que llevaban dando vueltas con el microbio desde que el joven Ronald se cagaba en la cuna; no contemos a los italianos, que tenían toda una puñetera fábrica de pasta trabajando en la malaria; no hagamos caso de W. G. MacCallum, de Baltimore, que está patinando al borde de un verdadero descubrimiento en las infecciones hematozoicas de las aves; pasemos por alto a Bignami, Celli, Golgi, Marchiafava, Kennan, Nott, Canalis, Beauperthuy; ignoremos al gobierno italiano, al gobierno francés, al gobierno estadounidense, que han invertido un acojonante montón de dinero en investigar la malaria; olvidémonos de todos ellos. Ni siquiera ven venir a Ronnie hasta que empieza a pulverizar todos los cronos.
-¿Así, sin más? -dudó Antar.
- Eso es. Al menos así empezó. ¿Y sabes una cosa? Lo consiguió; ganó a toda la pandilla de italianos; adelantó a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia; a todos dejó atrás. O en cualquier caso ésa es la historia oficial: el joven Ronnie, el genio solitario, atraviesa velozmente la pista y se lleva la Copa del Mundo.
-Me parece que no estás de acuerdo con eso -comentó Antar.
-Tú lo has dicho, Ant. Esa historia no me la trago.
-¿Por qué no?
Apareció un camarero y les sirvió unos tazones de sopa. Frotándose las manos, Murugan inclinó la cabeza hacia la nube con olor a limón que ascendía de la sopa.
-Me parece -insistió Antar- que tienes tu propia versión de cómo hizo sus descubrimientos Ronald Ross, ¿no es así?
-Ésa es, desde luego, una manera de expresarlo.
-Entonces, ¿cuál es tu versión de la historia?
-Te diré una cosa, Ant -repuso Murugan, cogiendo la cuchara-. Algún día te leeré tres volúmenes enteros, cuando hagamos un crucero alrededor del mundo: tú invitas, yo hablo.
-De acuerdo -dijo Antar, riendo-. ¿Qué tal un par de páginas, de aperitivo?
Con los palillos, Murugan se llevó a la boca una larga y goteante coleta de tallarines. La ingirió con un ruidoso sorbido y se recostó en la silla, dándose toques en la perilla con una servilleta de papel. Hubo una breve pausa y, cuando volvió a hablar, lo hizo en voz queda y sin apasionamiento.
-¿Puedo hacerte una pregunta filosófica, Ant?
Antar se removió en el asiento.
-Adelante -accedió-, aunque debo decirte que no soy aficionado a las grandes cuestiones.
-Dime, Ant -empezó Murugan, clavándole su penetrante mirada en el rostro-. Dime: ¿te parece natural que uno quiera pasar la página, que tenga curiosidad por saber qué pasa después?
-Bueno -repuso Antar, incómodo-. No estoy seguro de lo que quieres decir.
-Permíteme decirlo de esta manera, entonces. ¿Crees que todo lo que puede saberse debería saberse?
-Pues claro -contestó Antar-. No veo por qué no.
-Muy bien -dijo Murugan, metiendo la cuchara en el tazón-. Pasaré unas páginas para ti, pero recuerda que me lo has pedido. Allá tú.
Al salir del auditorio, Urmila pensó que había llegado el momento de tener a Sonali para ella sola.
-¿Tienes unos minutos? -empezó a decir, pero Sonali ya se encaminaba hacia la calle.
Urmila la alcanzó en la entrada, justo cuando en la sala estalló un aplauso, señalando el final del discurso de Phulboni.
-Siento tener que marcharme tan pronto -dijo Sonali-. Me habría gustado quedarme hasta el final, pero son las ocho pasadas y ya tengo que irme a casa.
-Ah -repuso Urmila, haciendo un leve esfuerzo por ocultar su decepción-. ¿Tienes que marcharte ahora mismo?
Sonali hizo una pausa.
-Sí. Espero a alguien. ¿Por qué?
-Es que quería hablar contigo -explicó Urmila.
-¿De qué?
-De él -dijo Urmila, moviendo la cabeza hacia el auditorio-. De Phulboni.
-¿De qué se trata?
-Tengo que escribir un artículo sobre él. Y hay un par de cosas que me tienen intrigada. Me han dicho que tú eras la persona indicada para hablar de ello.
-¿Yo? -Sonali se quedó sorprendida-. No sé si podré decirte mucho.
Permaneció un momento indecisa. Luego, tras una mirada al reloj, dijo:
-Bueno, ¿por qué no me acompañas a casa? Podemos hablar hasta que venga mi invitado.
Sin esperar respuesta, salió a la acera y llamó a un taxi. Ignorando sus protestas, hizo entrar a Urmila y subió tras ella.
-Alipore -ordenó al taxista, bajando luego la ventanilla mientras el taxi pasaba ante la fresca oscuridad del hipódromo.
Poco antes del puente de Alipore, se encontraron con un atasco y el taxi se detuvo con un chirrido de neumáticos. Sonali se volvió hacia Urmila.
-¿Qué es lo que querías preguntarme? -le dijo, con la voz estremecida por el traqueteo del taxi parado.
-Es sobre algunos de los primeros relatos de Phulboni -explicó Urmila.
-Pero ¿por qué a mí? -inquirió Sonali, enarcando las cejas-. Figúrate. ¿Quién te ha dicho que hablaras conmigo?
Urmila titubeó.
-Alguien que conozco -dijo al fin.
-¿Quién? -insistió Sonali.
-Tú también la conoces -dijo Urmila-. O al menos la conocías. De todas formas, habla mucho de ti.
-¿Quién es? Me tienes intrigada.
-La señora Aratounian -reveló Urmila con una cálida sonrisa.
-¿La señora Aratounian? -exclamó Sonali-. ¿Te refieres a la señora Aratounian de los Viveros Dutton de la calle Russell?
-Sí, la misma. ¿Te acuerdas de ella?
Sonali asintió con la cabeza, pero lo cierto era que hacía años que no veía a aquella señora y apenas recordaba a una mujer pulcra, algo autoritaria, con falda negra y gafas de montura dorada. Siempre le había recordado a las monjas irlandesas del internado: tenía la misma voz resonante y los mismos modales bruscos. Procedía de una familia armenia que había vivido en Calcuta durante generaciones, recordó Sonali: siempre habían sido los dueños de los Viveros Dutton.
-¡Santo Dios, Dutton! -exclamó-. Hace años de la última vez que estuve allí.
-Pero ¿sabes una cosa? -dijo Urmila atropelladamente-. La primera vez que te vi fue en Dutton.
-¿En Dutton? -Sonali le dirigió una mirada de incredulidad-. Vaya, creía que no nos conocimos hasta que empecé a trabajar en Calcutta.
Читать дальше