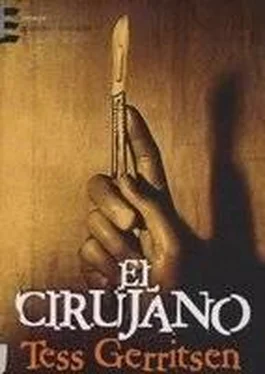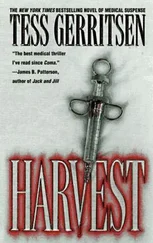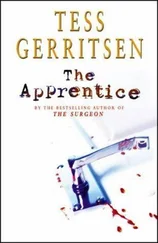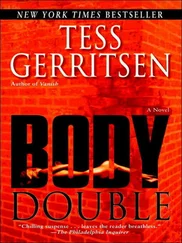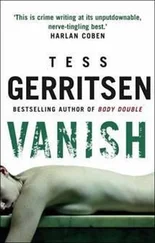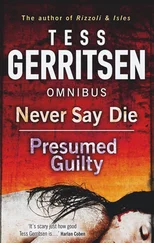– Está muerto, Rizzoli.
– Tenía algo… en la mano.
– No había nada.
– Lo vi. ¡Sé que lo vi!
– Tenía las manos levantadas.
– Maldición, Moore. Fueron unos buenos disparos. Tienes que apoyarme en esto.
Nuevas voces irrumpieron de golpe mientras los policías trepaban y caían sobre la terraza para unirse a ellos. Moore y Rizzoli no volvieron a dirigirse la palabra.
Crowe dirigió la luz de su linterna al hombre. Rizzoli captó la pesadillesca mirada de unos ojos abiertos, una camisa ennegrecida por la sangre.
– ¡Eh! Es Pacheco -dijo Crowe-. ¿Quién lo bajó?
Rizzoli, con una voz carente de matices, dijo:
– Yo lo hice.
Alguien le dio una palmada en la espalda.
– ¡La muchacha policía se portó bien!
– Cierra la boca -dijo Rizzoli-. ¡Sólo cierra la boca! -Se alejó dando tumbos, bajó por la escalera de incendio y se retiró entumecida a su auto. Allí se quedó sentada, acurrucada tras el volante, mientras el pánico daba lugar a la náusea. Mentalmente seguía produciendo y reproduciendo la escena de la terraza. Lo que Pacheco había hecho, lo que ella había hecho. Lo vio nuevamente correr, apenas una sombra, revoloteando hacia ella. Lo vio detenerse. Sí, detenerse. Lo vio mirarla.
«Un arma. Jesús, por favor, que haya un arma».
Pero no había visto ninguna. Durante ese segundo antes de disparar, la imagen se había grabado en su cerebro. Un hombre, congelado. Un hombre con las manos en alto como señal de sumisión.
Alguien golpeó su ventanilla. Barry Frost. Ella bajó el vidrio.
– Marquette te está buscando -dijo.
– Está bien.
– ¿Pasa algo malo? Rizzoli, ¿te sientes bien?
– Siento como si un camión me hubiera pasado por la cara.
Frost se inclinó y le miró la mejilla hinchada.
– ¡Uau! Ese cretino realmente se la vio venir.
Eso era también lo que Rizzoli quería creer: que Pacheco merecía morir. Sí, lo merecía, y ella se estaba atormentando sin razón. ¿Acaso la evidencia no saltaba a la vista? Él la había atacado. Era un monstruo, y al haberle disparado, no hizo más que aplicar una ley rápida y barata. Elena Ortiz y Nina Peyton y Diana Sterling seguramente la aplaudirían. Nadie llora por la escoria del mundo.
Bajó del auto, sintiéndose mejor gracias a la simpatía de Frost. Caminó hacia el edificio y vio a Marquette parado sobre los escalones de la entrada. Hablaba con Moore.
Ambos se volvieron para enfrentarla mientras se acercaba. Notó que Moore eludía su mirada y la enfocaba en otra parte. Se veía descompuesto.
Marquette dijo:
– Necesito tu arma, Rizzoli.
– Disparé en defensa propia. El sospechoso me atacó.
– Lo entiendo. Pero conoces los procedimientos.
Ella miró a Moore. «Me gustabas. Confiaba en ti», dijo con la mirada. Aflojó la funda del revólver y se la dio a Marquette.
– ¿Quién es aquí el maldito enemigo? -dijo ella-. A veces me lo pregunto.
Y dándoles la espalda volvió al auto.
Mientras Moore revisaba el armario de Karl Pacheco pensó: «Esto está todo mal». En el piso había media docena de pares de zapatos talla cuarenta y cuatro, extra anchos. Sobre el estante había unos suéteres polvorientos, una caja de zapatos con baterías sulfatadas y cambio chico, y una montaña de revistas Penthouse.
Escuchó que se deslizaba un cajón y se volvió para ver a Frost, cuyas manos enguantadas revolvían en el cajón de las medias de Pacheco.
– ¿Hay algo? -preguntó Moore.
– No hay escalpelos ni cloroformo. Ni siquiera un rollo de tela adhesiva.
– ¡Ding, ding, ding! -anunció Crowe desde el baño, y se paseó agitando una bolsa de frascos de plástico que contenían un líquido marrón-. Desde la soleada ciudad de México, tierra de la plenitud farmacéutica.
– ¿Rohypnol? -preguntó Frost.
Moore echó una mirada a la etiqueta, impresa en castellano.
– Gama hidroxibutirato. El mismo efecto.
Crowe sacudió la bolsa.
– Lo que hay aquí dentro sirve al menos para cien violaciones. Pacheco debía tener un pito muy ocupado. -Se rió.
El sonido de la risa le resultó chirriante a Moore. Pensó en ese pito ocupado y el daño que había hecho, no sólo daño físico, sino destrucción espiritual. Las almas que había partido en dos. Recordó lo que le había dicho Catherine: que la vida de cada víctima de violación quedaba dividida en un antes y un después. Un ataque sexual convierte el mundo de una mujer en un paisaje sombrío y poco familiar en el que cada sonrisa, cada momento luminoso, está manchado por la desesperación. Semanas atrás, apenas hubiera registrado la risa de Crowe. Esta noche la escuchó demasiado bien, y reconoció su fealdad.
Fue hasta el living, donde el hombre negro era interrogado por el detective Sleeper.
– Le repito que sólo estábamos pasando el rato -dijo el hombre.
– ¿Se dedican a pasar el rato con seiscientos dólares en el bolsillo?
– Me gusta llevar efectivo, hombre.
– ¿Qué vino a comprar?
– Nada.
– ¿Cómo conoció a Pacheco?
– Lo conozco y punto.
– Oh, un verdadero amigo íntimo. ¿Qué vendía?
«Gamma hidroxibutirato, -pensó Moore-. La droga que utilizan para violar. Eso es lo que vino a comprar. Otro pito ocupado».
Salió a la noche y se sintió inmediatamente desorientado por las luces intermitentes de los patrulleros. El auto de Rizzoli había desaparecido. Clavó la mirada en el espacio vacío y la carga de lo que había hecho, de lo que se había sentido impelido a hacer, de pronto pesó tanto sobre sus hombros que no pudo moverse. Nunca a lo largo de su carrera se había visto enfrentado a una decisión tan terrible, y a pesar de sentir en su corazón que había tomado la decisión correcta, se sentía atormentado por ella. Trató de reconciliar su respeto por Rizzoli con lo que la había visto hacer en la terraza. Todavía no era tarde para retractarse de lo que le había dicho a Marquette. Estaba oscuro y era todo confuso en la terraza; tal vez Rizzoli pensó en serio que Pacheco empuñaba un arma. Tal vez había visto un gesto, un movimiento que a Moore se le había escapado. Pero por más que se esforzase, no podía recuperar ningún recuerdo que justificara sus acciones. No podía interpretar aquello de lo que había sido testigo más que como una ejecución a sangre fría.
Cuando la volvió a ver, ella estaba encorvada sobre su escritorio, apretando una bolsa de hielo contra su mejilla. Era pasada la medianoche, y él no estaba con ánimo de conversar. Pero ella levantó la vista al verlo pasar y su mirada lo dejó clavado en el lugar.
– ¿Qué le dijiste a Marquette? -preguntó.
– Lo que quería saber. Cómo terminó muerto Pacheco. No le mentí.
– Eres un hijo de puta.
– ¿Crees que tenía ganas de decirle la verdad?
– Tuviste la oportunidad de elegir.
– Tú también, allá arriba en la terraza. Elegiste la incorrecta.
– Y tú nunca eliges la opción incorrecta, ¿verdad? Tú nunca te equivocas.
– Si me equivoco, me hago cargo.
– Ah, sí. Maldito Santo Tomás.
Se acercó a su escritorio y la miró directo a los ojos.
– Eres uno de los mejores policías con los que he trabajado. Pero esta noche mataste a un hombre a sangre fría, y yo lo presencié.
– No tenías por qué verlo.
– Pero lo hice.
– ¿Qué es lo que realmente vimos allá arriba, Moore? Un montón de sombras, un montón de movimientos. La distancia entre la elección correcta y la elección incorrecta es así de corta. -Levantó dos dedos que casi se tocaban-. Y nos permitimos eso. Entre nosotros nos permitimos el beneficio de la duda.
– Yo hice el intento.
– No intentaste lo suficiente.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу