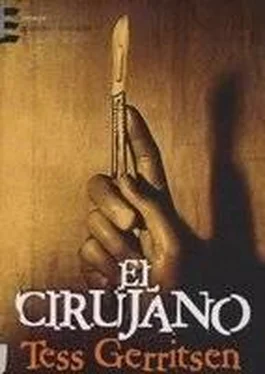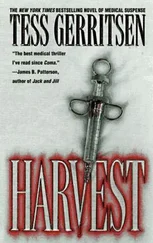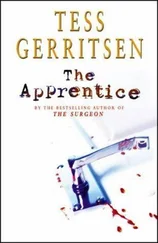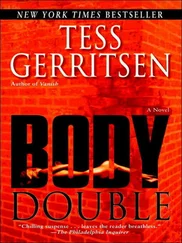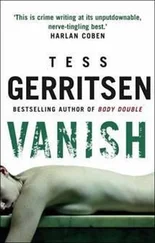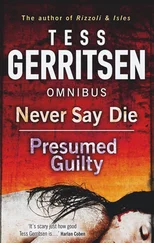– No estoy segura. Depende de cómo avance el caso.
– Oh, puedes hacer el esfuerzo por tu hermano.
– Si las cosas se ponen pesadas, tendrá que ser otro día.
– No puede ser otro día. Mike ya quedó en venir el viernes en auto.
«Bien, desde luego. Vamos a agasajar al hermano Michael».
– ¿Janie?
– Sí, mamá. El viernes.
Colgó, con el estómago hecho un nudo de furia contenida, un sentimiento demasiado familiar. Dios, ¿cómo había sobrevivido a su infancia?
Tomó su cerveza y sorbió las pocas gotas que no se habían derramado. Volvió a mirar el mapa. En ese momento, no había nada más importante para ella que atrapar al Cirujano. Todos los años pasados como hermana ignorada, como la chica trivial, hacían que concentrara toda su rabia en él.
«¿Quién eres? ¿Dónde estás?»
Por un momento permaneció inmóvil, con la mirada fija. Luego tomó el paquete de alfileres y eligió un nuevo color. Verde. Clavó un alfiler verde en la avenida Commonwealth, otro en el área del Centro Médico Pilgrim, en el South End.
El verde designaba el habitat de Catherine Cordell. Confluía tanto con Diana Sterling como con Elena Ortiz. Cordell era el factor común. Se movía entre los mundos de ambas víctimas.
«Y la vida de la tercera víctima, Nina Peyton, ahora descansa en sus manos».
Incluso en una noche de lunes, el Gramercy Pub era un lugar concurrido. Eran las siete de la tarde, y los ejecutivos solteros ya rondaban la ciudad listos para jugar. Y éste era su parque de diversiones.
Rizzoli se sentó en una mesa cerca de la entrada, y sentía bocanadas de aire urbano cada vez que se abría la puerta para dejar entrar a un nuevo clon de la revista GQ, o a otra Barbie oficinesca haciendo equilibrio sobre sus tacos de ocho centímetros. Rizzoli, con sus habituales trajes de pantalones flojos y sus zapatos chatos, se sentía como una chaperona de la secundaria. Vio entrar a dos mujeres, lustrosas como gatas, diseminando aromas mezclados de perfume. Rizzoli nunca se ponía perfume. Poseía un solo lápiz para pintarse los labios, olvidado en algún rincón del botiquín de su baño, junto con un rímel ya seco y una botella de base Dewy Satin. Había comprado el maquillaje cinco años atrás en una tienda de cosméticos del centro comercial, pensando que tal vez, con las herramientas de la ilusión indicadas, hasta ella podría verse como la chica de tapa, Elizabeth Hurley. La empleada la había llenado de cremas y polvos, había aplicado y desparramado, y cuando finalizó, le alcanzó triunfalmente el espejo a Rizzoli y le preguntó con una sonrisa: «¿Qué te parece tu nuevo aspecto?»
Lo que pensó Rizzoli mirando su propia imagen fue que odiaba a Elizabeth Hurley por dar a las mujeres una esperanza falsa. La cruda verdad era que algunas mujeres nunca serían bellas, y Rizzoli se contaba entre ellas.
De modo que se sentó pasando inadvertida y sorbió su ginger ale mientras observaba cómo el lugar se iba llenando de gente. Era una masa ruidosa, con mucha charla y entrechocar de hielo, las risas un poco demasiado crispadas, un poco demasiado forzadas.
Se levantó y avanzó hacia la barra. Una vez allí le mostró su placa al empleado de la barra.
– Tengo algunas preguntas -dijo. Él apenas miró la placa, luego abrió la caja registradora para despachar una bebida.
– Bien, dispara.
– ¿Recuerdas haber visto a esta mujer? -Rizzoli deslizó la foto de Nina Peyton sobre el mostrador.
– Ajá. No eres la primera policía que pregunta por ella. Otra mujer detective estuvo aquí hará un mes atrás, o algo así.
– ¿De la Unidad de Crímenes Sexuales?
– Supongo. Quería saber si vi a alguien tratando de levantar a esta mujer de la foto.
– ¿Y viste a alguien?
Él se encogió de hombros.
– Aquí todos hacen eso. No conservo un registro de cada uno.
– Pero recuerdas haber visto a esta mujer. Su nombre es Nina Peyton.
– La vi por aquí un par de veces, por lo general con una amiga. No sabía su nombre. Y no ha estado aquí por un tiempo.
– ¿Sabes por qué?
– No. -Tomó un repasador y comenzó a secar el mostrador; su atención ya se había desviado de ella.
– Te diré por qué -dijo Rizzoli alzando el tono de voz-. Porque algún hijo de puta decidió divertirse un rato. Y vino aquí a cazar una víctima. Miró alrededor, vio a Nina Peyton, y pensó: «Ahí hay una vagina». Seguramente no vio a un ser humano cuando la miró. Todo lo que vio fue algo que podía usar y tirar a la basura.
– Mira, no necesito que me cuentes eso.
– Sí, lo necesitas. Y tienes que escucharlo porque pasó justo delante de tus narices, y elegiste no verlo. Algún hijo de puta echa droga en la bebida de una mujer. Enseguida ella se siente mal y va tambaleando hacia el baño. El hijo de puta la toma del brazo y la conduce fuera. ¿Y no viste nada de eso?
– No -le respondió-. No lo vi.
El lugar había quedado en silencio. Vio que la gente la miraba. Sin agregar palabra se alejó bruscamente de la barra y volvió a su mesa.
Tras un momento, el zumbido de la conversación volvió a llenar el lugar.
Observó que el chico de la barra deslizaba dos whiskys en dirección a un hombre; el hombre tomó un vaso y se lo ofreció a una mujer. Vio las bebidas elevarse hacia los labios y las lenguas lamiendo la sal de los margaritas, vio las cabezas echarse atrás mientras el vodka y el tequila bajaban por sus gargantas.
Y vio hombres clavando sus ojos en mujeres. Sorbió su ginger ale y se sintió intoxicada, no de alcohol sino de rabia. Ella, una mujer solitaria sentada en un rincón, podía ver con sorprendente claridad lo que era ese lugar. Un coto de caza donde los depredadores y la presa se reunían.
Su localizador comenzó a sonar. Era Barry Frost.
– ¿Qué es todo ese escándalo? -preguntó Frost, apenas audible en el teléfono celular.
– Estoy en un bar. -Se volvió y miró con cólera a una mesa cercana donde estallaban las carcajadas-. ¿Qué cuentas?
– … médico de la calle Marlborough. Tengo la copia de su historia clínica.
– ¿La historia clínica de quién?
– De Diana Sterling.
Rizzoli se encorvó sobre la mesa de inmediato, con toda su atención enfocada en la débil voz de Frost.
– Repítemelo. ¿Quién es el médico y por qué Sterling fue a verlo?
– El médico es una médica. Doctora Bonnie Gillespie. Una ginecóloga de la calle Marlborough.
Otra ruidosa explosión de risas ahogó sus palabras. Rizzoli se tapó la oreja con la mano para escuchar mejor.
– ¿Por qué Sterling fue a verla? -gritó.
Pero ya sabía la respuesta; la podía ver frente a su cara mientras miraba la barra, donde dos hombres conversaban con una mujer como leones acechando a una cebra.
– Ataque sexual -dijo Frost-. Diana Sterling también fue violada.
– Las tres fueron víctimas de ataques sexuales -dijo Moore-. Pero ni Elena Ortiz ni Diana Sterling denunciaron los ataques. Nos enteramos de la violación de Sterling sólo por investigar todas las clínicas para mujeres y los ginecólogos locales, para saber si había sido tratada al respecto. Sterling nunca habló con sus padres acerca del ataque. Cuando los llamé esta mañana, se quedaron impactados con la noticia.
Era tan sólo media mañana, pero las caras alrededor de la sala de conferencias se veían agotadas. Estaban trabajando con déficit de sueño, y un día completo se extendía frente a ellos.
– ¿Entonces la única persona que sabía sobre la violación de Sterling era esta ginecóloga de la calle Marlborough? -dijo el teniente Marquette.
– La doctora Bonnie Gillespie. Fue la única consulta que hizo Diana Sterling. Fue a verla porque temía haber estado expuesta al sida.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу