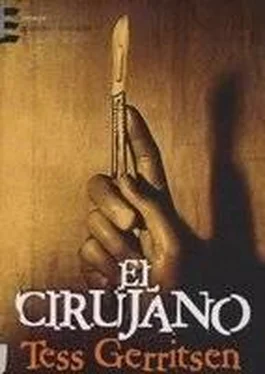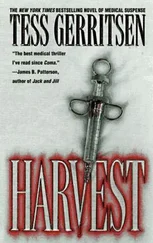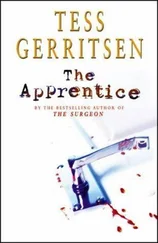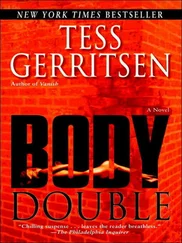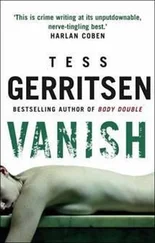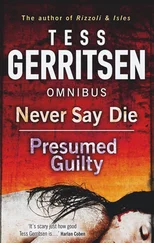Entraron en la recepción, decorada con espejos y con pisos cubiertos de mármol pulido. Elegante pero estéril. Frío. Un ascensor de inquietante silencio los llevó al segundo piso.
Frente a la puerta de su departamento vaciló, con la nueva llave en la mano.
– Puedo pasar y echar una mirada, si te hace sentir mejor -dijo Moore.
Ella pareció tomar la sugerencia como una afrenta personal. Por toda respuesta hundió la llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. Parecía que tenía que probarse a sí misma que el Cirujano no había ganado. Que ella todavía tenía control sobre su propia vida.
– ¿Por qué no revisamos todos los cuartos, uno por uno? -dijo él-. Sólo para asegurarnos de que nada ha sido alterado.
Ella asintió.
Recorrieron juntos el living y la cocina. Por último el dormitorio. Ella sabía que el Cirujano se había llevado recuerdos de las otras mujeres, y revisó con meticulosidad su caja de joyas, los cajones de la cómoda, en busca de cualquier signo de una mano extraña. Moore, desde el marco de la puerta, la observaba escudriñar entre blusas y sacos y ropa interior. Y de repente lo alcanzó el recuerdo desestabilizador de otras ropas femeninas, ni por asomo tan elegantes, dobladas en una valija. Recordó un suéter gris, una blusa rosa pálido. Un camisón de algodón con flores azules. Nada de última moda, nada caro. ¿Por qué nunca le había comprado a Mary algo extravagante? ¿Para qué pensaba destinar sus ahorros? No para lo que ese dinero terminó sirviendo. Facturas de médicos y enfermería y terapia física.
Se alejó de la puerta del dormitorio y caminó hacia el living, donde se sentó en el sillón. El sol de las últimas horas de la tarde entraba a raudales por la ventana y su claridad le lastimaba los ojos. Se los restregó y dejó caer la cabeza sobre sus manos, afligido por la culpa de no haber pensado en Mary todo ese día. Se sentía avergonzado por eso. Se sintió aún más avergonzado cuando levantó la vista para mirar a Catherine y todos sus pensamientos sobre Mary se desvanecieron en el acto. «Es la mujer más hermosa que conocí, -pensó-. La mujer más valiente que conocí».
– No falta nada -dijo ella-. Al menos por ahora.
– ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí? Me sentiría mejor si te llevo a un hotel.
Ella se cruzó hasta la ventana y miró hacia afuera, su perfil encendido por la luz dorada del atardecer. «He pasado los últimos dos años con miedo. Encerrándome, protegiéndome del mundo exterior con cerraduras. Siempre mirando detrás de las puertas y revisando los armarios». Lo miró.
– Quiero recuperar mi vida. Esta vez no lo dejaré ganar.
Dijo esta vez como si se tratara de la batalla de una guerra mucho más larga. Como si el Cirujano y Andrew Capra se hubieran fundido en una única entidad, entidad que había doblegado brevemente hace dos años, pero que no había derrotado del todo. Capra. El Cirujano. Dos cabezas del mismo monstruo.
– Dijiste que habría un patrullero afuera esta noche -dijo ella.
– Allí estará.
– ¿Me lo garantizas?
– Absolutamente.
Respiró hondo, y la sonrisa que le ofreció fue un acto de profunda valentía.
– ¿Entonces no tendré que preocuparme por nada? -dijo ella.
Era la culpa lo que lo hacía conducir hasta Newton esa tarde en lugar de ir derecho a su casa. Su reacción ante Cordell lo había sacudido, y le preocupaba la forma en que ella había monopolizado por completo sus pensamientos. A un año y medio de la muerte de Mary llevaba una existencia monástica, sin interés por ninguna mujer, con todas las pasiones sumergidas en la angustia. No sabía cómo manejar esta nueva chispa de deseo. Sólo sabía que, dada la situación, era inapropiado. Y además un signo de deslealtad para con la mujer que había amado.
De modo que manejó hasta Newton para hacer las cosas bien. Para apaciguar su conciencia.
Llevaba un ramo de margaritas mientras subía los peldaños del parque delantero y cerraba tras él la verja de hierro. «Es como llevar carbón al distrito minero de Newcastle», pensó, mirando el jardín sobre el que ahora caían las sombras de la tarde. Cada vez que lo visitaba parecía haber más flores apretujadas en los pequeños canteros. Las enredaderas y los rosales habían sido disciplinados para trepar por una pared de la casa, de modo que el jardín también parecía trepar hacia el cielo. Se sintió casi abochornado por su magro presente de margaritas. Pero de todas las flores, Mary prefería las margaritas, y era para él casi un hábito elegirlas en el puesto de flores. Ella amaba esa alegre sencillez, los bordes de blanco alrededor de soles alimonados. Ella amaba su perfume, nada dulce ni empalagoso como el de otras flores, sino fuerte. Afirmativo. Amaba la forma en que crecían salvajes en los baldíos y al costado de los caminos, como recordatorio de que la verdadera belleza es espontánea e irreprimible.
Igual que la propia Mary.
Tocó el timbre. Poco después la puerta se abrió y la cara que le sonrió era tan parecida a la de Mary que sintió una conocida punzada de pánico. Rose Connelly poseía los ojos azules y las mejillas redondas de su hija, y si bien su pelo era enteramente gris, y la edad había trazado sus surcos sobre la cara, las similitudes no dejaban dudas de que se trataba de la madre de Mary.
– Es tan bueno verte, Thomas -dijo la mujer-. Hace mucho que no venías.
– Lo lamento, Rose. Me resulta difícil hacerme un momento últimamente. A duras penas sé en qué día vivo.
– He seguido el caso por la televisión. Estás metido en un asunto terrible.
Avanzó dentro de la casa y le entregó las margaritas.
– No porque necesites más flores -dijo con timidez.
– Las flores nunca están de más. Y sabes lo mucho que me gustan las margaritas. ¿Quieres un poco de té helado?
– Me encantaría, gracias.
Se sentaron en el living, sorbiendo el té. Su sabor era dulzón y claro, a la manera que se toma en Carolina del Sur, donde Rose había nacido. Nada que ver con el sombrío brebaje de Nueva Inglaterra que tomaba él desde niño. También el cuarto era dulce, un caso perdido de gusto anticuado para los parámetros de Boston. Demasiada cretona, demasiadas chucherías. Pero, oh, ¡cuánto le recordaba a Mary! Ella estaba en todas partes. Fotos suyas colgaban de las paredes. Sus trofeos de natación aparecían desplegados entre los estantes de libros. Su piano de la juventud dominaba el living. El fantasma de esa niña todavía estaba allí, en esa casa donde había sido criada. Y allí estaba Rose, que mantenía viva la llama y que se parecía tanto a su hija que Moore a veces pensaba que veía a Mary en los ojos azules de Rose.
– Te ves cansado -dijo ella.
– ¿En serio?
– Nunca te tomaste vacaciones, ¿o sí?
– Me llamaron para que volviera. Ya estaba en el auto, dirigiéndome hacia la autopista de Maine. Tenía las cañas de pescar en el auto. Me había comprado una caja nueva de aparejos. -Suspiró-. Me perdí el lago. Lo único que había estado esperando todo el año.
Era lo único que Mary esperaba también. Miró los trofeos de natación sobre los estantes. Mary había sido una rechoncha sirenita que habría pasado alegremente su vida entera en el agua, de haber tenido agallas. Recordó lo preciso y seguro de sus movimientos una vez que cruzó a nado el lago. Recordó cómo esos mismos brazos se convirtieron en frágiles ramitas en la clínica.
– Una vez que el caso se resuelva -dijo Rose-, podrás ir al lago.
– No sé si se resolverá.
– Eso no me suena a ti para nada. Tan desinflado.
– Ésta es una clase distinta de crímenes, Rose. Cometidos por alguien que no logro entender.
– Siempre te las ingenias para hacerlo.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу