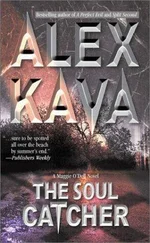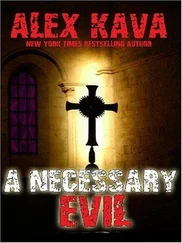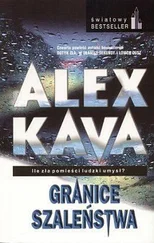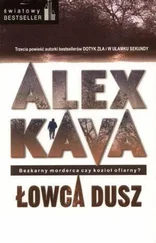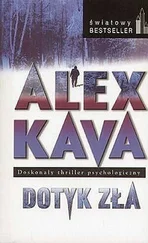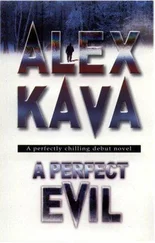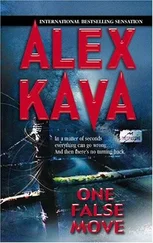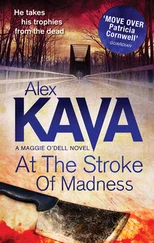¿Qué interés tiene doblegar a un caballo sin ímpetu? El desafio consiste en sustituir el brío por miedo, un miedo deshumanizado, animal, que haga que uno se sienta vivo. ¿Estás preparada para sentirte viva, Maggie O'Dell?
Aquel había sido su primer atisbo de los entresijos del intelecto de Albert Stucky, aquel hombre, hijo de un médico eminente, que había estudiado en las mejores escuelas y disfrutado de todos los privilegios que podía comprar el dinero. Sin embargo, había sido expulsado de Yale por intentar prenderle fuego a un colegio mayor femenino. Había, además, otros borrones en su pasado: un intento de violación, un asalto, algún pequeño robo. Cargos todos ellos sobreseídos o abandonados por falta de pruebas. Stucky había sido interrogado tras la muerte de su padre (que era, según se decía, un experto navegante) en un extraño accidente náutico. Luego, unos seis o siete años antes, Albert Stucky se asoció con otro empresario con el que creó una de las primeras páginas de operaciones bursátiles que funcionaron en Internet, y se convirtió en un respetable y multimillonario hombre de negocios.
A pesar de su exhaustiva investigación, Maggie nunca había logrado averiguar qué había disparado el instinto asesino de Stucky. ¿Cuál había sido el detonante, el precedente remoto? Normalmente, en el caso de los asesinos en serie, el desencadenante de los crímenes era un trauma: un acontecimiento, una muerte, un rechazo, un abuso que un día podía decidirles a matar. Maggie ignoraba de qué se trataba en el caso de Stucky. Quizá, sencillamente, fuera que a la maldad no cabía ponerle freno. Y la maldad de Stucky era especialmente aterradora.
La mayoría de los asesinos en serie mataban por placer, porque hallaban en el asesinato una especie de gratificación. Era una elección, no necesariamente una enfermedad de la mente. Pero a Albert Stucky no le bastaba con matar. Su placer procedía del quebrantamiento psicológico de sus víctimas, a las que convertía en despojos suplicantes y llorosos, apoderándose de sus cuerpos, de sus mentes y sus almas. Disfrutaba doblegando su espíritu, trocando su ímpetu en miedo. Después, recompensaba a sus víctimas con una muerte lenta y desgarradora. Paradójicamente, aquéllas a las que mataba de inmediato, aquéllas a las que degollaba y abandonaba en un contenedor tras extraerles como trofeo un órgano elegido, ésas eran afortunadas.
El timbre del teléfono la sobresaltó. Agarró la Smith amp; Wesson que había dejado a su lado. De nuevo, fue un simple reflejo. Era tarde y muy poca gente conocía su nuevo número. Se había negado a darlo al llamar a la pizzería. Incluso había insistido en que Greg la llamara al móvil. Tal vez a Gwen se le había olvidado algo. Sin levantarse del suelo, estiró la mano hacia el escritorio y bajó el teléfono.
– ¿Sí? -dijo con los músculos tensos. Se preguntaba cuándo había dejado de contestar con un «¿diga?».
– ¿Agente O'Dell?
Reconoció al instante el tono franco y desenvuelto del director adjunto Cunningham, pero no se relajó.
– Sí, señor.
– No me acordaba de si ya estaba usando su número nuevo.
– Me he mudado hoy.
Miró su reloj de pulsera. Era más de medianoche. Hablaban poco últimamente, desde que Cunningham la sacara del servicio activo y la asignara a labores de enseñanza. ¿Tendría acaso algún dato nuevo sobre Stucky? Se irguió, sintiendo de pronto un inesperado brote de esperanza.
– ¿Ocurre algo?
– Lo siento, agente O'Dell. Sé que es muy tarde.
Ella se lo imaginó en su mesa de Quantico, aunque era viernes y medianoche.
– No importa, señor. No me ha despertado.
– Pensaba que se iba a Kansas City mañana, y tenía que hablar con usted.
– Me voy el domingo -procuró refrenar la duda, la expectación, para que no afloraran a su voz. Si Cunningham quería que se quedara, Stewart podría sustituirla en la conferencia sobre seguridad-. ¿Hay algún cambio en mi agenda?
– No, en absoluto. Sólo quería asegurarme. Sin embargo, esta tarde he recibido una llamada que me ha causado cierta inquietud.
Maggie imaginó un cuerpo destrozado y abandonado para que lo encontrara cualquier persona desprevenida bajo la basura. Aguardó a que le diera los detalles.
– Me ha llamado un tal detective Manx, del departamento de policía de Newburgh Heights -la expectación de Maggie se disipó al instante-. Me ha dicho que esta tarde se coló usted en la escena de un crimen. ¿Es cierto?
Maggie levantó la mano para frotarse los ojos otra vez, sólo para darse cuenta de que aún estaba sujetando la pistola. La dejó a un lado y se echó hacia atrás. Se sentía derrotada. Maldito fuera aquel capullo de Manx.
– ¿Agente O'Dell? ¿Es cierto?
– Me he mudado hoy a este barrio. Vi unos coches de policía al final de la calle. Pensé que tal vez podría echarles una mano.
– ¿E irrumpió en la escena de un crimen sin que nadie la invitara?
– Yo no irrumpí en ningún sitio. Sólo ofrecí mi ayuda.
– Eso no es lo que me ha dicho el detective Manx.
– No, ya me lo imagino.
– Quiero que se mantenga apartada del trabajo de campo, agente O'Dell.
– Pero podía…
– Eso significa que no puede utilizar sus credenciales para colarse en la escena de un crimen. Aunque sea en su calle. ¿Entendido?
Ella se pasó los dedos por el pelo revuelto. ¿Cómo se atrevía ese Manx? Ni siquiera hubiera descubierto al perro de no haber sido por ella.
– ¿Está claro, agente O'Dell?
– Sí. Sí, perfectamente claro -dijo, esperando casi una reprimenda adicional por su tono de sarcasmo.
– Que tenga buen viaje -dijo él con su brusquedad habitual, y colgó.
Maggie dejó el teléfono sobre el escritorio y empezó a rebuscar entre los archivos. La tensión de su cuello, de su espalda y de sus hombros era cada vez mayor. Se levantó, estirándose, y notó que la rabia aún martilleaba en su pecho. ¡Maldito Manx! ¡Maldito Cunningham! ¿Cuánto tiempo creía que podría mantenerla alejada del servicio activo? ¿Cuánto tiempo pensaba seguir castigándola por su debilidad? ¿Y cómo esperaba capturar a Stucky sin su ayuda?
Maggie comprobó el sistema de alarma por tercera vez, revisando dos veces la luz roja de encendido a pesar de que, cada vez, una voz mecánica le decía que el «sistema de alarma había sido activado». Al infierno con el zumbido de su cabeza. Se sirvió otro whisky, intentando convencerse de que uno más sin duda aliviaría su tensión.
El suelo de la habitación estaba cubierto de papeles y fotografías. Le pareció muy apropiado inaugurar su nuevo hogar con un montón de sangre y horror. Se retiró al solario, asió el revólver y, sacando una manta de una caja que había en un rincón, se la echó sobre los hombros. Apagó todas las luces, salvo la del escritorio. Luego se acurrucó en la tumbona, mirando hacia los ventanales.
Acunaba y bebía el whisky mientras contemplaba la luna deslizarse entre las nubes, haciendo bailar las sombras del jardín. En la otra mano sujetaba el revólver que descansaba sobre su regazo, oculto bajo la manta. A pesar del aturdimiento que notaba tras los globos oculares, estaría preparada. Tal vez el director adjunto Cunningham no pudiera impedir que Albert Stucky fuera por ella, pero ella sí podría. Y, esta vez, sería Stucky quien se llevara una sorpresa.
Reston, Virginia
Sábado noche
28 de marzo
R. J. Tully sacó otro billete de diez dólares y lo deslizó bajo el ventanuco de la taquilla. ¿Desde cuándo costaba el cine ocho dólares cincuenta? Intentó recordar la última vez que había ido al cine una noche de sábado. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que había ido al cine, y punto. Seguramente Caroline y él habían ido alguna vez en sus trece años de matrimonio. Aunque habría sido al principio, antes de que ella empezara a preferir a sus compañeros de trabajo antes que a su marido.
Читать дальше