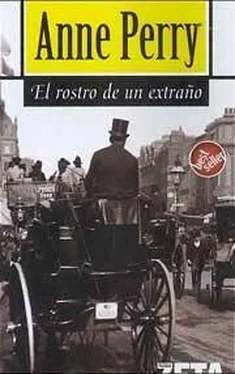Llegó a Shelburne antes de lo que habría querido, porque todavía estaba paladeando la belleza del paisaje. Cogió la maleta de la rejilla y abrió de prisa la puerta, pidiendo perdón a la gorda vestida de fustán por tener que pasar por delante de ella, lo que provocó su silenciosa contrariedad. En el andén preguntó al solitario empleado de la estación dónde estaba situado Shelburne Hall y éste le dijo que a menos de una milla de distancia. El hombre hizo un gesto con el brazo para indicarle la dirección, después de lo cual sorbió aire por la nariz y añadió:
– Pero el pueblo está a dos millas hacia el otro lado y supongo que es allí donde va usted.
– No, gracias -replicó Monk-, tengo que resolver unos asuntos en Shelburne Hall. El hombre se encogió de hombros.
– Si usted lo dice, eso será. Entonces siga por el camino de la izquierda y vaya andando sin dejarlo.
Monk volvió a darle las gracias y se puso en camino.
Sólo tardó quince minutos en recorrer el trayecto entre la entrada de la estación y la verja del camino que daba acceso a la mansión. Se trataba realmente de una magnífica finca, una mansión del primer periodo georgiano distribuida en tres pisos y con una elegante fachada, cubierta en algunos sectores por enredaderas y plantas trepadoras; fue acercándose a ella a través de un sendero despejado que discurría bajo hayas y cedros desperdigados que formaban un extenso parque, el cual parecía extenderse hasta distantes campos y con seguridad, hasta la granja de la hacienda.
Monk se detuvo en la entrada entregado a la contemplación. La gracia de las proporciones de la casa, el modo como armonizaba con el paisaje en lugar de desentonar con él, no sólo eran muy gratas a la vista sino que también decían mucho acerca de la naturaleza délas personas que habían nacido y crecido en ella.
Por fin, echó a andar en dirección a la mansión propiamente dicha, que distaba aún unos quinientos metros y, tras rodear los edificios anexos y los establos, llegó a la entrada de servicio, donde fue recibido por un criado bastante impaciente.
– No compramos nada a los vendedores ambulantes -le espetó con frialdad tras echar una ojeada a su maletín.
– No vendo nada -le replicó Monk con más aspereza que la que se había propuesto-. Pertenezco a la Policía Metropolitana. Lady Shelburne desea recibir un informe sobre nuestros progresos en la investigación de la muerte del comandante Grey y vengo a presentárselo.
El criado enarcó las cejas.
– ¿Ah sí? Entonces debe de tratarse de la viuda de lord Shelburne. ¿Espera su visita?
– No, que yo sepa, pero quizás usted podría anunciarle que estoy aquí.
– Será mejor que pase. -Abrió la puerta un poco reticente y Monk entró. Después, sin más explicaciones, el hombre desapareció dejando a Monk en el vestíbulo. Aquel vestíbulo era una versión más pequeña, desnuda y funcional del vestíbulo frontal, aunque sin los cuadros, sólo con los muebles necesarios para uso de los criados. Se suponía que el criado había ido a consultar a sus superiores, tal vez incluso al autócrata que reinaba escaleras abajo (y a veces escaleras arriba), el mayordomo. Pasaron varios minutos antes de que el criado volviera y lo invitase a acompañarlo.
– Lady Shelburne lo recibirá dentro de media hora.
Dejó a Monk en un pequeño salón adyacente a la habitación del ama de llaves, lugar apropiado para personas como, policías, esto es, para quienes no eran exactamente ni criados ni comerciantes pero, con toda seguridad, tampoco personas de calidad.
Tan pronto el criado hubo salido, Monk dio lentamente una vuelta por la habitación y observó los desgastados muebles, los sillones tapizados de color marrón con sus patas curvas y el aparador y la mesa, ambos de roble. Las paredes estaban empapeladas pero descoloridas, los cuadros eran anónimos pero pretendían ser recordatorios puritanos del valor y virtudes del deber. Monk prefería con mucho la hierba húmeda y los árboles añosos que cubrían aquella extensión ondulada que iba descendiendo poco a poco hasta morir en el artístico estanque situado debajo de la ventana.
Monk se preguntó qué clase de mujer sería aquella que sabía contener su curiosidad durante treinta largos minutos antes que rebajar su dignidad recibiendo de inmediato a una persona tenida por socialmente inferior. Lamb no había hecho ningún comentario sobre ella. ¿La había llegado a ver? Cuanto más pensaba en aquella posibilidad, más lo dudaba. Lady Shelburne no se dignaría solicitar informes a un mero subordinado y tampoco habían existido motivos para interrogarla con respecto a nada.
Pero Monk quería interrogarla directamente. Si Grey había sido asesinado por alguien que lo odiaba, por un loco no en el sentido de una persona que actúa sin motivo, sino sólo en el sentido de quien alimenta una pasión que no sabe dominar y que, al fin, estalla en asesinato, era imperativo que supiera más cosas acerca de Grey. Lo quisiera o no, a buen seguro que la madre de Grey desvelaría algo referente a su hijo, dejaría traslucir algo de sinceridad al evocar recuerdos y dejarse llevar por el dolor, lo que prestaría color al perfil del personaje.
Hasta el momento en que regresó el criado y lo acompañó a través de la puerta tapizada de paño verde y del pasillo que llevaba al salón de lady Fabia, Monk tuvo tiempo de reflexionar a fondo sobre Grey y de meditar en las preguntas que tenía intención de formular a su madre. La estancia estaba discretamente decorada con terciopelo rosa y mobiliario de palo de rosa. Lady Fabia estaba sentada en un sofá Luis XV y, tan pronto como Monk estuvo ante ella, todas sus ideas preconcebidas se esfumaron. No era muy alta, pero sí dura y frágil como la porcelana; su tez era impecable y en su cutis no se apreciaba ni un solo defecto, de la misma manera que en su peinado ni uno solo de sus rubios cabellos estaba fuera de sitio. Sus rasgos eran regulares, sus ojos grandes y azules y sólo la barbilla, un tanto demasiado prominente, desmentía la delicadeza de su rostro. Tal vez fuera delgada en exceso y había que atribuir a su extrema esbeltez la exagerada angulosidad de su cuerpo. Iba vestida de color violeta y negro, como correspondía a una persona que está de luto, aunque en su caso daba la impresión de ser más un signo de dignidad que de dolor. No había rastro de fragilidad en sus maneras.
– Buenos días -dijo con viveza, despidiendo al criado con un gesto de la mano.
No observó a Monk con particular interés y sus ojos apenas se fijaron en él.
– Siéntese, si quiere. Me han dicho que venía para informarme de los progresos encaminados al descubrimiento y detención del asesino de mi hijo. Le ruego que se explique.
Enfrente de él estaba sentada lady Fabia, con la espalda absolutamente recta, resultado de años de obediencia a la gobernanta, de los muchos paseos con un libro en la cabeza que había hecho siendo niña a fin de adquirir el porte correcto, de cabalgar por el parque o con las jaurías de perros en las cacerías manteniendo el cuerpo erguido en la silla de montar. ¿Qué otra cosa podía hacer el insignificante Monk que no fuera obedecerla y sentarse, cohibido y de mala gana, en uno de los historiados sillones?
– ¿Y bien? -preguntó viendo que él permanecía en silencio-. El reloj que me trajo el agente no era el de mi hijo.
A Monk le hirió aquel tono, aquel instintivo aire de superioridad. Es posible que en otros tiempos estuviera acostumbrado a sufrir este trato, pero no lo recordaba; ahora lo irritaba como grava clavada en la carne, no era propiamente una herida sino una abrasión que le producía ampollas. Se acordó de la amabilidad de Beth. Ella no se habría sentido ofendida. ¿Qué los diferenciaba? ¿Por qué no tenía él su acento de Northumberland? ¿Lo habría eliminado deliberadamente para borrar sus orígenes y dárselas de señor? De sólo pensarlo se ruborizó a causa de la estupidez que delataba.
Читать дальше