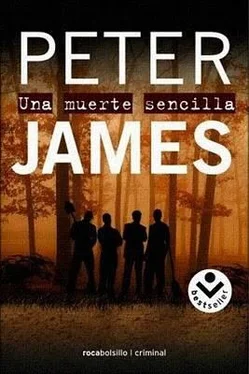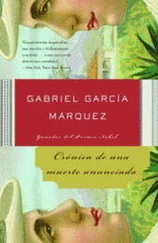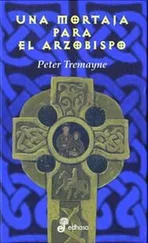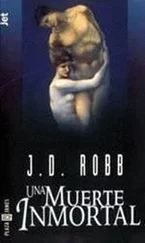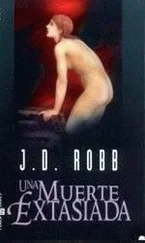– ¿Qué opinas, perro viejo? -le preguntó.
Grace se metió las manos en los bolsillos.
– He estado demasiado metido en el caso estos dos últimos días. ¿Qué opinas tú?
Branson se golpeó los costados con las manos, frustrado.
– ¡Tío! ¿Por qué siempre me haces lo mismo? ¿Es que no puedes responder a mis preguntas simplemente?
– No lo sé. ¿Me das tu opinión?
– ¡Mierda, a veces consigues cabrearme de verdad!
– Vaya, o sea, que te vas de fin de semana con tu familia a pasarlo bien, me dejas a mí haciendo tu trabajo, ¿y te cabreas?
– ¡De fin de semana con mi familia a pasarlo bien! -exclamó Branson, indignado-. ¿A conducir tres horas de ida y otras tres de vuelta por la M 1, con una esposa quejica y dos críos que no dejan de gritar lo llamas tú pasarlo bien? La próxima vez los llevas tú a Solihull y yo me quedo aquí a hacer cualquier trabajo de mierda que quieras. ¿De acuerdo?
– Trato hecho.
Grace llegó a su coche. Branson dudó.
– Bueno, ¿qué opinas?
– Que no todo es lo que parece, Horacio, eso es lo que opino.
– ¿Lo que significa?
– No puedo expresarlo mejor, todavía. Mark Warren y Ashley Harper me dan mala espina.
– ¿Cómo de mala?
– Muy mala.
Grace le dio a su amigo una palmadita afectuosa en la espalda, luego se subió al coche y condujo hasta la verja de seguridad. Mientras se incorporaba a la carretera principal, con sus vistas panorámicas de Brighton y Hove que llegaban hasta el mar, el sol aún alto sobre el horizonte en el cielo cobalto y despejado, pulsó el botón del CD para escuchar Riddles, de Bob Berg, y mientras conducía empezó a relajarse. Y, durante unos instantes deliciosos, apartó la mente de la investigación y pensó en Cleo Morey. Y sonrió.
Luego, volvió a centrarse en el trabajo: en el largo viaje de ida y vuelta al sur de Londres que le esperaba. Si tenía suerte, quizás estaría en casa a medianoche.
Mark, vestido con una sudadera, vaqueros y calcetines, paseaba por su piso con un vaso de whisky en la mano, incapaz de tranquilizarse o de pensar con claridad. El televisor estaba encendido, pero sin volumen. En la pantalla, el actor Michael Kitchen caminaba impasible por un paisaje del sur de Inglaterra desgarrado por la guerra que le resultaba vagamente familiar, algún lugar cerca de Hastings, le pareció reconocer.
Había cerrado con llave por dentro y corrido la cadena de seguridad. La terraza era segura, impenetrable, al ser un cuarto piso, y, además, a Michael le daban miedo las alturas.
Fuera, ya casi era noche cerrada. Las diez. Dentro de tan sólo poco más de tres semanas, sería el día más largo del año. A través de las puertas de cristal de la terraza, observó una única luz flotando en el mar. Un barco pequeño o un yate.
Habían pasado semanas desde que él y Michael habían salido a navegar en el Doble MM, su yate de regata. Hoy había planeado ir al puerto deportivo y trabajar un poco en él. No se podía abandonar un barco durante mucho tiempo; siempre había algo que goteaba, se corroía, se rompía o se desconchaba.
A decir verdad, el barco era una lata para él. Ni siquiera estaba seguro de que necesitara tantos quebraderos de cabeza; además, el mar embravecido le aterraba. Navegar era una parte importante de la vida de Michael, siempre lo había sido desde que Mark lo conocía. Si quería ser su socio, compartir el barco con él iba en el paquete.
Y claro que se divertían, se divertían mucho. Habían pasado muchos días ventosos navegando bajo un cielo azul, un montón de fines de semana bordeando la costa de Devon y Cornualles y, a veces, cruzando a la costa francesa o a las islas del canal; sin embargo, no le importaba no volver a poner los pies en un yate nunca más.
«¿Dónde coño estás, Michael?»
Bebió un poco más de whisky, se sentó en el sofá, se recostó y cruzó las piernas. Qué confuso se sentía, joder. Hoy, Michael y Ashley habrían cogido un avión rumbo a su romántica luna de miel. No había imaginado cómo iba a llevarlo, que Ashley hiciera el amor con Michael, muchísimas veces seguramente. Era lo que cabía esperar en una maldita luna de miel, a menos que ella fingiera algo; le había prometido que iba a fingir algo, pero ¿cómo podría mantenerlo durante quince días?
Además, ya sabía que ella y Michael ya se habían acostado, formaba parte del plan. Al menos, le había dicho que era pésimo en la cama.
A no ser que fuera mentira.
Agitó los cubitos en el vaso y bebió un poco más. Había llamado a las viudas de Pete, Luke y Josh y al padre de Robbo, en cada ocasión con el pretexto de conocer los planes de los entierros, pero, en realidad, quería sacarles información, ver si a alguno se le había escapado algo antes de salir el martes por la noche. Cualquier cosa que pudiera incriminarle o que pudiera darle alguna pista sobre lo que tenían planeado.
Michael estaba allí dentro el jueves por la noche, seguro. No habían sido imaginaciones suyas. Imposible. El jueves por la noche estaba allí dentro, pero anoche no. La tapa del ataúd estaba bien atornillada. Y Michael no era Houdini.
Entonces, si Michael estaba allí dentro el jueves y ahora no, alguien debía de haberlo sacado. Y, luego, había vuelto a atornillar la tapa, pero ¿por qué?
¿El sentido del humor de Michael?
Y si había salido, ¿por qué no había se había presentado a la boda?
Meneando la cabeza con incredulidad, llegó de nuevo al punto de partida. Michael no estaba en el ataúd y se había imaginado la voz. Ashley estaba convencida. Y había momentos en los que él también se convencía, aunque no del todo.
Necesitaba hablar un poco más con Ashley de este tema. ¿Y si Michael había salido de algún modo y descubierto sus planes?
En ese caso, seguro que ya se habría encarado con uno o con el otro.
Se levantó, preguntándose si debería ir a casa de Ashley. Le preocupaba que estuviera tan fría con él, como si todo esto fuera culpa suya, pero ya sabía qué le diría.
Se levantó y paseó de nuevo por la habitación. Si Michael estuviera vivo, si hubiera salido del ataúd, ¿qué podía descubrir a partir de los mensajes de correo electrónico de su Palm?
De repente, Mark se dio cuenta de que con el pánico de los últimos días había pasado por alto una forma muy sencilla de comprobarlo. Michael siempre copiaba el contenido de su Palm en el servidor de la oficina.
Entró en su estudio, subió la tapa del portátil e inició la sesión. Luego maldijo. El puto servidor no funcionaba.
Y sólo había un modo de volverlo a poner en marcha.
Max Candille era tan guapo que casi parecía imposible, pensaba Roy Grace cada vez que lo veía. Con sus veinticinco años, cabello rubio decolorado, ojos azules y facciones atractivas, era un adonis moderno. No había duda de que podría haber sido un modelo cotizado o una estrella de cine. Sin embargo, en su modesta casa pareada en Purley, una ciudad del área metropolitana de Londres, había elegido hacer de su don, como él lo llamaba, una profesión. Aun así, estaba convirtiéndose, sin hacer ruido, en una estrella mediática en alza.
El exterior insulso de la casa, con sus vigas imitación tudor, césped arreglado y un Smart limpio aparcado en la entrada, ofrecía pocas pistas sobre la verdadera naturaleza de su ocupante.
El interior de la casa -la planta baja, al menos, que era lo único que Grace había visto- era blanco. Las paredes, las moquetas, los muebles, las elegantes esculturas modernas, los cuadros, incluso los dos gatos, que se paseaban sigilosamente por la casa como versiones enanas de los guepardos de Siegfried y Roy, eran blancos. Y sentado delante de él, en una silla rococó recargada, con estructura blanca y tapizado de satén blanco, estaba el médium, vestido con un jersey de cuello alto blanco, vaqueros blancos Calvin Klein y botas de cuero blanco.
Читать дальше