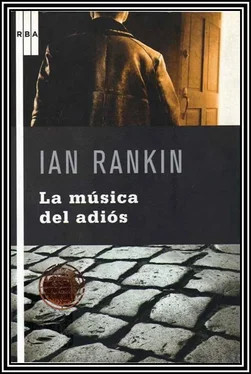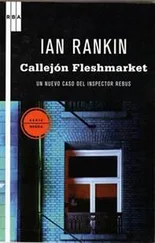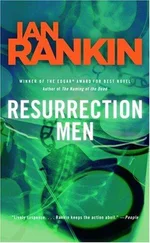– ¿Vive usted en Barnton, señor Janney?
– Exacto.
– Muy cerca de la carretera del puente de Forth.
– Pues sí.
– Y es el camino que tomó al volver de Gleneagles, ¿cierto?
– Creo que sí.
– Otra opción sería Stirling y la M9 -dijo Clarke.
– O -añadió Rebus-, a lo sumo podría tomar por el puente de Kincardine…
– Pero independientemente del itinerario que eligiera -prosiguió Clarke-, entraría en Edimburgo por el oeste o por el norte, que es lo más cercano a su casa -hizo otra pausa-. Por eso nos devanamos los sesos para entender qué es lo que hacía su Porsche Carrera en Portobello High Street una hora y media después de pagar la cuenta en Gleneagles -añadió acercándole la foto de la cámara de vigilancia urbana-. Comprobará que tiene la hora y el día, y su coche es el único en la calle, señor Janney. ¿Puede decirnos qué hacía allí?
– Debe de tratarse de un error… -balbució Janney desviando la mirada de la foto para concentrarla en el suelo.
– Es lo que dirá ante el tribunal, ¿verdad? -comentó Rebus irónico-. ¿Es eso lo que su carísimo abogado manifestará ante el juez y el jurado?
– Tal vez no tenía ganas de ir a casa -dijo Janney, haciendo que Rebus juntara las manos en un gesto rápido.
– ¡Sí, claro! -espetó-. Con un coche así le darían ganas de seguir costa adelante. Tal vez hasta cruzar la frontera…
– Lo que en realidad sucedió, señor Janney-terció Clarke-, es que Sergei Andropov estaba preocupado por la grabación -al mencionar « grabación » los ojos de Janney se clavaron en Rebus y éste le respondió con un guiño exagerado-. Tal vez se lo comentó, o quizá lo hiciera el chófer. El problema era que había hecho un comentario sobre Todorov y Todorov había muerto. Si la grabación salía a la luz el señor Andropov sería sospechoso y tal vez tuviera que abandonar el país o acabar siendo deportado. Y Escocia era supuestamente su refugio, su santuario. En Moscú, lo único que le esperaba era un proceso espectacular, y si se marchaba, se iban con él todos esos lucrativos negocios. Todos sus miles de millones. Por eso decidió ir a hablar con Charles Riordan. El diálogo salió mal y él acabó inconsciente…
– ¡Yo ni siquiera conocía a Charles Riordan!
– Qué curioso -dijo Rebus burlón-. Su banco es el principal promotor de una instalación de arte en la que trabajaba para el Parlamento. Sé que si preguntamos se descubrirá que usted le nombró en alguna ocasión.
– No creo que usted pretendiera matarle -añadió Clarke, tratando de moderar el tono de voz-. Sólo quería que destruyera la grabación. Le golpeó y buscó el disco, pero era como buscar una aguja en un pajar… en su casa tenía miles y miles de cintas y compactos. Así que organizó un modesto incendio, no para destruir la casa, sino para que se estropearan las grabaciones. Lo que usted quería eran la cinta y había muchas y no tenía tiempo para escucharlas todas. Metió un papel en un frasco de líquido limpiador, lo encendió y se fue.
– Esto es absurdo -dijo Janney con voz temblorosa.
– El problema -prosiguió Clarke impasible-, fue que el aislamiento de la insonorización acústica era muy combustible… Al morir Riordan, orientamos la investigación hacia un sospechoso de las dos muertes, y Andropov no estaba descartado. Así que todos sus esfuerzos han sido en vano, señor Janney. Charles Riordan murió para nada.
– Yo no lo hice.
– ¿Es eso cierto?
Janney asintió con la cabeza, mirando a todas partes menos a ellos dos.
– Muy bien -dijo Clarke-. No tiene de qué preocuparse -cerró la carpeta y recogió las fotos. Janney la miraba con cara de incrédulo. Clarke se levantó-. Pues eso es todo -añadió-. Seguiremos con el procedimiento y después se marchará.
Janney se puso en pie, apoyándose en la mesa con las manos.
– ¿El procedimiento? -inquirió.
– Es un simple formalismo, señor -dijo Rebus-. Tenemos que tomar sus huellas dactilares.
– ¿Para qué? -preguntó Janney, que se había quedado paralizado.
Fue Clarke quien contestó.
– En el frasco de disolvente quedó una huella que debe de ser del que inició el incendio.
– Pero no será suya, Stuart, ¿verdad que no? -dijo Rebus-. Usted estaba disfrutando de un recorrido en coche por la hermosa costa al amanecer.
– Una huella dactilar -la palabra surgió de la boca de Janney como un ser independiente.
– A mí también me gusta conducir -añadió Rebus-. Hoy me jubilo, así que a partir de ahora podré hacerlo con más frecuencia. Quizá pueda indicarme la ruta que siguió… ¿Por qué vuelve a sentarse, Stuart?
– ¿Desea tomar alguna cosa, señor Janney? -inquirió Clarke solícita.
Stuart Janney la miró y después a Rebus, antes de centrar toda su atención en el techo. Cuando comenzó a hablar lo hizo con voz tan ronca que no entendieron lo que decía.
– ¿Le importa repetirlo? -dijo Clarke educadamente.
– Quiero un abogado -dijo Janney.
– En el cine, cuando alguien se jubila o se va de la empresa -dijo Siobhan Clarke-, se marcha siempre con una caja bajo el brazo.
– Es cierto -dijo Rebus que había revisado su mesa sin encontrar nada de índole personal. En realidad, no tenía ni taza propia y utilizaba la que veía libre. Al final, se guardó en el bolsillo un par de bolígrafos y una bolsita de té Lempsi caducada hacía más de un año.
– Tuviste la gripe en diciembre -comentó Clarke.
– A pesar de ello arrastré mi dolido cuerpo hasta el trabajo.
– Y se pasó una semana estornudando y gruñendo -añadió Phyllida Hawes con las manos en las caderas.
– Contagiándome el virus -dijo Colin Tibbet.
– Y lo bien que lo pasamos… -afirmó Rebus con un suspiro exagerado. No se veía por ninguna parte al inspector jefe Macrae, aunque había dejado una nota advirtiéndole que depositara el carnet de policía en la mesa de su despacho. Tampoco estaba Derek Starr, que se había marchado a las seis, seguramente a un club o a una vinatería, a celebrar el éxito de la investigación y a probar las habituales estrategias de ligue conversacional-. ¿De verdad que no me habéis comprado nada, miserables cabrones?
– ¿Tú has visto a qué precio están los relojes de oro? -dijo Clarke sonriente-. Pero hemos reservado el salón de atrás del bar Oxford para esta tarde, y hay barra libre hasta cien libras… Lo que no nos bebamos te lo quedas.
Rebus quedó pensativo.
– ¿Así que eso es lo que queréis después de tantos años, que me emborrache hasta morir?
– Y hemos reservado mesa a las nueve en el Café St. Honoré… a pasmosa distancia del bar Oxford.
– Y a pasmosa distancia viceversa -añadió Hawes.
– ¿Nosotros cuatro? -preguntó Rebus.
– Quizá se dejen caer algunos más… Macrae prometió asomarse. Tam Banks y Ray Duff… el profesor Gates y el doctor Curt… y Todd y su novia.
– Si a ésos apenas los conozco… -protestó Rebus.
Clarke cruzó los brazos.
– ¡Me costó lo mío convencerles, así que no creas que ahora voy a decirles que no vengan!
– Es mi fiesta, pero con tus normas, ¿eh?
– Y viene también Shug Davidson -dijo Hawes a Clarke.
Rebus puso los ojos en blanco.
– ¡Aún soy sospechoso de la agresión a Cafferty!
– Shug no lo piensa así -dijo Clarke.
– ¿Y Calum Stone?
– No creo que quisiera venir.
– Sabes de sobra qué es lo que te he preguntado.
– ¿Nos vamos? -preguntó Hawes.
Todos miraron a Rebus, quien asintió con la cabeza. Él, realmente, quería estar cinco minutos a solas para despedirse bien del lugar. Pero pensó que daba igual. Gayfield Square no era más que una de tantas comisarías. Aquel viejo sacerdote que él había conocido años atrás decía que los policías eran como los curas, y el mundo, su confesionario. Stuart Janney tenía que confesar; pasaría una noche en el calabozo pensándoselo, y mañana o el lunes, acompañado por un abogado y frente a Siobhan Clarke, daría su versión de los hechos. Rebus se figuraba que Siobhan no se consideraba en absoluto un cura. La observó metiendo los brazos en las mangas del abrigo y comprobando que lo tenía todo en el bolso. Sus miradas se cruzaron un instante e intercambiaron una sonrisa.
Читать дальше