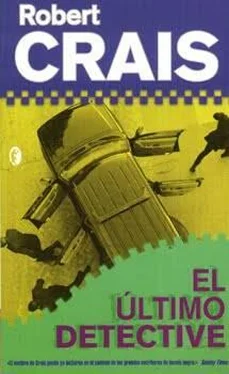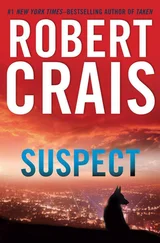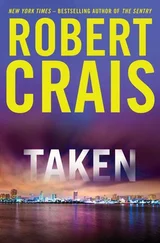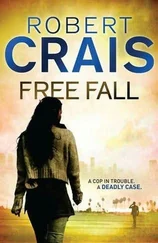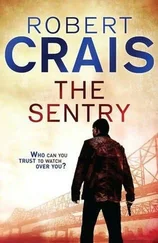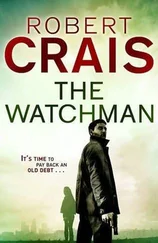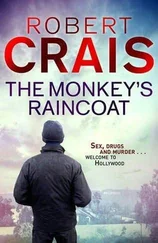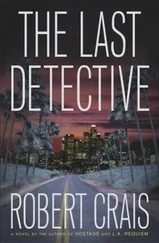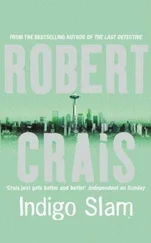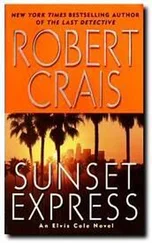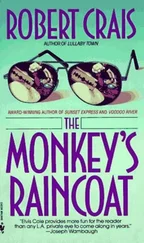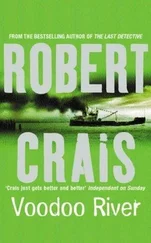Llamé a las oficinas de las empresas de seguridad privadas que vigilaban el cañón, incluida la compañía propietaria de las dos patrullas a las que ya había avisado. Los coches de esas empresas recorrían los cañones las veinticuatro horas del día, y delante de casi todas las casas se veían carteles suyos, como advertencia para los ladrones. Así era la vida en la gran ciudad. Les expliqué que había desaparecido un niño en la zona y les di la descripción de Ben. Aunque no tenía contratados sus servicios, se ofrecieron a ayudarme.
Al colgar el auricular oí que se cerraba la puerta de la calle y sentí una punzada de alivio tan intensa que me dolió.
– ¡Ben!,
– Soy yo.
Lucy entró en el salón. Llevaba un traje sastre negro y una blusa de color crema, pero se había quitado la chaqueta y la sostenía con la mano; se le habían arrugado los pantalones de ir sentada en el coche tanto rato. Era evidente que estaba cansada, pero aun así hizo un esfuerzo por sonreír.
– Oye, que aquí no huele a hamburguesas.
Eran las seis y dos. Hacía exactamente cien minutos que Ben había desaparecido. Lucy había tardado exactamente cien minutos en llegar a casa desde la última llamada. Y yo sólo había necesitado esos cien minutos para perder a su hijo.
Enseguida detectó el miedo en mi expresión. La sonrisa se desvaneció de su rostro.
– ¿Qué pasa?
– Ben ha desaparecido -respondí.
Echó un vistazo alrededor, como si el niño pudiera estar escondido detrás del sofá, riéndose de la broma. Pero no, Lucy sabía que no era ninguna broma. Se daba cuenta de que hablaba en seno.
– ¿Cómo que ha desaparecido?
La explicación me resultó pobre, como si estuviera buscando excusas.
– Ha salido más o menos cuando hablaba contigo, y ahora no lo encuentro. Lo he llamado, pero no contesta. He recorrido todo el cañón, buscándolo, pero no lo he visto. No está en casa de los vecinos. No sé dónde está.
Lucy meneó la cabeza, como si yo hubiera cometido un error frustrante y no estuviese contándole bien la historia.
– ¿Se ha ido sin más?
Le mostré el Game Freak como si se tratara de una prueba.
– No lo sé. Estaba jugando con esto cuando ha salido. Me lo he encontrado en la pendiente.
Pasó por mi lado y salió al porche.
– ¡Ben! ¡Benjamin, haz el favor de contestar! ¡Ben!
– Luce, ya lo he llamado.
Volvió a entrar en la casa, dando grandes zancadas, y desaparecio por el pasillo.
– ¡Ben!
– No está. He llamado a las empresas de seguridad. Estaba a punto de llamar a la policía.
Regresó y salió otra vez al porche.
– ¡Joder, Ben, más te vale contestarme!
Salí tras ella y la agarré por los brazos. Estaba temblando. Se volvió y nos abrazamos. Hablaba con una vocecilla cargada de culpabilidad, la cara pegada contra mi pecho.
– ¿Crees que se ha escapado?
– No. Si no le pasaba nada, Luce. Hemos hablado un poco y estaba bien. Se reía con este juego tan tonto.
Le expuse mi teoría de que probablemente se había hecho daño jugando en la ladera, y después debía de haberse perdido al intentar encontrar el camino de vuelta.
– Esas calles de ahí abajo son un lío. Dan mil vueltas. Seguro que se ha desorientado y ahora tiene mucho miedo y no se atreve a pedir ayuda, de tanto que se le ha repetido que no hable con desconocidos. Si se ha equivocado de calle y ha seguido andando seguramente se ha alejado todavía más. Ahora debe de estar tan asustado que se esconderá cuando pase un coche, pero lo encontraremos. Deberíamos llamar a la policía.
Lucy asintió sin despegarse de mí. Quería creerme. Luego miró hacia el cañón. Las luces de las casas empezaban a centellear.
– Es casi de noche -observó.
Aquella palabra, «noche», resumía los peores miedos de cualquier padre.
– Vamos a llamar -propuse-. La policía hará que enciendan las luces de todas las casas del cañón hasta que lo encontremos.
En el momento en que entrábamos en casa sonó el teléfono.
Lucy dio un respingo aún más marcado que el mío.
– Es Ben.
Contesté, pero la voz que escuché no fue la de Ben ni la de Grace González, ni la de las patrullas de seguridad.
– ¿Hablo con Elvis Cole? -preguntó un hombre.
– Sí. ¿Quién es?
Era una voz fría y grave.
La 5-2 – dijo.
– ¿Con quién hablo?
– La 5-2, gilipollas. ¿Te acuerdas de la 5-2?
Lucy me tiró del brazo. Albergaba la esperanza de que tuviera que ver con Ben.
Con un gesto le dije que no, que no entendía de qué iba aquello, pero ya sentía bien dentro de mí una punzada intensa que presagiaba la reaparición de un recuerdo doloroso.
Cogí el auricular con las dos manos. De otro modo no habría podido sostenerlo.
– ¿Quién es? ¿De qué está hablando?
– Vas a saber lo que es bueno, cabrón. Esto lo hago por lo que me hiciste tú.
Agarré el teléfono con más fuerza todavía y me di cuenta de que estaba gritando.
– ¿Qué te he hecho? ¿De qué me estás hablando?
– Ya sabes lo que me hiciste. Tengo al crío.
Se cortó la comunicación.
Lucy tiró de mí con más fuerza.
– ¿Quién era? ¿Qué ha dicho?
No la sentía. Apenas la oía. Estaba atrapado entre las páginas amarillentas de un álbum de fotos de mi propio pasado, navegando por imágenes de un verde intenso en las que aparecía otro yo, un yo muy distinto, con unos jóvenes con las caras pintadas, la mirada vacía y el olor húmedo y agrio del miedo.
Lucy tiró con más fuerza aún.
– ¡Di algo! ¡Me estás asustando!
– Era un hombre, no sé quién. Dice que se ha llevado a Ben.
Lucy me aferró el brazo con ambas manos.
– ¿Lo han secuestrado? ¿Qué ha dicho ese hombre? ¿Qué quiere?
Yo sentía la boca seca y el cuello tenso, como si estuviese lleno de nudos que me provocaban dolor.
– Quiere castigarme. Por algo que pasó hace ya mucho tiempo.
Cosas de chicos
Habían transcurrido dos días de los cinco de la visita. Ben había esperado a que Elvis Cole se pusiera a lavar el coche para subir al piso de arriba a hurtadillas. Hacía muchas semanas que planeaba el asalto a las pertenencias de Elvis. Era detective privado, lo que de por sí sonaba apasionante, y también tenía cosas muy guapas: una colección enorme de vídeos y DVD de películas viejas de ciencia ficción y de terror que Ben podía ver siempre que quisiera, unos cien imanes de superhéroes pegados por toda la nevera y un chaleco antibalas colgado en el armario de la entrada. Eso no se veía todos los días. También tenía tarjetas de visita que decían que era «el mejor detective privado del mercado».
El chico estaba total y absolutamente seguro de que Elvis guardaba en el armario de su dormitorio un tesoro formado por otras cosas superguapas. Sabía, por ejemplo, que tenía armas, pero también se había enterado de que tanto las pistolas como la munición estaban dentro de una caja fuerte que él no podía abrir. No sabía qué podía encontrar allí arriba, pero esperaba que aparecieran un par de números de Playboy o alguna cosa guapa de la policía, quizás unas esposas o una porra (lo que su tío René, cuando vivían en St. Charles Parish, llamaba un «atontanegros», lo que horrorizaba a su madre).
Cuando Elvis salió a lavar el coche aquella mañana, Ben miró por la ventana. Lo vio llenar un cubo de agua con jabón y echó a correr por la casa hasta llegar a las escaleras.
Elvis Cole y su gato dormían en el piso de arriba, en un altillo sin puerta desde el que se veía el salón. Al gato no le caían bien ni Ben ni su madre, pero el chico intentaba no tomárselo como algo personal. En realidad, a aquel gato sólo le caían bien Elvis y su socio, Joe Pike. Cada vez que entraba en una habitación en la que estaba el gato, éste echaba las orejas hacia atrás y bufaba. Además, aquel gato no salía corriendo si intentabas espantarlo, sino que se te acercaba de lado, con el pelo de punta. A Ben le daba mal rollo.
Читать дальше