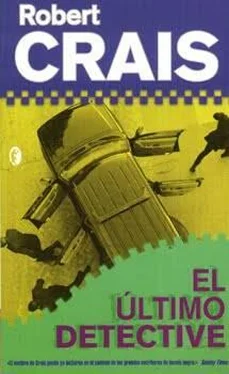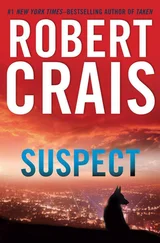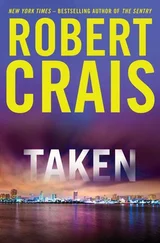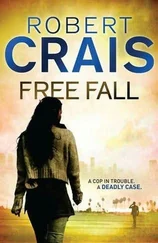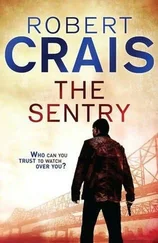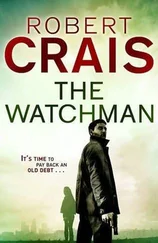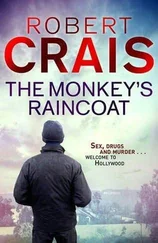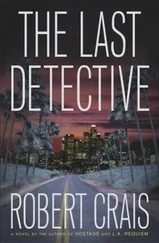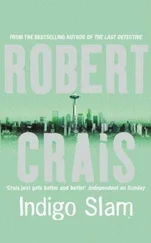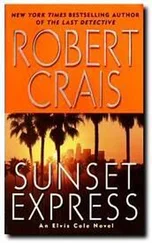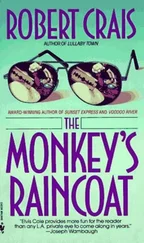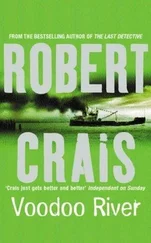Ben no había dejado de jugar desde que se lo había regalado el día anterior, pero yo me daba cuenta de que no se lo pasaba bien, y eso me preocupaba. Había ido de excursión a las colinas conmigo y me había dejado que le enseñara algunas de las cosas que sabía sobre artes marciales, y también me había acompañado a la oficina, porque creía que los detectives privados no nos limitábamos a telefonear a morosos y a limpiar mierda de pájaro de las barandillas de los balcones. Por las mañanas lo había llevado al colegio y por las tardes había pasado a recogerlo, y entre lo segundo y lo primero habíamos preparado comida tailandesa, habíamos visto películas de Bruce Willis y nos habíamos reído mucho juntos. Sin embargo, de repente había empezado a Utilizar el juego para esconderse de mí con una falta de placer absoluta. Yo sabía por qué lo hacía, y verlo así me afectaba mucho, no sólo por el modo en que se sentía, sino por la parte que me tocaba. Luchar contra asesinos de la yakuza era más fácil que hablar con niños.
Me acerqué y me dejé caer en el sofá, junto a él.
– Podríamos ir de excursión por Mulholland.
Ni caso.
– ¿Quieres hacer ejercicio? Puedo enseñarte otra kata de tae kwon do antes de que vuelva tu madre.
– No.
– ¿Quieres hablar de tu madre y de mí?
Soy detective privado. Debido a mi trabajo he de tratar con individuos peligrosos, y a principios del verano anterior ese peligro me había tocado de lleno cuando un asesino, Laurence Sobek, había amenazado a Lucy y a Ben. Lucy no lo llevaba nada bien y Ben nos había oído discutir. Sus padres se habían divorciado cuando él tenía seis años, y con todo lo que estaba pasando se preocupaba, porque creía que la historia se repetía. Tanto Lucy como yo habíamos intentado hablar con él, pero a los chavales, al igual que a los hombres, les cuesta hablar de sus sentimientos.
En lugar de responderme, Ben apretó con más fuerza el mando del juego y empezó a asentir sin despegar los ojos de lo que sucedía en la pantalla.
– Mira qué guaro Es la Reina de la Culpa.
Perfecto.
Una joven de rasgos asiáticos con el pelo de punta y pechos como melones que gruñía como si estuviera muy enfadada salto por encima de un contenedor de basuras para enfrentarse a tres musculosos adictos a los esteroides en lo que parecía un paisaje urbano desvastado. Una camiseta minúscula le cubría los pechos y poco más, nos pantalones cortos que parecían pantalones cortos que parecían pintados con aerosol dejaban sus nalgas al descubierto y su voz era un bufido electrónico que surgía del pequeño altavoz del Game Freak.
«¡Eres una mierda!»
Se defendió con una patada de artes marciales, dada de lado, que hizo saltar por los aires al primer atacante.
– Qué tía -exclamé.
– Sí. Uno de los malos, que se llama Modus, ha vendido a su hermana como esclava, así que ahora la Reina va a darle una lección que se va a enterar.
La Reina de la Culpa empezó a propinar puñetazos a un hombre tres veces más corpulento que ella. Le atizaba con la izquierda y con la derecha tan deprisa que las manos quedaban borrosas. Sangre y dientes salieron volando por todas partes.
«¡Toma tu merecido, cerdo!»
Me percaté de que había un botón de pausa en los controles y detuve el juego. Cuando los adultos nos ponemos a hablar con un niño siempre estamos pensando qué vamos a decir y cómo. Queremos ser sabios, pero en realidad también somos niños, aunque dentro de un cuerpo de persona mayor. Nada es nunca lo que parece. Las cosas que creemos saber jamás son ciertas. Ahora lo tengo muy claro. Preferiría no saberlo, pero no puedo evitarlo.
– Ya sé que lo que está pasando entre tu madre y yo te preocupa -empecé-. Lo que quiero que sepas es que vamos a superarlo. Tu madre y yo nos queremos. Todo va a acabar bien.
– Ya lo sé.
– Ella te quiere. Y yo también.
Ben se quedó mirando la pantalla, con la imagen detenida, por unos instantes, y luego levantó la vista hacia mí. Su carita infantil reflejaba sus cavilaciones. No era tonto: sus padres también lo querían y no por eso habían dejado de divorciarse.
– ¿Elvis?
– ¿Qué?
– Me lo he pasado muy bien aquí contigo en tu casa. Ojalá no tuviera que irme.
– Yo también. Me alegro de que hayas venido.
Sonrió y también yo sonreí. Tiene gracia: un momento así basta para llenarte de esperanza. Le di una palmadita en la pierna.
– A ver qué te parece esto. Tu madre va a volver enseguida. ¿Por qué no limpiamos un poco para que no se crea que somos unos guarros y después preparamos la barbacoa para estar preparados y cenar en cuanto llegue? ¿Te apetecen hamburguesas?
– ¿Puedo acabar la partida antes? La Reina de la Culpa está a punto de encontrar a Modus.
– Sí, hombre. ¿Por qué no la sacas al porche? Esa Reina hace mucho ruido.
– Vale.
Volví a la cocina y Ben se llevó a la Reina, pechos incluidos, afuera. Incluso desde tan lejos se la escuchaba con claridad: «¡Te voy a dejar la cara hecha una pizza!» Y entonces su víctima gemía de dolor.
Debería haber escuchado algo más. Debería haber prestado más atención.
Menos de tres minutos después llamó Lucy desde el coche. Eran las cuatro y veintidós y acababa de sacar la carne de las hamburguesas de la nevera.
– ¡Eh! ¿Dónde estás? -pregunté.
– En Long Beach. El tráfico va bien, así que no estoy tardando mucho. ¿Qué tal vosotros?
Lucy Chenier era comentarista de temas legales en una cadena de televisión de Los Ángeles. Antes de eso se había dedicado al derecho civil en Batan Rouge, precisamente en la época en que nos habíamos conocido. En su voz se notaba todavía un rastro del acento afrancesado de Luisiana, pero había que prestar atención para detectarlo. Había ido a San Diego a cubrir un juicio.
– Pues bien. Estoy preparando hamburguesas para cuando llegues.
– ¿Y Ben cómo está?
– Hoy no le he visto muy animado, pero hemos charlado un rato. Se le ha pasado un poco. Te echa de menos.
Se produjo un silencio que duró demasiado. Lucy había llamado todos los días al final de la jornada y nos habíamos reído siempre, pero nuestras conversaciones parecían incompletas, aunque intentáramos fingir lo contrario. No era nada fácil salir con el mejor detective privado del mundo.
– Yo también te he echado de menos -dije por fin.
– Y yo a ti. Ha sido una semana muy larga. Lo de las hamburguesas me parece muy buena idea. Con queso. Y muchos pepinillos.
La noté cansada, pero también me dio la impresión de que sonreía.
– Me parece que podrá arreglarse. Aquí tiene la señora su pepinillo esperándola.
Se echó a reír. También soy el detective privado más gracioso del mundo.
– ¿Cómo iba a rechazar una oferta tan tentadora? -dijo.
– ¿Quieres hablar con Ben? Acaba de salir.
– Tranquilo. Dile que voy para allá y que le quiero, y luego puedes decirte a ti mismo que también te quiero.
Colgamos y salí al porche para transmitir la buena noticia, pero estaba desierto. Me acerqué a la barandilla. A Ben le gustaba jugar en la pendiente que hay detrás de mi casa y subirse a los nogales negros que crecen bajando por la colina. Tras los árboles había más casas enclavadas en las calles que recorrían la ladera igual que telarañas.
Las zonas más profundas del cañón ya empezaban a adquirir tonos morados, pero aún había bastante luz. No lo vi por ningún lado.
– ¿Ben?
No contestó.
– ¡Eh, tío! ¡Ha llamado tu madre!
Seguía sin responder.
Fui a mirar el lateral de la casa, luego volví a entrar y lo llamé otra vez, pensando que a lo mejor había ido a la habitación de invitados, que se había convertido en la suya, o al lavabo.
Читать дальше