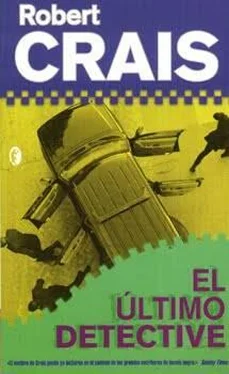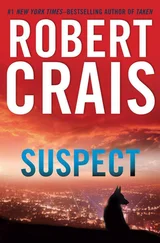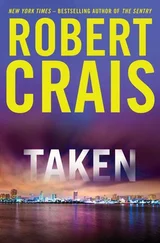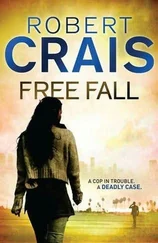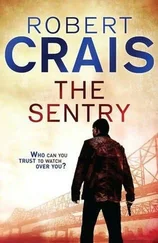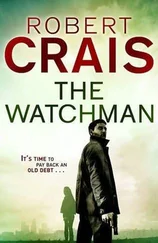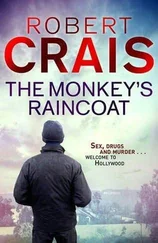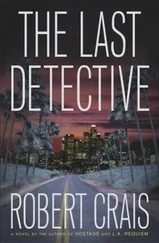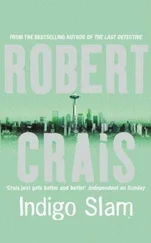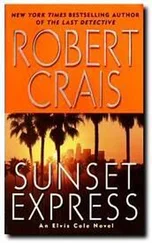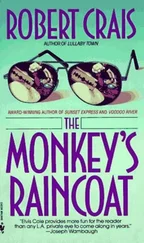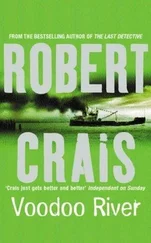Se arrastró hasta la gravera. En el barro había huellas como platos que mostraban marcas de garras de la longitud de cuchillos.
Pike levantó el rifle para apuntar con mayor firmeza. Si el oso le atacaba tendría que empuñar el arma con mucha rapidez, o media tonelada de locura cargada de furia se abalanzaría sobre él. Un año antes habría estado totalmente convencido de ser capaz de hacerlo. Quitó el seguro. El mundo no garantizaba nada: la única garantía estaba en su interior.
Empezó a avanzar por el agua.
Se encontró con una curva cerrada. Le tapaba la visión una cicuta caída cuya enorme bola de raíces se extendía como un imponente abanico de encaje. Oyó un fuerte chapoteo al otro lado del árbol caído. El ruido se repitió. No era el palmetazo rápido de un pez al saltar, sino el avance de algún animal corpulento por el agua.
Pike forzó la vista para ver lo que había tras el árbol derribado, pero el embrollo de raíces, ramas y hojas era demasiado tupido.
Se oyeron más chapoteos a muy poca distancia. La carne roja se arremolinaba a su alrededor y rebotaba contra sus piernas.
Pike rodeó el árbol caído con un silencio glacial, poniendo cuidado en cada paso, sin hacer el mínimo ruido en aquellas aguas embravecidas. Un salmón moribundo se desplomó sobre la dura orilla, con las entrañas al aire, pero el oso había desaparecido. Pesaba media tonelada y se había escabullido, había salido del agua y se había metido en un matorral de aliso y enredaderas sin hacer ruido alguno. En el margen de un sendero se veía la enorme y solitaria huella de una garra.
Pike se quedó inmóvil en las aguas arremolinadas, esperando. El oso podía estar al acecho a apenas tres metros de allí o podría haberse marchado hacía un buen rato. Pike se subió a la ribera. El rastro del oso estaba marcado por las espinas y un reguero viscoso de peces podridos. Pike volvió a mirar el salmón que había saltado fuera del agua. Ya estaba muerto.
Se adentró en el matorral. Un velo de helechos, enredaderas y árboles jóvenes cayó sobre él. Una forma corpulenta pero imprecisa avanzó por su derecha.
¡Huf!
Pike levantó el rifle, pero el cañón se enredó en el tallo de una enredadera, que era más fuerte que su brazo lesionado.
¡Huf!
El oso soltó un resoplido por la boca para probar el sabor de Pike. Sabía que había algo más en el matorral, pero no el qué. Pike logró llevar el arma al hombro, pero no veía nada a lo que apuntar.
¡Clac!
El oso cerró las mandíbulas de golpe a modo de advertencia. Estaba preparándose para abalanzarse sobre él.
¡Clac, clac!
Cortaba la maleza como si fuese papel; su ataque podía proceder de cualquier parte. Pike se preparó mentalmente. No pensaba retroceder; no pensaba dar media vuelta. Ésa era la única ley inmutable de la fe de Joe Pike: siempre había que quedarse para enfrentarse al enemigo.
¡Clac, clac, clac!
De repente le fallaron las fuerzas. Le tembló el hombro y perdió la sensibilidad. El brazo le tiritaba. Concentró todas sus fuerzas en mantenerse firme, pero el rifle le pesaba cada vez más y la maleza lo empujaba hacia abajo.
¡Clac!
Pike salió del matorral arrastrándose de espaldas y se metió en el agua. El golpeteo de la lluvia fue apagando el chasquido de las mandíbulas de acero.
No se detuvo hasta llegar a la bahía. Apoyó la espalda contra una gigantesca picea e hizo lo que pudo para enterrar sus sentimientos, pero no logró esconderse de la vergüenza, el dolor y la certeza de que estaba totalmente perdido.
Dos días después regresó a Los Ángeles.
Primera Parte. EL PRIMER DETECTIVE
En el sueño, la lápida me inmoviliza impidiéndome huir. Es un pequeño rectángulo negro enclavado en la tierra, que el sol del atardecer tiñe de rojo. Bajo la mirada hacia la lápida, muerto de ganas de saber qué se esconde en la tierra, pero en el mármol no hay nada escrito. No hay ningún nombre que señale ese lugar de reposo. Sólo dispongo de una pista: la tumba es pequeña. A mis pies yace un niño.
Últimamente el sueño se repite, casi todas las noches, en ocasiones más de una vez. Entonces duermo poco; prefiero levantarme y quedarme sentado en la oscuridad de mi casa vacía. Aun así, sigo atrapado, prisionero del sueño.
Lo que sucede es lo siguiente: el cielo se oscurece mientras la bruma se apodera del cementerio. Las ramas retorcidas de un roble centenario, cargadas de musgo, se balancean al ritmo de la brisa nocturna. No sé dónde está ese lugar ni cómo he llegado hasta allí.
Me encuentro solo y tengo miedo. Las sombras titilan al final de la zona iluminada; unas voces susurran, pero no las entiendo. Una sombra tal vez sea mi madre; la otra, el padre al que jamás conocí. Quiero preguntarles quién yace en esa tumba, pero cuando me dirijo a ellos en busca de ayuda sólo encuentro oscuridad. No queda nadie a quien preguntar, nadie en situación de ayudarme. Estoy solo.
La lápida sin nombre me aguarda.
¿Quién yace aquí?
¿Quién ha dejado sola a esta criatura?
Siento un deseo desesperado de huir de ese lugar. Quiero escapar, abrirme, salir por piernas, largarme, abandonar, pirármelas, evaporarme, zafarme, escabullirme, marcharme, salir pitando, volar, CORRER, pero, de esa forma extraña en que suceden las casas en los sueños, aparece una pala en mis manos. No puedo mover los pies, no me obedece el cuerpo. Una voz que oigo en la cabeza me ordena que tire la pala, pero una fuerza a la que soy incapaz de resistirme dirige mi mano: si cavo, encontraré; si encuentro, comprenderé. La voz me ruega que me detenga, pero estoy poseído. Me advierte que los secretos que allí se esconden no van a gustarme, pero cavo con total determinación.
Se abre la tierra negra.
El ataúd queda al descubierto.
La voz me chilla que me detenga, que no mire, que me salve, así que aprieto los ojos. La he reconocido. Es la mía.
Tengo miedo de lo que haya mis pies, pero no me queda alternativa. He de ver la verdad.
Mis ojos se abren.
Y miro.
El silencio llenaba aquel otoño el cañón que se extendía a los pies de mi casa; no había halcones planeando por el cielo, los coyotes no aullaban y el búho que vivía en el alto pino que había delante de mi puerta ya no repetía mi apellido. Una persona más inteligente habría visto en todo aquello una advertencia, pero el aire era frío y exageradamente límpido, como suele ocurrir algunos días de invierno. Eso me permitía ver más allá de las casas que salpicaban las laderas de las colinas que formaban la cuenca en la que estaba enclavada la gran ciudad de Los Ángeles. A veces, cuando la visibilidad es tan buena, uno se olvida de mirar lo que tiene justo delante de las narices, lo que está a su lado, tan cerca que forma parte de uno mismo. Debería haber considerado aquel silencio como un aviso, pero no fue así.
– ¿A cuánta gente ha matado?
Del cuarto contiguo surgían resoplidos, insultos y puñetazos.
– ¿Qué? -gritó Ben Chenier.
– ¡Que a cuánta gente ha matado?
Estábamos a seis metros el uno del otro, yo en la cocina y él en el salón. Hablábamos a voz en grito: Ben Chenier, también conocido como el hijo de diez años de mi novia, y yo, también conocido como Elvis Cole, el mejor detective privado del mundo, y como el responsable del chaval mientras su madre, Lucy Chenier, estaba de viaje por motivos de trabajo. Era el quinto y último día que pasábamos juntos.
Me acerqué a la puerta.
– ¿Esa cosa tiene control de volumen?
Ben estaba tan metido en algo llamado Game Freak que ni siquiera levantó la vista. Había que agarrarlo como si fuera una pistola con una mano y manejar los mandos con la otra mientras en la pantalla incorporada se desarrollaba la acción. El dependiente me había dicho que se vendía como rosquillas y que era para chicos de entre diez y catorce años. Lo que no me había contado era que hacía más ruido que un tiroteo en plena hora punta.
Читать дальше