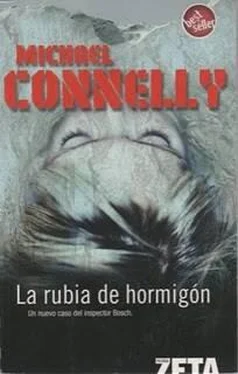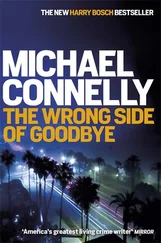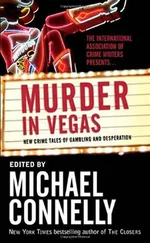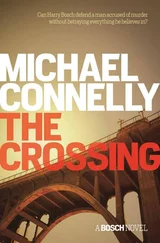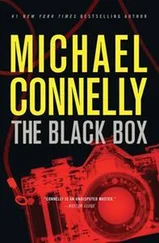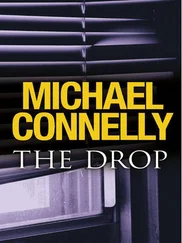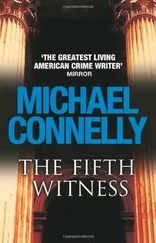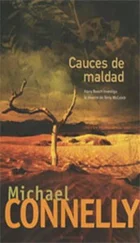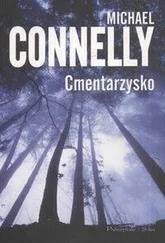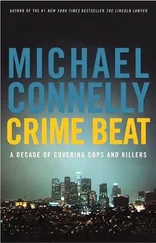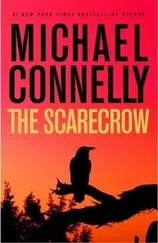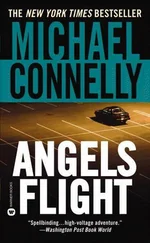Bosch se llevó de la mesa los paquetes con las fotos de Nicole Knapp, la séptima víctima y de Shirleen Kemp, la undécima. Eran las dos actrices porno, conocidas en vídeo como Holly Lere y Heather Cumhither, respectivamente.
Después fue hojeando una de las carpetas hasta que encontró el paquete de la única superviviente, una mujer que había huido. Ella también era una actriz porno que anunciaba su teléfono para trabajar de prostituta. Se llamaba Georgia Stern. Su nombre en el mundo del vídeo era Velvet Box. Había ido al Star Motel de Hollywood para asistir a una cita concertada a través de la prensa sexual local. Cuando llegó, su cliente le pidió que se desnudara. Ella se dio la vuelta para hacerlo, ofreciendo una muestra de recato por si eso excitaba al cliente. Entonces vio que la cinta de cuero de su propio bolso le pasaba por encima de la cabeza y empezaba a estrangularla desde atrás. Se debatió, como probablemente lo habían hecho todas las víctimas, pero ella logró liberarse gracias a un codazo en las costillas del agresor que le permitió volverse y darle una patada en los genitales.
Salió corriendo de la habitación, desnuda, olvidando toda muestra de recato. Cuando la policía llegó, el agresor ya había huido. Pasaron tres días antes de que los informes sobre el incidente se filtraran al equipo de investigación. Para entonces la habitación del hotel se había usado decenas de veces, porque el Hollywood Star ofrecía tarifas por horas, y fue inútil buscar pruebas físicas.
Al leer de nuevo los informes Bosch comprendió por qué el retrato robot que un artista de la policía había realizado con la ayuda de Georgia Stern era tan distinto de la apariencia física de Norman Church.
Era otro hombre.
Una hora más tarde pasó la última página de una de las carpetas en la que había anotado una lista de números de teléfono y direcciones de los principales implicados en la investigación. Se acercó al teléfono de la pared y marcó el número del domicilio particular del doctor John Locke. Esperaba que el psicólogo no hubiera cambiado de número en cuatro años.
Locke contestó después de cinco timbrazos.
– Lo siento, doctor Locke, ya sé que es un poco tarde. Soy Harry Bosch.
– Harry, ¿cómo está? Lamento que no hayamos podido hablar hoy. No era la mejor circunstancia para usted, estoy seguro, pero…
– Sí, doctor, escuche, ha surgido algo. Está relacionado con el Fabricante de Muñecas. Tengo algunas cosas que quiero enseñarle y comentar. ¿Es posible que vaya a verle?
Se produjo un largo silencio antes de que Locke respondiera.
– ¿Sería sobre este nuevo caso del que he leído en el periódico?
– Sí, eso y algunas cosas más.
– Bueno, veamos, son casi las diez. ¿Está seguro de que no puede esperar hasta mañana por la mañana?
– Mañana por la mañana estaré en el tribunal, doctor. Todo el día. Es importante. Apreciaría de verdad su tiempo. Llegaré antes de las once y me iré antes de las doce.
Como Locke no dijo nada, Harry se preguntó si el doctor de habla pausada le tenía miedo o simplemente no quería que un policía homicida entrara en su casa.
– Además -dijo Bosch para romper el silencio-, creo que le resultará interesante.
– De acuerdo -dijo Locke.
Después de preguntar la dirección, Harry guardó otra vez toda la documentación en dos carpetas. Sylvia entró en la cocina después de vacilar en la puerta hasta que estuvo segura de que las fotos no estaban a la vista.
– He oído que hablabas. ¿Vas a ir a su casa esta noche?
– Sí, ahora mismo. Está en Laurel Canyon.
– ¿Qué pasa?
Bosch detuvo su movimiento apresurado. Tenía las dos carpetas bajo el brazo.
– Yo…, bueno, se nos pasó algo. Al equipo de investigación. La cagamos. Creo que siempre hubo dos, pero no lo vi hasta ahora.
– ¿Dos asesinos?
– Eso creo. Quiero preguntarle a Locke.
– ¿Vas a volver esta noche?
– No lo sé. Será tarde. Pensaba ir a mi casa, escuchar los mensajes y cambiarme de ropa.
– Este fin de semana no tiene buena pinta, ¿no?
– ¿Qué? Ah, sí, Lone Pine, ya, bueno…
– No te preocupes. Pero me gustaría ir a tu casa mientras enseñan ésta.
– Claro.
Sylvia lo acompañó a la puerta y se la abrió. Le dijo que tuviera cuidado y que la llamara al día siguiente. Bosch le aseguró que lo haría. En el umbral se detuvo.
– Sabes que tenías razón -dijo.
– ¿Sobre qué?
– Sobre lo que dijiste de los hombres.
Laurel Canyon es una vía serpenteante que conecta Studio City con Hollywood y el Sunset Strip a través de las montañas de Santa Mónica. En el lado sur, donde la carretera pasa por debajo de Mulholland Drive y los cuatro rápidos carriles se estrechan a dos en una invitación a una colisión frontal, el cañón se convierte en el Los Ángeles enrollado, donde los búngalos del Hollywood de hace cuarenta años conviven con edificios contemporáneos de cristal de varios niveles que a su vez tienen por vecinos a casitas de pan de jengibre. Harry Houdini construyó allí un castillo entre las colinas empinadas, y Jim Morrison vivió en una casa de madera cerca del mercadillo que todavía sirve como único reducto del comercio en el cañón.
El cañón era un lugar adonde iban a vivir los nuevos ricos: estrellas de rock, guionistas, actores de cine y traficantes de droga. Desafiaban a los corrimientos de tierra y a los embotellamientos monumentales con tal de poder decir que vivían en Laurel Canyon. Locke residía en Lookout Mountain Drive, una empinada cuesta que exigió un esfuerzo extra al Caprice del departamento que conducía Bosch. Era imposible pasarse de largo porque la dirección que buscaba destellaba en neón azul en la fachada de la casa de Locke. Harry aparcó junto al bordillo, detrás de una furgoneta Volkswagen multicolor que tendría no menos de veinte años. El tiempo se había detenido en Laurel Canyon.
Bosch salió, tiró la colilla al suelo y la pisó. Era una noche oscura y silenciosa. Oyó el motor del Caprice que se enfriaba, percibió el olor de aceite quemado que salía de los bajos. Se estiró a través de la ventana abierta y cogió las dos carpetas.
Había tardado más de una hora en llegar a la casa de Loc-ke y en ese tiempo Bosch había podido refinar sus ideas acerca del descubrimiento del patrón dentro del patrón.
Locke abrió la puerta con una copa de vino tinto en la mano. Estaba descalzo y llevaba unos vaqueros gastados y una camisa verde quirófano. Del cuello le colgaba una correa de cuero con un gran cristal rosa.
– Buenas noches, detective Bosch. Pase, por favor.
El doctor lo guió a través de un recibidor hasta un gran salón-comedor con una pared de ventanales que se abrían a un patio de ladrillos que rodeaba una piscina. Bosch se fijó en que la moqueta rosada estaba sucia y gastada, pero por lo demás el sitio no estaba mal para un escritor y profesor universitario de sexología. El agua de la piscina estaba rizada, como si alguien hubiera estado nadando recientemente, y a Bosch le pareció oler un rastro de marihuana rancia.
– Bonito sitio -dijo Bosch-. Somos casi vecinos, ¿sabe? Yo vivo en el otro lado de la colina, en Woodrow Wilson.
– ¿Ah, sí? ¿Cómo es que ha tardado tanto en llegar?
– Bueno, en realidad no vengo de casa. Estaba en casa de una amiga en Bouquet Canyon.
– Una amiga, bueno, eso explica los cuarenta y cinco minutos de espera.
– Siento entretenerle, doctor. ¿Por qué no empezamos con esto y así no le robaré más tiempo del necesario?
– Sí, por favor.
Indicó a Bosch que pusiera las carpetas en la mesa del comedor, pero no le preguntó si quería una copa de vino, un cenicero o un bañador.
Читать дальше