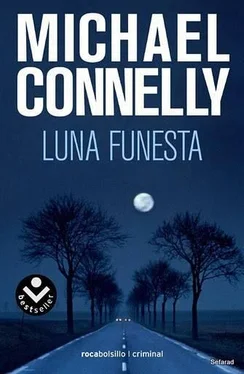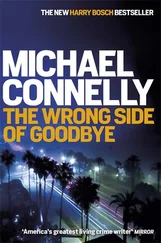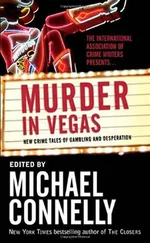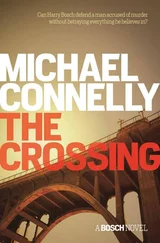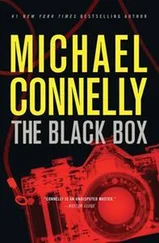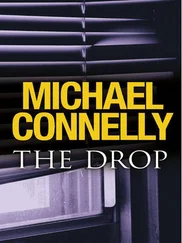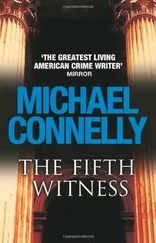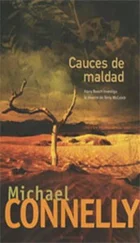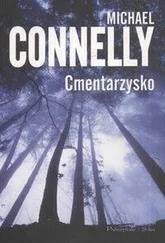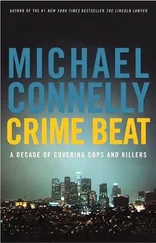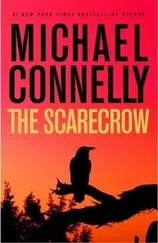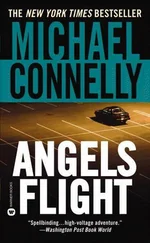La prueba que Cassie tenía el lunes era con un escritor que acababa de firmar un acuerdo millonario con la Paramount. Ray, consciente de que Cassie no había vendido ni un solo coche en tres semanas, se lo pasó a ella. El nombre del escritor era Joe Michaels y estaba interesado en un Carrera cabriolet nuevo, un automóvil que costaría casi cien mil dólares, completamente equipado. Con la comisión, Cassie cubriría su presupuesto de todo el mes.
Con Joe en el asiento de la derecha, Cassie tomó por Nichols Canyon hasta Mulholland Drive y luego se dirigió hacia el este por la serpenteante carretera. Seguía la rutina que se había establecido, porque era allí arriba, en Mulholland, donde el coche y la potencia y el sexo se fundían en la imaginación. A los clientes les quedaba muy claro qué estaba vendiendo.
El tráfico, como de costumbre, era fluido: salvo por los ocasionales grupitos de moteros, la carretera era suya. Cassie hizo alarde de sus habilidades, reduciendo al entrar en las curvas y acelerando a la salida. Miraba de reojo a Michaels de cuando en cuando, pendiente de detectar en su rostro la prueba de que la venta estaba hecha.
– ¿Estás trabajando en una película, ahora mismo? -preguntó.
– Estoy reescribiendo un filme policiaco.
Una buena señal, que llamara a la película filme. Sobre todo una de polis. Los que se tomaban a sí mismos demasiado en serio -y tenían dinero- los llamaban filmes.
– ¿Quién la hace?
– Aún no se conoce el reparto. La estoy reescribiendo porque los diálogos eran de pena.
Como preparación para la prueba de conducción, Cassie había leído el artículo de Variety sobre el contrato de primera opción. Decía que Michaels se acababa de licenciar en la escuela de cine de la Universidad del Sur de California y que el corto de quince minutos que había rodado había obtenido un premio patrocinado por un estudio. No aparentaba más de veinticinco años. Cassie se preguntó de dónde sacaría los diálogos. No tenía pinta de haberse cruzado con un poli en su vida, y menos aún con delincuentes. Probablemente, los diálogos se basarían en lo visto en televisión o en otras pelis, pensó.
– ¿Quieres conducir ahora, John?
– Es Joe.
Genial. Lo había llamado John a propósito para ver si la corregía, y el que así lo hiciera le confirmó que era serio y ególatra, una buena combinación cuando se trataba de comprar y vender automóviles serios y ególatras.
– Joe, entonces.
Aparcó en un mirador con vistas al Hollywood Bowl. Paró el motor, echó el freno de mano y salió. No se volvió a mirar a Michaels mientras caminaba hasta el borde del abismo, ponía un pie encima de la barrera de seguridad, se ataba las Doc Marten y miraba hacia abajo, al Bowl vacío. Llevaba unos vaqueros negros ajustados y una camiseta blanca sin mangas debajo de una camisa de etiqueta azul desabotonada. Cassie sabía que era atractiva y su radar le decía que Michaels la estaba mirando a ella y no al coche. Se pasó los dedos por el cabello rubio, recién cortado muy corto para llevar la peluca, y al volverse abruptamente lo pilló observándola. Él enseguida miró por encima de ella, hacia el centro de la ciudad que se adivinaba entre la nube rosada de contaminación.
– Bueno, ¿qué te parece? -preguntó ella.
– Creo que me gusta -dijo Michaels-, pero hay que conducirlo para estar seguro.
Él sonrió. Ella sonrió. Decididamente estaban sintonizando.
– Entonces, hagámoslo -dijo ella, sin abandonar el juego de dobles sentidos.
Volvieron al Porsche y Cassie se sentó en el asiento del pasajero, un poco de lado para mirar a Joe. Michaels llevó la mano derecha al volante y buscó la llave de contacto.
– En el otro lado -dijo ella.
Él encontró la llave de contacto en el salpicadero, a la izquierda del volante.
– Es una tradición de Porsche -explicó ella-. Desde que hacían coches de carreras. Así podías poner en marcha el motor con la izquierda y mantener la derecha en la palanca del cambio. Un arranque rápido.
Michaels asintió. Cassie sabía que esta anécdota siempre funcionaba con los hombres. Ni siquiera estaba segura de que fuera cierta -se la había contado Ray-, pero la soltaba siempre. Supuso que Michaels se estaba imaginando a sí mismo contándoselo a alguna preciosidad que se hubiera ligado en Sunset Strip.
Él arrancó, dio la vuelta y condujo de nuevo hacia Mulholland, con el motor revolucionado en exceso. Después de unas cuantas curvas, comprendió las sutilezas del cambio de marchas y empezó a tomarlas con suavidad. Cassie advirtió que él contenía una sonrisa cuando pillaba una recta y en sólo unos segundos el velocímetro se ponía a ciento veinte. Era algo que no podía evitar, la satisfacción se reflejaba en su cara. Conocía esa cara y su significado. Algunos la obtenían de la velocidad y la potencia, otros de otro modo. Cassie pensó en cuánto tiempo hacía que no sentía eso mismo en su propia sangre.
Cassie miró en su pequeño despacho para ver si le habían dejado alguna nota en el escritorio. No había ninguna. Avanzó por el concesionario, recorrió con el dedo un clásico alerón de cola de ballena y pasó junto al despacho financiero hasta la oficina del jefe. Ray Morales levantó la cabeza de los papeles cuando ella entró y colgó las llaves del Carrera en el gancho correspondiente. Cassie sabía que él esperaba que le contase cómo le había ido. Después de todo, había invertido más de cien dólares en un whisky escocés.
– Va a tomarse un par de días para pensarlo -dijo sin mirar a Ray-. Lo llamaré el miércoles.
Cuando Cassie se disponía a salir, Ray dejó el bolígrafo y apartó la silla del escritorio.
– Mierda, Cassie, ¿qué te pasa? Este tío era un empalmado. ¿Cómo es que lo has perdido?
– No he dicho que lo haya perdido -le corrigió Cassie, con un exagerado tono de protesta-. He dicho que se lo iba a pensar. No todo el mundo compra después de conducir el coche una vez, Ray. Este coche va a costar cien de los grandes.
– Estos tipos lo hacen. Con un Porsche lo hacen. No piensan, compran. Joder, Cassie, estaba a punto, lo noté cuando hablé por teléfono con él. ¿Sabes qué estás haciendo? Creo que los estás ahuyentando. Has de acercarte a ellos como si fueran el próximo Cecil B. DeMille, no hacerles sentir mal por lo que hacen o por lo que quieren.
Cassie se puso en jarras, indignada.
– Ray, no sé de qué estás hablando. Yo trato de vender el coche, no de quitarles la idea de la cabeza. No hago que se sientan mal. Y ninguno de estos tíos tiene ni idea de quién era Cecil B. DeMille.
– Entonces Spielberg, Lucas o quien sea. Me da igual. Esto es un arte, Cassie. Eso es lo que te estoy diciendo y lo que he tratado de enseñarte. Es cuestión de tacto, de sexo, de ponérsela dura. Cuando llegaste aquí lo hacías. Movías, ¿cuántos?, cinco o seis coches al mes. Ahora, no sé qué estás haciendo.
Cassie bajó un momento la mirada antes de responder. Se metió las manos en los bolsillos. Sabía que Ray tenía razón.
– Vale, Ray, tienes razón. Mejoraré. Creo que estoy un poco descentrada.
– ¿Cómo es eso?
– No estoy segura.
– ¿Quieres tomarte unos días?
– No, estoy bien. Pero mañana entraré tarde. Tengo mi sesión de pipí en Van Nuys.
– Claro, no te preocupes. ¿Cómo te va? Aquella señora no ha vuelto a aparecer por aquí, ni tampoco ha llamado por teléfono.
– Va bien. Seguramente no sabrás nada de ella a no ser que la cague.
– Bueno, pues no lo hagas.
Había algo en el tono de voz de Ray que la molestaba, pero lo dejó de lado. Apartó la mirada y la fijó en el escritorio. Vio que había un albarán de entrada en una pila de papeles, a un lado de la mesa.
Читать дальше