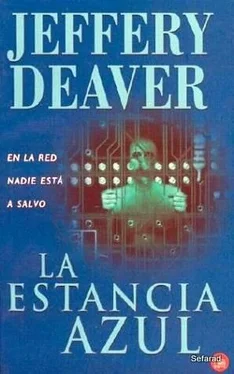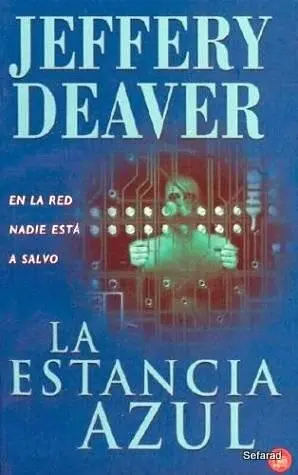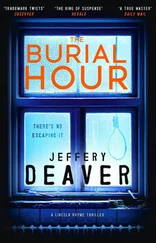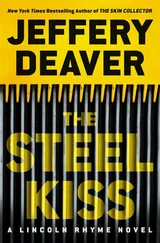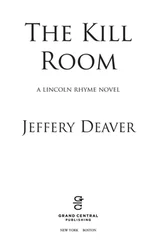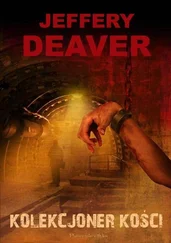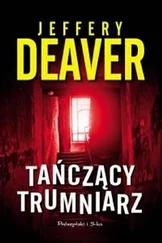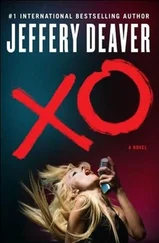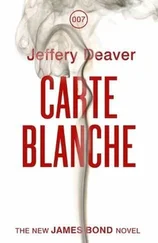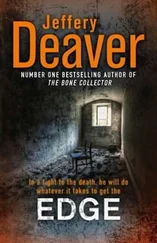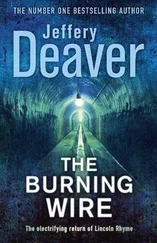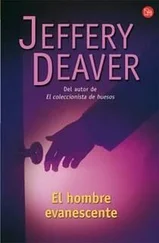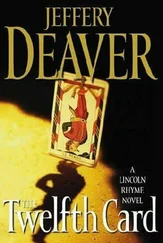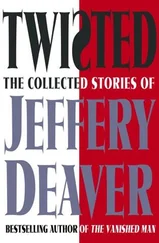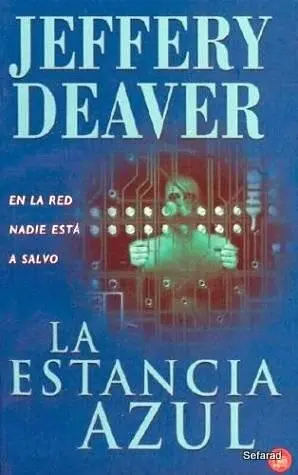
Jeffery Deaver
La estancia azul
The Blue Nowhere
PRIMERA PARTE . El Wizard
«Es posible (…) cometer cualquier tipo de crimen con un ordenador. Uno podría asesinar a alguien usando un ordenador»
Un Oficial Del Departamento De Policía De Los Ángeles.
Esa furgoneta cochambrosa la había dejado intranquila.
Lara Gibson estaba sentada en el bar del Vesta's Grill de De Anza en Cupertino, California, donde asía su fría copa de martini mientras ignoraba a dos jóvenes informáticos que se encontraban de pie cerca de ella, y que le lanzaban miradas de coqueteo.
Volvió a echar una ojeada fuera, hacia el sirimiri cerrado, y no vio por ninguna parte la Ecoline que, según ella, la había seguido desde su casa, unos kilómetros más allá, hasta el restaurante. Lara se bajó del taburete, fue hacia la ventana y echó un vistazo. La furgoneta no estaba en el aparcamiento del restaurante. Tampoco estaba en el aparcamiento de Apple Computer al otro lado de la calle ni en el contiguo, que pertenecía a Sun Microsystems. Cualquiera de ellos habría sido un buen emplazamiento para observarla -si el conductor hubiera estado persiguiéndola.
No, decidió que la furgoneta era sólo una coincidencia -una coincidencia agravada por un punto de paranoia.
Volvió al bar y echó un vistazo a los dos chicos que, alternativamente, la ignoraban y le lanzaban sonrisas insinuantes.
Como casi todos los jóvenes que estaban allí en la happy hour , llevaban pantalones informales y camisas de vestir pero sin corbata, y lucían la insignia omnipresente de Silicon Valley -las credenciales de identificación de las empresas, que colgaban de sus cuellos con un cordel grueso. Estos dos lucían los pases azules de Sun Microsystems. Había otros escuadrones que representaban a Compaq, a Hewlett Packard y a Apple, por no hablar del grupo de los chicos nuevos del barrio que pertenecían a nacientes empresas de Internet, y a quienes los asiduos más venerables del Valle miraban con cierto desdén.
A los treinta y dos años, Lara Gibson era seguramente cinco años mayor que sus dos admiradores. Y, al tratarse de una mujer empresaria que trabajaba por su cuenta y no de una geek -un geek es un loco por los ordenadores que está vinculado a empresas de informática-, también debía de ser cinco veces más pobre. Pero eso no les importaba a esos dos hombres fascinados por su rostro exótico, intenso, y por esa melena azabache, esos botines, esa falda gitana en rojo y naranja y esa camiseta negra sin mangas que mostraba unos bíceps ganados a pulso.
Se imaginó que uno de los chicos se acercaría a ella en dos minutos, pero su cálculo falló por diez segundos.
El joven le brindó una variante de la frase que ella había oído con anterioridad no menos de una docena de veces: «Perdona no pretendo interrumpir pero hey te gustaría que le rompiera la rodilla a tu novio por hacer esperar sola en un bar a una chica tan guapa por cierto ¿te puedo invitar a algo mientras decides qué rodilla quieres que le rompa?».
Otra mujer se habría enfurecido, otra mujer se habría quedado cortada, se habría sentido incómoda o le habría seguido el juego y le habría permitido que la convidara a una copa no deseada al no tener los recursos necesarios para afrontar la situación. Pero esas mujeres eran más débiles que ella. Lara Gibson era «la reina de la protección urbana», tal como la había apodado el Chronicle de San Francisco. Miró al hombre, le brindó una falsa sonrisa y dijo:
– Ahora mismo no deseo compañía.
Así de fácil. Fin de la charla.
Su franqueza lo dejó perplejo y él evitó su mirada directa y volvió con su amigo.
Poder…, todo se basaba en el poder.
Bebió un sorbo.
De hecho, esa maldita furgoneta blanca le había traído a la memoria todas las reglas que ella había desarrollado para enseñar a las mujeres a defenderse en la sociedad actual. Camino del restaurante, había mirado por el espejo retrovisor en repetidas ocasiones y había advertido la presencia de la furgoneta a unos seis u ocho metros. La conducía un chico. Era blanco pero tenía el pelo lleno de trenzas, como un rastafari. Llevaba ropas de camuflaje y, a pesar del sirimiri, gafas de sol. Pero, por supuesto, esto era Silicon Valley, morada de slackers y de hackers, donde no era infrecuente que a uno, si se paraba en un café Starbucks para tomar un vente latte con leche desnatada, lo atendiera un quinceañero educado, con una docena de piercings, la cabeza rapada y vestido como si fuera un rapero. En cualquier caso, el conductor la había mirado con una hostilidad sostenida y espeluznante.
Abstraída, Lara echó mano del spray antiagresores que guardaba en el bolso.
Otra ojeada por la ventana. Sólo había coches elegantes comprados con dinero del punto-com.
Una mirada a la sala. Sólo geeks inofensivos.
«Tranquila», se dijo a sí misma, y echó un trago de su potente martini.
Miró el reloj de pared. Las siete y cuarto. Sandy llevaba quince minutos de retraso. No como ella. Lara sacó el móvil pero en la pantalla se leía: «Fuera de servicio».
Estaba a punto de buscar un teléfono público cuando alzó la vista y vio que un joven entraba en el bar y que le hacía señas. Lo conocía de algún sitio pero no sabía decir de dónde. Le sonaban su cabello, largo aunque bien cortado, y su perilla. Vestía vaqueros blancos y una arrugada camisa de faena azul. Su única concesión a la América empresarial era la corbata; su dibujo no era de rayas ni de flores diseñadas por Jerry García, como se estila en los hombres de negocios de Silicon Valley, sino de dibujos del canario Piolín.
– Hola, Lara -se acercó, le dio la mano y se apoyó en la barra-. ¿Te acuerdas de mí? Soy Will Randolph. El primo de Sandy. Cheryl y yo te conocimos en Nantucket, en la boda de Fred y de Mary.
Sí, de eso le sonaba. Su esposa y él habían compartido mesa con ella y con su novio, Hank.
– Claro, ¿cómo estás?
– Bien. Mucho trabajo. Pero ¿quién no anda igual por aquí?
Su pase colgado del cuello decía: «Xerox Corporation PARC». Estaba impresionada. Incluso los que no eran geeks conocían el legendario Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto, a unos siete u ocho kilómetros al norte de donde se encontraban.
Will hizo una seña al camarero y pidió una cerveza light.
– ¿Cómo está Hank? -preguntó él-. Sandy dijo que estaba intentando conseguir un puesto en la Wells Fargo.
– Sí, lo obtuvo. Ahora mismo está en Los Ángeles, en el curso de orientación.
Llegó la cerveza y Will echó un trago.
– Felicidades.
Un destello blanco en el aparcamiento.
Alarmada, Lara miró rápidamente en esa dirección. Pero el vehículo resultó ser un Ford Explorer blanco con una pareja sentada en los asientos delanteros.
Sus ojos dejaron el Ford y escrutaron de nuevo la calle y los aparcamientos; recordó que había visto un costado de la furgoneta al adentrarse en los estacionamientos del restaurante. En ese costado había una mancha de algo oscuro y rojizo, barro, lo más probable, pero ella había pensado que parecía sangre.
– ¿Estás bien? -le preguntó Will.
– Claro. Perdona.
Se volvió hacia Will, encantada de contar con un aliado. Otra de sus reglas de protección urbana era: «Dos personas son siempre mejor que una». Lara hizo una modificación al añadir, ahora, «incluso si una de ellas es un geek delgado que no llega a metro ochenta».
Читать дальше