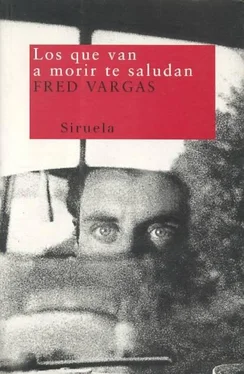Se puso rígido sobre su colchoneta y trató de reunir el mayor número posible de ideas. Era verdaderamente asombroso. Se quedó con el rostro impasible, mirando fijamente el techo, explorando de repente un mundo de evidencias, respirando muy suavemente para no espantar a la cadena de pensamientos que tomaban vida en su cabeza. La emoción le atenazó el vientre. Se alzó con precaución, aferró sus manos a los barrotes y aulló.
– ¡Carcelero!
El guardia apretó los dientes. Desde el principio, este tipo se había obstinado en llamarlo «carcelero» como si se creyese en una prisión del siglo XVII. Era exasperante pero Ruggieri le había pedido que no contrariase inútilmente a Tiberio por pamplinas. Estaba claro que Ruggieri ya no sabía cómo comportarse con aquel enajenado.
– ¿Qué ocurre, prisionero? -preguntó.
– Carcelero, haz venir aquí a Ruggieri sin más tardanza -recitó Tiberio.
– No se molesta al comisario sin un motivo imperativo a las ocho de la tarde. Está en su casa.
Tiberio sacudió los barrotes.
– Carcelero, Dios santo. ¡Haz como te pido! -gritó.
El guardia recordó las consignas de Ruggieri. Avisarlo en cuanto el preventivo manifestase un cambio de actitud, un deseo de hablar a cualquier hora del día o de la noche.
– Cállate, prisionero. Vamos a buscarlo.
Tiberio permaneció de pie, colgado de los barrotes hasta que llegó Ruggieri media hora más tarde.
– ¿Quiere hablar conmigo, Tiberio?
– No, quiero que vaya a buscarme a Richard Valence, es terriblemente urgente.
– Richard Valence ya no está en Roma. Regresó a Milán ayer por la noche.
Tiberio apretó los barrotes. Valence no lo había escuchado y había dejado a Laura sola frente a la noche de Roma. Valence era un hijo de puta.
– ¡Vaya a buscarlo a Milán! -aulló-. ¿A qué espera?
– Tú -dijo Ruggieri mirándolo a la cara- me pagarás un día u otro tus insultos. Haré que avisen al señor Valence.
Tiberio volvió a dejarse caer sobre la colchoneta, sentado, con la cabeza sobre los brazos. Valence era un hijo de puta pero tenía que hablarle.
Abrieron la puerta poco tiempo después. Tiberio respiró con fuerza viendo cómo Valence entraba en la celda.
– ¿Vino en avión? -dijo Tiberio.
– No me he ido a Milán -dijo Valence-. Casi nunca lo hago.
– Entonces… ¿has hecho lo que te he pedido para Laura?
Valence no respondió y Tiberio repitió su pregunta. Valence buscó sus palabras escrupulosamente.
– He sido muy bíblico con Laura -dijo.
Tiberio se echó hacia atrás y lo examinó.
– ¿Quieres decir que os habéis desplomado de amor bíblico y que te has acostado con ella?
– Sí.
Tiberio dio lentamente una vuelta a la celda, cruzando las manos tras la espalda.
– Bueno -dijo al fin-. Bueno. Si es así.
– Sí es así -dijo Valence.
– Tendré que pensar en proponerte un cargo consular cuando salga de aquí. ¡Porque voy a salir de aquí, Valence!
Tiberio se volvió con el rostro alterado.
– ¿Puedes decirme de memoria el texto de mis billetes, los que encontraron en casa de la Santa Conciencia de los Archivos Arrasados? Inténtalo, es muy importante, es vital, concéntrate.
– Maria… -dijo lentamente Valence frunciendo las cejas-. Maria… Mesa-ventana n.° 4 martes… Maria Mesa-puerta n.° 2 viernes… Maria… Mesa-ventana n.° 5 viernes… María… lunes… Maria…
– ¿No lo entiendes, Cónsul? ¿No lo entiendes? ¿No entiendes entonces lo que dices? María Mesa-puerta n.° 2 viernes… ¡Viernes!
– ¿Qué pasa con el viernes?
– ¡Pues que el viernes -gritó Tiberio-, el viernes toca pescado! ¡Toca pescado, Valence, por el amor de Dios!
Tiberio lo sacudió por los hombros.
Un cuarto de hora más tarde, Valence entraba como una exhalación en el despacho de Ruggieri, que no se había decidido a marcharse y que lo esperaba.
– ¿Y qué, señor Valence? ¿Qué era eso tan personal que tenía que decirle ese chiflado?
Valence lo agarró por el brazo.
– Envíe a seis hombres, Ruggieri, dirección Trastevere, al domicilio de Gabriella Delorme, en coches civiles. Sitúese en el coche que bloqueará la entrada principal. Subiré yo solo a su casa. Le haré una señal por la ventana en el momento en que deba reunirse conmigo.
A Ruggieri no se le ocurrió protestar ni quiso acompañar a Richard Valence. Movió simplemente la cabeza pidiendo que le hiciese comprender.
– Más tarde, Ruggieri, se lo explicaré de camino. Prepare una orden de arresto.
Como era viernes, había gente en casa de Gabriella pero la velada era pesada y lenta. En el fondo de la habitación, Nerón estiró sus ojos con los dedos para examinar a Valence que entraba, se sentaba y servía una copa. Lo miraron todos sin hablar, Gabriella, el obispo a su lado y Laura flanqueada por Claudio y por Nerón.
– ¿Nos trae novedades, centurión? -preguntó Nerón.
– Sí -dijo Valence.
Nerón se estremeció y se levantó.
– Ése es un verdadero sí -dijo a media voz-. Es un sí que cuenta. ¿Qué ocurre, señor Valence?
– Tiberio no ha matado ni a Henri Valhubert ni a Maria Verdi.
– Eso no es ninguna novedad -dijo Claudio duramente.
– Sí. Ruggieri acaba de destruir el acta de acusación. Está levantando otra.
– ¿Qué han descubierto? -preguntó Nerón sin dejar de estirarse los ojos.
– Hemos descubierto que hoy es viernes, y el viernes toca pescado. Toca pescado y toca tregua. Es tregua y es abstinencia para Maria Verdi. Es abstinencia y pureza. Todos los viernes Maria Verdi se abstenía de su complicidad con Tiberio y Tiberio respetaba sonriente esta conmoción religiosa semanal. Los ladrones de la Vaticana libraban el viernes.
– ¿Y qué? -dijo Claudio.
– En dos de los billetes encontrados en casa de Maria, Tiberio ha escrito: Mesa-puerta n.° 2 viernes y Mesa-ventana n.° 5 viernes… Pero Tiberio no ha hecho nunca trabajar a Maria el viernes. Esos dos billetes son falsos y los otros nueve también. Los verdaderos billetes fueron destruidos realmente por Maria pero estos otros fueron depositados en su casa antes de su muerte para hacer caer a Tiberio.
Valence se levantó, abrió la ventana e hizo una señal a Ruggieri.
– Las apariencias… -murmuró cerrando la ventana-. Cuando un apartamento es devastado, uno se imagina que buscaban algo, uno nunca piensa que han depositado algo. Esos billetes no estaban en casa de Maria antes de que Lorenzo Vitelli viniese a dejarlos.
Ruggieri entró con dos hombres. El obispo les tendió las manos antes de que se lo pidiesen. Valence vio cómo el poli joven titubeaba ante el anillo episcopal antes de cerrar las esposas sobre sus muñecas. Gabriella gritó y se arrojó sobre Lorenzo pero Laura no se movió y no dijo nada.
Valence, apoyado en la ventana, la contempló mientras se llevaban al obispo. Laura no había vuelto la cabeza hacia Vitelli y él tampoco hacia ella. Los dos amigos de la infancia se separaban sin una mirada. Laura se mordía los labios y fumaba con esa distracción soberana que le hacía ignorar la ceniza que caía en el suelo. Se miraba las manos con la cabeza inclinada, agotada, con todo lo que el agotamiento conlleva de distancia y de tristeza. Richard Valence la examinaba, buscaba en ella la respuesta que le faltaba. Ahora sabía que Lorenzo Vitelli había envenenado a Henri y degollado a Maria Verdi. Lo sabía porque los hechos lo probaban. Comprendía al fin la sucesión verdadera de los acontecimientos y sabía cómo el obispo los había dominado magistralmente desde hacía trece días. Pero no sabía por qué razón. Esperaba a que Laura hablase.
Ahora, Laura había apoyado su frente sobre su mano y a él le costaba separar sus ojos de ella.
Читать дальше