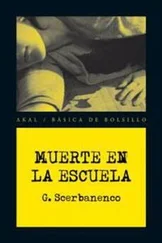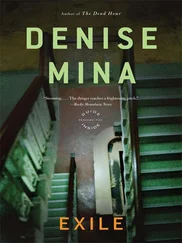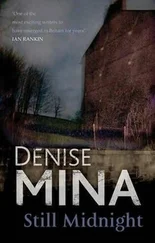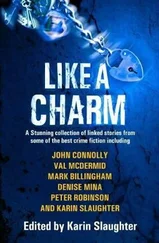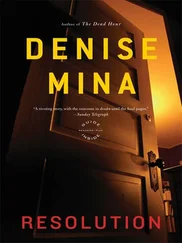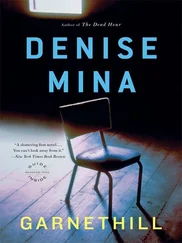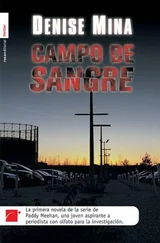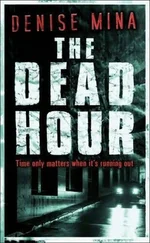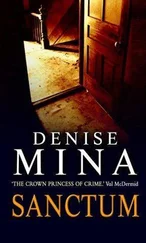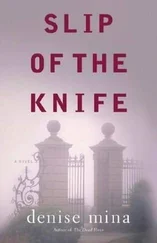– Ya no.
– ¿Y qué hay del colchón y del río?
– Bueno, nos asustamos muchísimo así que Tam llamó a unos amigos para que la pusieran en un colchón y la tiraran al río. -Tenía la piel tan pálida y húmeda que empezaba a parecer plateada-. ¿Ya está? ¿Podemos ir al banco ahora?
– No. ¿Por qué le quemaron los pies? ¿Quién le cortó las piernas?
Elizabeth se sentó rígida, tan incómoda como si Maureen la hubiera acusado de tirarse un pedo en medio de una cena.
– Ah -dijo-. Eso lo hicieron las demás. Tam las obligó, como parte de la lección. Yo tuve que salir a buscar a un médico.
– ¿En plena noche?
– No -dijo Elizabeth, intentando coordinar las horas-. Eso fue más tarde, al día siguiente, o el otro, creo. -Elizabeth no creía que estuviera mintiendo: estaba tan alejada de la realidad que pensaba que mutilar y matar a una borracha era una especie de accidente.
– ¿Lo hicieron cuándo te fuiste a buscar al médico?
– Sí -dijo-. Verás, ella estaba en el sofá y Tam se hartó de verla allí y le dijo a Heidi… sí, creo que fue Heidi, que le quemara los pies para despertarla, pero no se despertó.
– ¿Y qué hay de las piernas?
– Oh, Tam les dijo que se las cortaran, no sé por qué. Yo no estaba.
– Llevaba una pulsera de oro. ¿Por qué no se la quitasteis?
Elizabeth puso cara de culpabilidad.
– Tam nos dijo que se la dejáramos.
Maureen se apoyó en la mesa y dijo, con la voz dolorida:
– Elizabeth -dijo-, ¿Toner le pidió a Tam que la retuviera?
– No -gimió, encogiéndose del miedo-. Por eso hubo tanto revuelo. Tam lo hizo para darnos una lección. Pensó que Frank estaría contento pero no lo estuvo. Eso no era lo que Frank quería. Y ahora Tam y él están peleados, pero nosotras estábamos allí. -Elizabeth miró hacia la puerta. Levantó el vaso pero temblaba tanto que tuvo que volver a dejarlo en la mesa-. Y Tam puede decir por ahí que nosotras estábamos en su casa aquel día. Tam viene de una gran familia, tiene a gente protegiéndolo. Frank no le hará daño, pero a nosotras sí.
– ¿A los peces pequeños?
– Sí -asintió Elizabeth, relajando la barbilla y mirándola, haciéndose la víctima-. Los peces pequeños.
– ¿Toner no quería matarla?
– No, no, él quería preguntarle qué había pasado con la bolsa y hay una foto de Frank que se ha perdido. Eso es muy malo para él.
Maureen miró su vaso, las mil rayas en la superficie.
– ¿Por qué quería preguntarle por la bolsa? Ella dijo que se la había robado y él no la creyó, ¿verdad?
– Al principio, no, pero luego prometió que sólo quería hablar con ella. -Elizabeth intentó sonreír-. Frank no suele hablar con la gente sobre esas cosas.
– ¿Qué le hizo querer hablar con Ann?
Elizabeth respiró hondo, impaciente.
– No lo sé, fue a parar a las manos equivocadas y supongo que, después de todo, sí que creyó que se lo habían robado.
– Pero ¿ella murió antes de hablar con él?
– Sí -dijo Elizabeth, moviendo las piernas debajo de la mesa como una niña con muchas ganas de ir al lavabo-. ¿Por favor, podemos irnos ya?
– Iremos cuando haya terminado o no iremos. ¿Quién le cortó las piernas?
– Tam les dijo que lo hicieran -dijo.
– Pero, Elizabeth, ¿por qué hacían lo que Tam les decía?
– Era ella o nosotras.
Pero Maureen sabía que tenía que haber algo más.
– ¿Os pasó drogas mientras estuvisteis allí?
Elizabeth alargó la mano llena de moretones y cogió el brazo de Maureen por la muñeca, mirando el reloj. Hizo un gesto hacia la puerta.
– Deberíamos irnos.
– Fue horrible hacer algo así, Elizabeth. Tenía cuatro hijos.
– Bueno, yo no estaba. Fui a buscar al médico -incluso a Elizabeth le costaba creerse que jamás hubiera existido una cita con un médico que durara tantas horas. Pestañeó, miró al suelo, volvió a pestañear y la volvió a mirar.
– Es imposible que estuvieras fuera todo el tiempo -dijo Maureen-. Debisteis de tardar horas.
Elizabeth se quedó pensativa pero el frío se le clavaba en los músculos como agujas heladas, rompiéndole los huesos.
– Había cola -dijo, débilmente.
– ¿Había cola? -repitió Maureen que, al alzar la voz, empujó los anillos de cartílago contra los músculos apaleados y notó un dolor punzante en el cuello.
Elizabeth era consciente de lo estúpido que sonaba pero no estaba acostumbrada a que alguien hablara con ella, o la escuchara, o a tener responsabilidades. Jugó con el vaso, pasando un dedo por el exterior del cristal y por el círculo superior. Lo levantó y bebió un trago, para emborracharse y estar en paz. Maureen sabía que si intentaba que Elizabeth admitiera su parte de culpa, nunca sabría lo que pasó en realidad. Lo volvió a intentar.
– Así que cuando volviste del médico, ¿viste lo que le hicieron a Ann al final?
– Sí, sí, entonces ya estaba allí. -Se sentó hacia delante-. Fue Tam. Lo del final se lo hizo Tam. Él la golpeó.
– ¿Dónde?
Elizabeth se señaló la cara.
– En la barbilla. Ella estaba en el suelo y él le dio una patada. Ella le tenía sujeta la otra pierna. Se agarraba mientras él le pegaba con la otra pierna. -Miró a otra parte, con nostalgia-. Ella le golpeaba la pierna, le daba golpecitos, ya sabes, como pequeñas palmadas, una y otra vez, mientras él la golpeaba. Pensé que era una acción muy valiente por su parte, defenderse. ¿Ya podemos irnos?
Maureen se acordó de los pedazos de moqueta arrancados y se estremeció cuando recordó la textura veteada del sofá de piel húmedo.
– ¿A quién llamó para poner a Ann en el colchón?
– A un tipo gordo y a otro que se llama Andy.
Maureen se terminó su whisky.
– Vámonos al banco.
La dueña las vio alejarse, más triste que cuando habían entrado, y estaba segura de que vería a la chica escocesa morir lentamente en los próximos meses y años.
Elizabeth temblaba tanto que tuvo que sentarse en una silla mientras Maureen iba al mostrador. Había mucha cola, llena de propietarios de comercios que iban a ingresar la caja del día y de trabajadores que iban a pagar las facturas. Maureen la miró. Las luces blancas del banco hacían que la cara le brillara más. Elizabeth se recogió el pelo con las manos temblorosas, se lo llevó hacia delante y lo echó hacia atrás por encima del hombro, siempre mirando al suelo, igual que Maureen cuando se moría, concentrándose en la respiración. Maureen apartó la mirada y siguió la cola, avanzando. Necesitaba ir al aeropuerto, necesita dinero para coger un taxi.
Pensó en Ann con el labio partido y el culo apaleado, bajando a Londres para venderse por sus hijos. Sin embargo, al final Ann luchó, se negó a irse de este mundo tranquilamente, una mujer moribunda con los pies quemados, las piernas llenas de cortes y la cabeza abierta, peleando mientras le apaleaban la cara. Maureen quería luchar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que se abriera la cabeza. Se acordó de Winnie jugando a las cartas, llorando porque estaba sobria, y de Elizabeth saliendo corriendo del bar con las partes púbicas al aire, casualidades hedonísticas.
El chico mostró abiertamente su escepticismo. No se creía que una mujer tan desaliñada como Maureen pudiera retirar seiscientas libras. Leyó minuciosamente la cuenta corriente de Maureen a medida que iba apareciendo en la pantalla y observó cómo ella marcaba el número secreto. Le preguntó que cómo lo quería.
– Como sea.
Elizabeth estaba de pie, muy emocionada. Miró el fajo de papeles con los ojos ausentes y nublados y Maureen reconoció en ellos la calma tranquilizadora de la anticipación. Elizabeth cogió el dinero, metiéndoselo en el bolsillo, llenando el vacío en su alma con los billetes, y el pánico se evaporó. Se puso recta, se quejaba de dolor en los músculos, se echaba el pelo hacia atrás por encima de los hombros. Sabía que había hecho algo malo.
Читать дальше