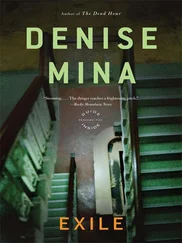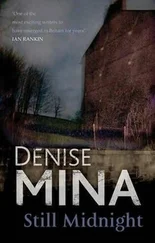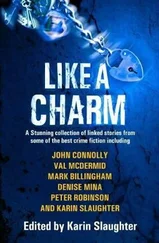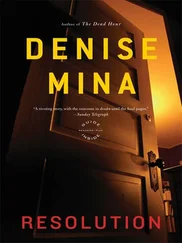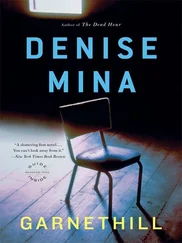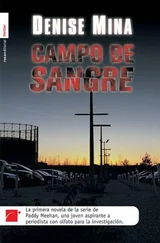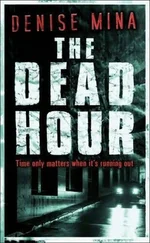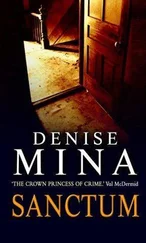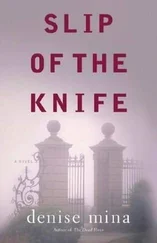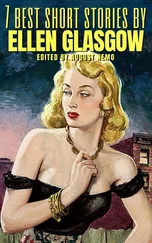Maureen le dio un golpecito en las costillas.
– Volveré para verle.
McAskill sonrió.
– Hágalo.
La miró mientras Maureen salía al callejón bien iluminado y cerraba la puerta tras ella.
Siobhain había ido de compras con el fajo de dinero de Douglas y había comprado un televisor de treinta y dos pulgadas. Llevaba incorporado un reproductor de vídeo, altavoces desmontables con sonido estéreo y su propio mueble color negro mate a juego. Empequeñecía el resto de cosas que había en su salón. Incluso la estufa de gas que estaba junto a la pared parecía un juguete al lado de la gigantesca tele. Leslie desenrolló el cable y la enchufó. Maureen dio un paso hacia, adelante para encenderla.
– No -dijo Siohain-. Mira.
Sacó el mando a distancia de una bolsa de plástico, puso las pilas y apretó un botón. El enorme televisor despertó a la vida. Retrocedieron y se quedaron mirándolo.
– Guau -dijo Leslie-. No es que la tele me vuelva loca pero es la hostia.
– No digas palabrotas -dijo Siobhain, que leía las instrucciones del mando a distancia.
– ¿Cómo?
– He dicho que no digas palabrotas, no en mi casa. No hace falta hablar mal.
Siobhain se puso a jugar con el mando, haciendo zapping y subiendo y bajando el volumen y el color en cada canal, inconsciente de que Leslie le estaba haciendo muecas de burla detrás de ella.
– Y va rápido como un cohete -dijo Maureen, intentando que se calmaran los ánimos. Miró a Siobhain sin saber si era el momento adecuado. Metió la mano en su bolso y sacó la esquina de una cinta de vídeo para que Leslie la viera. Leslie asintió con la cabeza.
– Me voy un ratito -dijo alegre, y desapareció tras la puerta del baño.
– Siobhain -dijo Maureen-, quiero que veas una cinta. Es algo que grabé anoche de la tele. ¿Quieres verlo?
– Vale.
Maureen sacó la cinta y la introdujo en el vídeo.
– Son imágenes de Angus -le dijo Maureen.
– ¿Qué Angus? -preguntó Siobhain, todavía absorta en el mando.
– Angus Farrell.
– Oh.
Maureen había esperado una reacción mayor como lágrimas o un silencio completo, pero no aquel signo de indiferencia. De todas formas, puso la cinta.
– ¿Está rebobinada? -preguntó Siobhain.
– Sí, sólo tienes que ponerla en funcionamiento.
Siobhain puso el canal del vídeo y le dio al botón de reproducción. En la enorme pantalla, la mujer de las noticias parecía recién salida de la década de los ochenta. Las imágenes mostraban, a cámara lenta, el momento en que Angus era trasladado de un gran portal de piedra a una furgoneta de la policía que le estaba esperando. Iba esposado a un policía. Tenía la nariz aplastada hacia un lado como la de un boxeador y no llevaba las gafas. La boca le colgaba. La voz en off dijo que le habían acusado de la muerte de Douglas Brady y de otro hombre. Iban a recluirle en el Hospital Psiquiátrico Sunnyfield por un tiempo para que recibiera tratamiento. Carol Brady apareció en la pantalla y dijo llorando que agradecía a la policía su excelente labor y que ahora quería que la dejaran a solas con su familia. El reportaje acabó y una línea negra cruzó rápidamente la pantalla, borrando la imagen.
– Está rota -dijo Siobhain, y golpeó el mando contra la palma de su mano, lo que hizo que el canal cambiara a un documental sobre esquí.
– No, Siobhain -dijo Maureen-. Eso ha sido todo. Dejé de grabar ahí.
Siobhain tardó un minuto en comprender la información.
– Oh -dijo Siobhain-. ¿Eso es todo lo que hay en la cinta?
– Sí. Ése es el final de la historia.
– Pero si pongo otra cinta, ¿funcionará?
– Sí.
– Perfecto.
Sacó el libro de instrucciones de una caja grande y se puso a leerlo. Maureen tosió. Siobhain se miró los pies y continuó leyendo. Durante un instante largo e incierto Maureen creyó que se había equivocado de hombre.
– Bueno -dijo-. ¿Cómo te sientes ahora respecto a Angus?
Siobhain se encogió de hombros.
– Ya no puede hacerme daño.
Maureen soltó un suspiro de alivio.
– Así es -dijo, y sonrió animosamente-. Ya no puede hacerte daño porque está en un hospital penitenciario y se quedará allí mucho tiempo.
– No -dijo Siobhain disconforme, y miró a Maureen como si ésta fuera estúpida-. Ya no puede hacerme daño porque ahora tengo amigas, porque tú y Leslie vais a cuidar de mí.
– Bueno, sí -y Maureen asintió con la cabeza-, sí. Eso también.
Siobhain se puso a leer otra vez.
– Eh, Mauri -la llamó Leslie desde el recibidor-. Larguémonos de aquí o nos perderemos el cambio de turnos de la policía.
– Sí -dijo, y se levantó-. Nos vamos.
Siobhain les dijo adiós sin levantar la vista.
Cuando salieron a la calle, Leslie le pasó el casco a Maureen.
– ¿Has cogido el agua? -le preguntó.
– Sí, está en el cubo -dijo Maureen, y le dio unas palmaditas al bote de pasta que estaba en el compartimiento abierto. Junto a él estaban los pósters.
– Este papel es una mierda -dijo Leslie-. Si llueve se deshará como si fuera papel de váter.
– Sí, pero es baratísimo y no tiene que durar para siempre.
– No interpretes mal lo que voy a decir -dijo Leslie, y se puso el casco-, pero Siobhain es una gilipollas.
Maureen se rascó la cabeza con tristeza.
– Leslie, tienes razón -dijo, y se ató el casco debajo de la barbilla.
– Para serte sincera -dijo Leslie-, me gustaba más cuando estaba acojonada y no hablaba.
– Ahora cree que somos sus mejores amigas. Me ha dicho que sabe que estará a salvo porque nosotras cuidaremos de ella.
– Joder -dijo Leslie, y se mordió el labio.
Maureen soltó un suspiro.
– Yo sólo quería hacer algo heroico. No quería convertirme en su madre.
Leslie se echó a reír, pasó la pierna por encima del asiento, retiró el caballete con el talón, arrancó la moto con el pedal y aceleró.
– Annie me enseñó una técnica efectiva para tratar con personas necesitadas como Siobhain.
– ¿Sí? -dijo Maureen, gratamente sorprendida por la actitud tolerante de Leslie-. ¿Cuál? -le preguntó, y se deslizó en la parte de atrás de la moto y se agarró con los brazos a la cintura de Leslie.
– Decirles que se vayan a la mierda -dijo Leslie, y se incorporó al torrente de tráfico de Duke Street.
Quiero dar las gracias a la Oficina de Prensa e Información del departamento de policía de Strathclyde, al Colectivo de Ayuda a la Mujer de Glasgow y a Ian Mitchell y Jon Redshaw de la policía de Durham por su ayuda inestimable a la hora de documentar este libro.
Asimismo, quiero dar las gracias a Rachel Calder, a Marina Cianfanelli y a Katrina Whone por animarme y aconsejarme; sin ellas me hubiera rendido.
Y sobre todo, a Stephen Evans por su encanto, su paciencia y su buen humor durante los meses en que, a primera hora de la mañana, me ponía a escribir a máquina a un par de metros de la cama donde él intentaba dormir.

Denise Mina nació en Glasgow en 1966. Debido al trabajo como ingeniero de su padre, la familia le siguió por toda Europa, cuando el boom del petróleo en el Mar del Norte en los años 70. En dieciocho años se trasladaron veinte veces, desde París a la Haya, a Londres, a Escocia y a Bergen. Mina dejó la escuela a los dieciséis años e hizo toda serie de trabajos mal pagados: en una empresa cárnica, en un bar, pinche y cocinero. Finalmente trabajo como enfermera auxiliar para cuidar pacientes terminales en un geriátrico. A los 20 años aprobó los exámenes para estudiar Leyes en la Universidad de Glasgow. Fue para su tesis posgrado para la Universidad de Strathclyde cuando investigó sobre las enfermedades mentales de las mujeres delincuentes, enseñando criminología y derecho penal mientras tanto. Durante este tiempo escribió su novela Garnethill , que ganó el premio de la Asociación de Escritores del Crimen John Creasy Dagger. Es la primera de una trilogía completada con Exile y Resolution . Posteriormente escribió una cuarta novela Sanctum y en el 2005 The field of blood (Campo de sangre) con la que comenzó una serie de cinco libros sobre la vida de una periodista Paddy Meehan.
Читать дальше