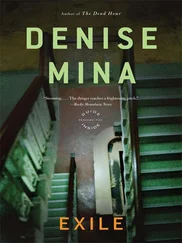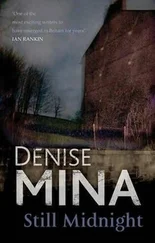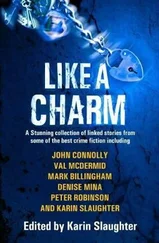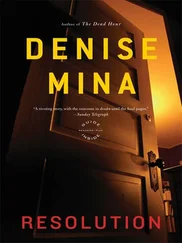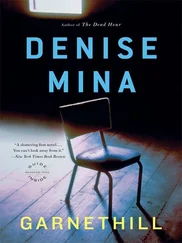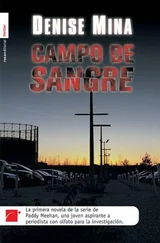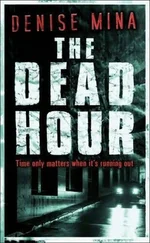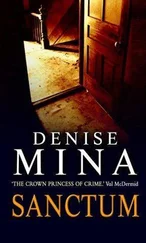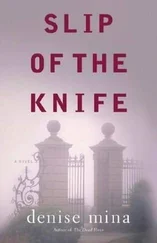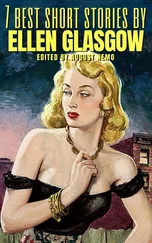– Me alegro de verte -dijo.
Maureen le devolvió la sonrisa.
– Sí, yo también me alegro de verte, Angus.
Notaron que la parte inferior del barco rozaba la pendiente de la rampa de hormigón y que el casco bajaba enfrente de ellos como si fuera un puente levadizo. Los pasajeros salieron delante de ellos, corriendo por la rampa hacia el autobús que ya les esperaba.
Angus puso el coche en marcha, condujo a través del casco del ferry, subió la rampa de hormigón, giró a la izquierda para coger la carretera y siguió los indicadores hacia Millport. Fueron por la parte este de la isla, pasando por delante de la roca del león, que se veía magnífica con los primeros rayos de la mañana tras ella, atravesaron Kames Bay y llegaron al paseo marítimo de Millport. Angus miraba a la carretera y leía los números de los portales.
– ¿Cuál es? ¿El número seis? -preguntó.
– Sí -contestó Maureen-. El número seis.
– El último piso -dijo Angus sonriendo para él.
Aparcó el coche enfrente de la cafetería, puso el freno de mano, abrió la puerta y salió. Las tiendas estaban abriendo, las persianas de la tienda de alquiler de bicicletas estaban medio subidas y un hombre con barba y una gran barriga cervecera sacaba bicicletas de colores y triciclos, que iba colocando en filas en la acera. La panadería estaba abierta: en el escaparate había expuestas bandejas llenas de pastas y bollos, barras de pan recién hechas y pasteles helados. La papelería estaba abierta. Paulsa le había dicho que quizá tardaría una hora en hacer efecto y sólo hacía quince minutos más o menos que Angus se había bebido el café.
Maureen se bajó del coche con la mochila y cerró la puerta. Rodeó el capó para unirse a Angus. Un Land Rover conducía despacio por el paseo, seguido de cerca por el autobús verde y metalizado.
Retrocedieron hacia el Jaguar y esperaron que pasaran el coche y el autobús. Llevaba una cartera Gladstone larga hasta los pies, que tenía el fondo plano y se cerraba con una hebilla. Estaba hecha con una piel marrón oscura impecable.
– Qué bolsa más bonita -dijo Maureen mientras pasaba el Land Rover-. Hoy en día no se ven muchas.
– Me la hicieron por encargo. Para sustituir a otra que ya estaba vieja.
El autobús del ferry pasó delante de ellos y Maureen alargó la mano enguantada hacia Angus.
– ¿Me la dejas ver?-le preguntó.
– ¿La cartera?
– Sí.
Angus agarró con más fuerza el asa de piel.
– Es que llevo mis notas y todo.
Maureen sonrió inocentemente.
– Oh, vamos, Angus, difícilmente voy a robártela, ¿no crees?
– No -dijo estúpidamente-. Pero es mi deber profesional no dejártela.
Se volvió y cruzó la carretera. Maureen le observó. Su chaqueta de tweed estaba rota por detrás, la costura de debajo del brazo se estaba deshaciendo y estropeaba la forma. Los zapatos estaban hechos a mano.
Maureen salió trotando tras él.
– Oye, ¿puedes esperarme un minuto? Tengo que comprar algo.
Hubiera querido que Angus se quedara fuera pero entró en la papelería con ella. Como no quería que la vieran con él, se fue hacia el estante de las revistas y dejó a Angus solo junto al expositor de los libros. Quizá consiguiera salir de la tienda sin hablar con él. Cogió una tableta de chocolate y una botella de leche de la nevera y comprobó la fecha de caducidad para perder tiempo. Angus estaba al otro lado de la tienda. Tampoco quería que nadie le viera con ella: se había bajado el sombrero y miraba algunos pósters. Junto a él, una cola ordenada de pensionistas esperaba pacientemente bajo un cartel rojo. De repente, Maureen vio el cartel y se dio cuenta de que estaban en la oficina de correos. Se dirigió deprisa a pagar, le dio el dinero del chocolate y de la leche al hombre barbudo de la caja y salió de allí.
Angus la siguió hasta la calle y la cogió del codo para hacer que se volviera hacia él.
– Sí que tienen fax -le dijo mirándola con los ojos medio cerrados.
– Sí, y ya te he dicho que estaba roto.
– No habían puesto ningún cartel ni nada.
Maureen pensó en el día en que había vuelto a la Clínica Rainbow, en el momento en que Angus la había llamado Helen y había fingido no acordarse de ella. La había reconocido en el mismo instante en que ella había abierto la puerta y le había dado el café; sabía que había sido así, pero Maureen había disimulado su inquietud, creyendo que lo que había sentido era desconcierto provocado por el hecho de que Angus se hubiera olvidado de ella. Había fingido que no se acordaba de ella cuando sólo unos días antes se había paseado por su casa con un impermeable ensangrentado, había dejado pisadas y le había cortado sus suaves huevos a Douglas.
– ¿Tienes que enviar un fax? -le preguntó Maureen aparentando estar confusa.
– No.
Se quedaron mirándose.
– ¿Entonces? -dijo Maureen.
Angus giró la cabeza y miró a la bahía.
– Nada -dijo-. Es sólo que… No lo sé.
Maureen miró la hora. Sería mejor que se marcharan de allí antes de que empezara a sentir los efectos.
– Lo siento, Angus, no sé qué quieres decir. ¿Tienes que ponerte en contacto con alguien? Arriba tenemos teléfono si necesitas llamar a una ambulancia para Siobhain.
– De acuerdo -dijo indeciso-. Entonces, no pasa nada.
– Estamos en el número seis -dijo Maureen, y echó a andar. Le llevó por las escaleras empinadas sin atreverse a mirar la puerta del primer piso por si Angus la veía. Cerró los ojos con fuerza, deseando que Siobhain y Leslie se quedaran dentro. Angus la siguió hasta el último piso.
Esperó a tenerle a su lado en el rellano de arriba antes de sacar las llaves. Se colocó perpendicularmente a la puerta, con la espalda pegada a la pared, mientras introducía la llave en la cerradura, la giraba y le indicaba que entrara primero. Angus retrocedió caballerosamente y le hizo un gesto para que pasara ella delante. Maureen no podía insistir sin levantar sospechas. Entró en el recibidor de paredes rosas con flores. Angus la siguió y cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Maureen oyó que corría el cerrojo, lo que les dejaba encerrados juntos allí dentro. Maureen se dirigió a la puerta del salón. Angus iba tras ella, se le acercaba demasiado. En un intento apresurado de alejarse de él Maureen abrió de un empujón la puerta del salón, que golpeó la pared, y una ola de calor asfixiante invadió el recibidor.
– Dios mío -dijo Angus palideciendo-. ¿Qué pasa aquí?
– Hace mucho calor -dijo Maureen.
Ella entró en el salón como si estuviera buscando a alguien.
– Sí, pero, ¿por qué hace tanto calor?
– Es la calefacción. ¿Hola? -dijo dulcemente.
– ¿Dónde está Siobhain?
– Me parece que no está.
Angus dejó caer la cartera y el sombrero en el suelo, se quitó la chaqueta y la sostuvo con el brazo. Se le estaban formando dos redondeles debajo de los sobacos. Se secó la frente reluciente con la mano.
Maureen le miró y sonrió. Él le devolvió la sonrisa, un poco confuso, jadeando levemente por culpa del calor insoportable. Movió un poco la cabeza y se recobró, recordándose a sí mismo que tenía la cartera en el suelo.
– Maureen -dijo Angus, y se deslizó hacia ella atravesando un quilómetro de moqueta-, me gustas.
Angus fue a cogerla por la cintura pero Maureen se apartó de él rápidamente.
A Angus le quemaba la piel, el calor intentaba salir de su cuerpo como fuera, notaba que granos de sangre del tamaño de monedas se le reventaban en la espalda. Eran de un rojo intenso y quemaban. Un torrente de sudor ardiente le entró en el ojo izquierdo. Se quitó las gafas y levantó el brazo para secarse el párpado pero tenía algo en la manga de la camisa que se movía. Lo miró. Se estaba quemando. Pequeñas llamas deformadas bailaban en su brazo, llamas de dibujos animados con ojos rojos y sonrisas perversas de dientes afilados. Se fijó con más atención. Eran llamas de verdad, naranjas por abajo y azules por arriba, como salidas de un soplete. Intentó respirar. El aire caliente le secó la garganta y la boca y le quemó la tráquea. Intentó tumbarse y rodar sobre sí mismo para apagar el fuego, pero no podía moverse bien. Se cayó de rodillas y apoyó pesadamente la cabeza y los hombros en la pared roja.
Читать дальше