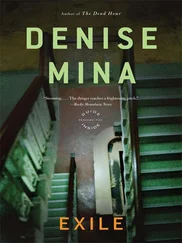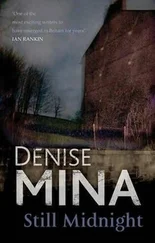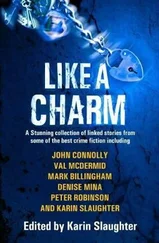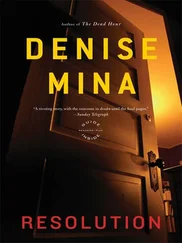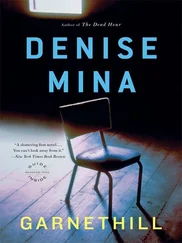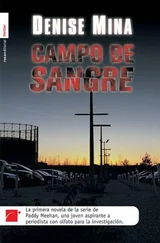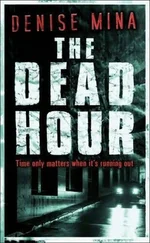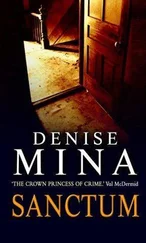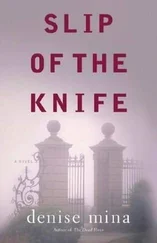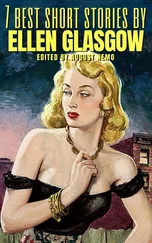– ¿Qué desea? -le preguntó con un acento alegre de inglés de clase alta.
La habitación que había tras ella estaba en muy mal estado. El suelo de hormigón estaba desnudo y el armario de debajo del fregadero no tenía puertas. La pared tenía manchas de yeso y parecía que se sostenía gracias a la gruesa capa de pintura azul. Maureen se sintió como si hubiera tropezado con un aquelarre.
– Busco a un hombre que se llama Hugh McAskill.
La mujer sonrió amablemente y se echó hacia atrás para mirar dentro de la habitación.
– Hugh, querido, es para ti.
Hugh McAskill fue hacia la puerta y sonrió alegremente cuando la vio. Maureen le devolvió la sonrisa, contentísima de verle a él, a sus dientes separados y a su pelo de oro y plata.
– ¿Ha venido a la reunión? -le preguntó.
– No -contestó ella intentando ocultar su alegría-. Sólo he venido a verle.
– Pase y tómese una taza de té -le dijo, y Hugh entró en la habitación sombría. La mujer inglesa puso mala cara-. No pasa nada -dijo él-. Es una de las nuestras. Lo que pasa es que todavía no quiere asistir a las reuniones, eso es todo.
Maureen entró y cerró la puerta. El suelo estaba ligeramente inclinado y bajaba hacia un desagüe en el centro de la habitación; sintió que sus gemelos llevaban la carga de la pendiente. Encima de una mesa coja había varias tazas de cristal ahumado, una bandeja de galletas de chocolate caras y una tetera humeante. Otras cuatro mujeres de mediana edad estaban de pie en grupo al fondo de la habitación y miraban a Maureen con una curiosidad benigna. Dieron un paso al frente de una en una y se presentaron por sus nombres de pila.
La puerta de detrás de Maureen se abrió y entró un hombre ridiculamente alto de unos veinte años que tuvo que agachar la cabeza para pasar por el marco bajo de la puerta.
– Hola a todos :-dijo, y pasó la mirada por la habitación hasta que encontró la bandeja de galletas. Se fue directo a ellas, cogió tres y se las comió a la vez. Miró a Maureen-. ¿Quién eres?
– Me llamo Maureen O'Donnell.
– ¿Has sido víctima de incesto?
– Mm, sí -contestó ella frunciendo el ceño y deseando que el chico no se metiera donde no le llamaban. Su conducta era tan insistente y alegre que Maureen sospechó que se encontraba frente a un hombre terriblemente infeliz.
– Aquí no tienes por qué sentirte incómoda por eso -le dijo él, sonriendo con la boca llena de migajas de galletas de chocolate-. A todos nos ha follado nuestra familia.
El chico la miró, esperando algún tipo de respuesta, pero a Maureen no se le ocurrió nada que decir.
– Genial -dijo ella.
McAskill la llevó aparte, haciendo que quedara de espaldas al hombre contento y triste.
– ¿Por qué quería verme? -le preguntó dulcemente.
Maureen habló en voz baja.
– Me preguntaba si Joe McEwan habría recibido alguna llamada… de algún destino turístico exótico, quizá.
McAskill echó la cabeza hacia atrás y se rió. Maureen le vio los dientes empastados.
– No se rinde, ¿verdad? ¿Sabía que Joe McEwan quiere estrangularla? Tenemos un caso que llama la atención y a un chiflado que grita que se está quemando.
– Entonces, ¿las huellas de Angus coinciden con las que encontraron en el cuerpo de Martin?
– Sí, completamente. Incluso llevaba uno de esos enormes cuchillos.
– ¿Dónde?
– En la cartera de piel.
Maureen miró hacia arriba y soltó un suspiro.
– Joder.
McAskill suspiró con ella.
– Ha tenido mucha suerte, ¿lo sabía?
Maureen asintió con la cabeza.
– Ya lo creo. ¿Por qué sabe McEwan que fui yo?
– Bueno, despistó a los policías que la vigilaban y sus huellas estaban por toda la nota. Aunque estaban bastante borrosas. La enfermera del hospital local cogió la nota de unas cincuenta formas distintas antes de llamarnos.
McAskill le sonrió y Maureen pensó que quizá podía arriesgarse.
– ¿Puedo preguntarle algo, Hugh? ¿Algo sobre el caso?
Estaba indeciso.
– Depende.
– ¿Por qué dejaron de buscar a alguien que no tuviera coartada para el día? ¿Por qué empezaron a pensar que había ocurrido por la noche?
McAskill se quedó perplejo.
– ¿Cómo sabe todo eso?
– Bueno, simplemente lo sé.
Parecía ofendido.
– ¿Ha hablado con alguien más?
– No, es sólo que… advertí que primero preguntaron por el día y luego, la segunda vez que McEwan interrogó a Liam, empezaron a hacer preguntas sobre la noche.
– Oh -dijo McAskill, estudiando sus palabras-. Tiene razón. -Parecía abatido-. ¿Se acuerda de lo que había en el armario?
– Sí.
– Se estaba descomponiendo a un ritmo distinto del resto del cuerpo. Había un desarreglo en las horas.
– Oh -dijo Maureen, y deseó no haber hecho la puta pregunta-. Entiendo.
– De todas formas -dijo Hugh-, McEwan cree que usted lo hizo para tomarle el pelo.
– Sí. Todo lo que hago tiene que ver con Joe McEwan.
McAskill le dirigió una mirada de seria admiración.
– Lo hizo por ella, ¿verdad? ¿Por su amiga?
A Maureen no le apetecía hablar de sus motivos en ese instante. Lo había hecho por Siobhain y por las otras mujeres hasta el momento en que había corrido hacia él y le había pateado la cabeza.
– Sí. Un poco. Bueno -dijo rascándose la cabeza, clavándose las uñas en el cuero cabelludo-, Joe está enfadado pero no va a ir a por mí ni nada, ¿no?
– No, no tenemos pruebas. El tío está hecho un lío, tiene LSD por toda la boca y por la garganta. No podemos decir que no lo tomase por voluntad propia. Lo único que tenemos es a un borracho de una cafetería que dice haber visto a tres mujeres que no eran de allí. Las huellas de las notas no nos sirven. No podemos hacer nada.
– Dios mío, he tenido suerte -dijo Maureen casi para sí misma.
– Sí, así es -dijo Hugh-. Por cierto, se cayó y se rompió la nariz.
Una ola de calor le subió por la nuca.
– Siento oír eso -dijo Maureen con indiferencia.
– ¿Quiere una galleta? -le preguntó McAskill, y se inclinó para arrebatarle la bandeja al chico y le ofreció las galletas a Maureen. El chocolate negro era amargo y tan grueso que cuando sus dientes se hundieron en él causaron un vacío.
– Virgen santísima -dijo Maureen-. Están buenísimas.
– Sí -dijo McAskill mirando tiernamente su galleta-. Las comemos cada semana.
– ¿Dónde está ahora?
– ¿Quién? ¿Joe?
– No, el tipo del destino turístico exótico.
– En Sunnyfield.
– ¿El hospital psiquiátrico?
McAskill sacudió la cabeza con solemnidad.
– No es un hospital psiquiátrico. Es un hospital psiquiátrico penitenciario.
– ¿Qué diferencia hay?
– Que las personas que están en un psiquiátrico normal tienen quien se preocupe por ellas.
– No pensaba que los efectos durarían tanto. Ya han pasado cinco días.
– Sí -dijo McAskill-. Nunca se sabe cuánto tardarán en pasar los efectos del LSD. De todas formas, está detenido, así que no va a ir a ninguna parte.
La mujer inglesa del traje chaqueta negro abrió una pequeña puerta de la pared que conducía a una escalera de caracol de madera.
– Es nuestro turno -dijo-. Son las ocho.
El grupo de personas que esperaba cogió sus tazas y subieron las escaleras en fila india.
– ¿Seguro que no quiere venir?
– No, Hugh. Otro día.
– Quizá lo pasaría bien.
– Ya. Tengo problemas con mi familia… Si subo, tendré que pensar en ello y me estallará la cabeza.
McAskill la miró respetuosamente.
– No sé por qué, pero lo dudo. Vuelva, ¿vale? Aunque sólo sea por las galletas.
Читать дальше