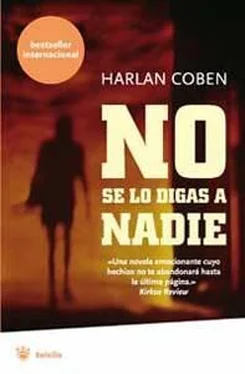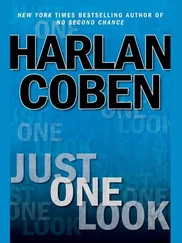Caí hacia atrás de nuevo en el lago. Se me cerraron los ojos. Oí que Elizabeth volvía a gritar -esta vez lo que gritó fue mi nombre- pero el sonido, todos los sonidos, se perdieron en un gorgoteo mientras me iba hundiendo en el agua.
Ocho años después
Otra chica estaba a punto de partirme el corazón.
Tenía los ojos castaños, el cabello ensortijado y una sonrisa toda dientes. Unos dientes sujetos con hierros. Tenía catorce años y…
– ¿Estás embarazada? -le pregunté.
– Sí, doctor Beck.
Conseguí no cerrar los ojos. No era la primera vez que visitaba a una adolescente embarazada, ni siquiera era la primera que veía aquel día. Desde que había terminado mi residencia en el vecino centro médico presbiteriano de Columbia, cinco años atrás, ejercía como pediatra en la clínica Washington Heights. La clínica presta servicios de medicina general a una población con derecho a la asistencia pública sanitaria (léase: «pobre») y entre ellos figuraban los de obstetricia, medicina interna y, por supuesto, pediatría. Hay quien cree que esto me convierte en un benefactor, un médico de corazón blando. No se trata de eso. Me gusta mi profesión de pediatra, pero no particularmente ejercerla en un barrio residencial, con mamás que juegan al fútbol y papás que se hacen la manicura. En fin, gente como yo.
– ¿Y qué piensas hacer? -le pregunté.
– Pues mire usted, doctor Beck, Terrell y yo estamos muy contentos.
– ¿Qué edad tiene Terrell?
– Dieciséis.
Levantó la vista y me miró contenta y feliz. Conseguí de nuevo no cerrar los ojos.
Lo que me sorprende siempre, siempre, es que la mayor parte de estos embarazos no son accidentales. Esos niños quieren tener niños. La gente no lo entiende. Se habla mucho de control de natalidad y de abstinencia y son cosas que están muy bien, pero el hecho es que todos esos chicos tienen compañeros que han tenido hijos y todos saben que esos compañeros suyos reciben todo tipo de atenciones, así que, oye, Terrell, ¿por qué no nosotros?
– Me quiere -me dijo la niña de catorce años.
– ¿Se lo has dicho a tu madre?
– Todavía no -hizo un gesto evasivo y me miró casi como una niña de catorce años, los que tenía-. He pensado que usted podría ayudarme a decírselo.
– Sí, claro -asentí.
He aprendido a no juzgar. Escucho. Me pongo en el lugar del otro. Cuando era residente, soltaba sermones. Miraba a los demás desde arriba y me dignaba hacer partícipes a mis pacientes de mis ideas sobre lo destructivo que sería para ellos una determinada conducta. Hasta que una tarde fría de Manhattan topé con una muchacha de diecisiete años, hastiada de la vida, que iba a tener un tercer hijo de un tercer padre y que, mirándome a los ojos, me soltó una indiscutible verdad:
– Usted no sabe nada de mi vida.
Fue algo que me dejó sin habla. Por eso, ahora escucho. Ya no hago el papel de hombre-blanco-y-bueno, gracias a lo cual soy mejor médico. Lo que quiero ahora es ofrecer a esa niña de catorce años y a su bebé los mejores cuidados posibles. No le diré que Terrell no seguirá a su lado, que el futuro es consecuencia del pasado ni tampoco que, si es como la mayoría de pacientes que tengo en esa zona, antes de cumplir los veinte años volverá a encontrarse por lo menos dos veces más en la misma situación.
Si uno piensa en ello, acaba volviéndose tarumba.
Estuvimos hablando un rato o, para decirlo con más exactitud, habló ella y yo escuché. La sala de reconocimiento, anexa a mi despacho, tenía las dimensiones aproximadas de una celda carcelaria (debo decir que es un dato que no conozco por experiencia propia) y estaba pintada de color verde institucional, como los lavabos de las escuelas primarias. De la parte trasera de la puerta colgaba una de esas cartas para calibrar la agudeza visual donde hay que señalar la dirección a la que apuntan las letras E. Una de las paredes estaba salpicada de calcomanías descoloridas con dibujos de Walt Disney y ocupaba la otra un póster gigantesco con una pirámide de alimentos. Mi paciente de catorce años estaba sentada en una mesa de reconocimiento, protegida con el papel sanitario de un rollo del que tirábamos para renovarlo después de cada paciente. Por alguna razón, la manera de desenrollar el papel me recordaba cómo envolvían los bocadillos del Carnegie Deli.
El radiador emanaba un calor sofocante, aunque era un artilugio imprescindible en un lugar donde era habitual que los niños tuvieran que desnudarse. Llevaba mi indumentaria habitual de pediatra: pantalón vaquero, zapatillas de deporte Chuck Taylor, camisa con cuello de botones y una brillante corbata «Salvad la Infancia» que delataba a gritos el año 1994. No llevaba bata blanca. En mi opinión, asusta a los niños.
La niña de catorce años -sí, éste es el límite de edad de mis pacientes- era, en realidad, una niña buena. Lo curioso del caso es que todas lo son. La envié a un ginecólogo conocido. Después, hablé con su madre. Un hecho que no tenía nada de nuevo ni tampoco nada de sorprendente. Como ya he dicho, tengo que hacerlo casi todos los días. Nos despedimos con un beso. Por encima del hombro de la niña, su madre y yo intercambiamos una mirada. Todos los días veo aproximadamente a veinticinco madres que me traen a sus hijos. Al cabo de la semana podría contar con los dedos de una mano las que están casadas.
Como he dicho antes, no juzgo. Sólo observo.
Cuando se fueron, garrapateé unas notas en el historial de la niña. Eché una ojeada a varias páginas atrás. La visitaba desde mis tiempos de residente, lo que significaba que había empezado a visitarla a los ocho años. Examiné su gráfica de crecimiento. Y la recordé a sus ocho años, pensé en el aspecto que tenía entonces. No había cambiado mucho. Al final cerré los ojos y los restregué.
Homer Simpson me interrumpió gritando:
– ¡Correo! ¡Hay correo! ¡Uh, uh!
Abrí los ojos y me volví hacia el monitor. Tenía en la pantalla a Homer Simpson tal como aparece en el programa de televisión Los Simpson. Alguien había sustituido la monótona frase del ordenador: «Tiene correo» por el aviso de Homer. Me gustaba. Me gustaba mucho.
Estaba a punto de revisar mi correo electrónico cuando el graznido del interfono detuvo mi mano. Una de las recepcionistas, Wanda, dijo:
– Usted… ejem… usted… ummm. ¡Shauna al teléfono!
Comprendí su turbación. Le di las gracias y pulsé el botón parpadeante.
– Hola, encanto.
– ¡No te molestes porque estoy aquí! -exclamó su voz.
Shauna colgó su móvil. Me levanté y salí al pasillo justo en el momento en que Shauna hacía su entrada desde la calle. Siempre que Shauna entra en una habitación parece que está haciendo un favor a alguien. Shauna era modelo de tallas especiales, una de las pocas conocidas simplemente por su nombre de pila: Shauna. Como Cher o Fabio. Un metro ochenta y cinco y ochenta y seis kilos. Como es lógico, era de las que hacía que la gente se volviera a mirarla, por lo que todas las cabezas de la sala de espera hicieron lo propio.
Shauna no se molestó en detenerse en recepción y las recepcionistas tampoco se molestaron en pararle los pies. Tras abrir la puerta, me saludó con estas palabras:
– ¡A comer! ¡Ahora!
– Ya te dije que estaría ocupado.
– Anda, ponte la chaqueta, que fuera hace frío -dijo.
– Oye, que estoy bien. Además, el aniversario no es hasta mañana.
– No me vengas con cuentos.
Como dudé un momento, supo enseguida que me tenía en el saco.
– ¡Venga, Beck! ¡Nos divertiremos! Como en los tiempos del instituto. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a espiar a las calentorras?
– En mi vida he ido a espiar a las calentorras.
Читать дальше