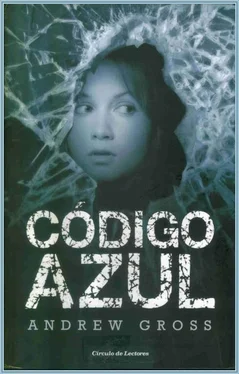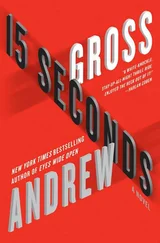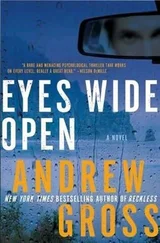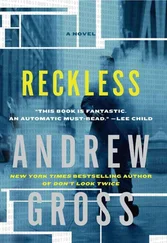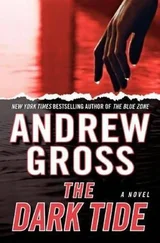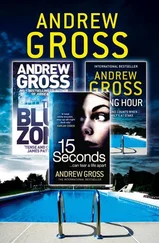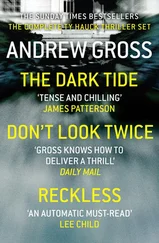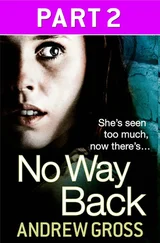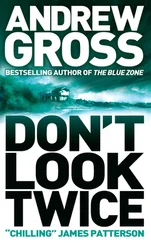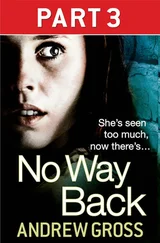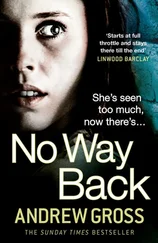»¡¡¡Y no olvides la pastilla para el corazón de Fergus antes de acostarte!!!»
Era duro ocultarle cosas. Kate se sentía desleal. Era su marido, su mejor amigo. En principio, debían compartirlo todo. Confiaba en él más que en nadie en el mundo. Sabía que, por lo menos, tenía que llamarlo. La noche anterior, en el hotel, había cogido el teléfono para decirle que estaba a salvo y sólo había llegado a marcar el número. Luego había colgado. Algo la frenaba. Kate no sabía el qué.
Quizá que él no lo entendiera, y ella no quería oírlo. Quizá simplemente tuviera que mantener ese aspecto de su vida aparte.
Kate abrió la puerta del club de squash. Enseguida oyó el fuerte ruido de los golpes de la pelota estrellándose en las paredes de madera dura. Había varias pistas de paredes blancas, con las partes delanteras de vidrio transparente, y sólo una pareja jugando. Dos hombres sudados y con toallas envueltas al cuello que sin duda acababan de terminar bebían a grandes tragos, comentando el partido. Kate se acercó a un hombre pelirrojo, de aspecto atlético y con camiseta de squash, que había tras el mostrador de la entrada.
– Perdone, estoy buscando a una persona. ¿Le importaría echar un vistazo?
– En absoluto.
Le pasó la foto de Emily, una del año pasado, de los Juegos Macabeos Juveniles.
– Es mi hermana. Creo que juega aquí.
El jugador pelirrojo miró la foto un buen rato. Negó con la cabeza.
– Lo siento. No la he visto nunca. -Tenía acento inglés y le sonrió, como disculpándose.
– ¿Está seguro? -lo presionó Kate-. Se llama Emily. Tiene diecisiete años. Está federada en la Costa Este; se ha mudado aquí con mi padre. Sé que juega en algún lugar del centro. Es que quiero darle una sorpresa…
El jugador de squash volvió a encogerse de hombros, al tiempo que devolvía la foto a Kate.
– Soy el encargado del programa de la categoría de alevines. Si jugara aquí, la conocería. Ya lo creo que la conocería. ¿Ha mirado ya en Berkeley?
Kate suspiró, decepcionada.
– Sí -respondió. Volvió a meter la foto en el bolso, y añadió-: Gracias, de todos modos.
Mientras salía, dio un último vistazo algo desesperado a su alrededor, como si Em se le hubiera escapado al entrar pero pudiera surgir ahora de pronto, de la nada. Sabía que aquélla había sido una apuesta arriesgada. Aunque hubiera acertado en su presentimiento, había montones de lugares donde podían estar y también montones de cursos de squash. Kate se sentía algo boba jugando a los policías. Era científica, no detective.
Volvió a salir.
– ¿Regresamos al hotel? -preguntó el taxista cuando subió otra vez al coche; llevaba todo el día paseándola arriba y abajo.
– No -respondió Kate sacudiendo la cabeza-. Al aeropuerto.
Phil Cavetti cogió el puente aéreo de las siete de la mañana de vuelta a Nueva York y fue directamente del aeropuerto de La Guardia a la sede del FBI en Lower Manhattan.
Como dice el refrán, a perro flaco todo son pulgas.
Por si no hubiera bastante con encontrar muerta a una de las compañeras con quien estaba más unido, para colmo uno de los sujetos del caso de esa agente estaba implicado en el asesinato. Y ahora, en otro de los casos de ella, una de las bazas más valiosas del gobierno en todo el programa WITSEC, un hombre cuya información les había servido para sacar de la calle a docenas de delincuentes, también estaba desaparecido en combate.
Cavetti no conseguía atar cabos, su mente sólo era capaz de llegar al punto en que su propia carrera se cruzaba con el desastre. Y no le gustaba lo que veía. Ya ni se planteaba lo del norte de Michigan: ahora tenía más papeletas para los campos helados de Dakota del Norte. Era imprescindible encontrar a Raab. Aún más imprescindible que encontrar a Soltero Número Uno.
Y ahora, por extraño que pareciera, Kate Raab también había desaparecido.
Cuando llegó, Nardozzi y el agente especial Alton Booth ya lo esperaban en la sala de reuniones del Edificio Javits.
– Más vale que sea importante. -El fiscal dejó el móvil, con el semblante francamente molesto-. Tengo a un abogado en prácticas preparando las repreguntas a un taxista paquistaní acusado de conspirar para volar el mostrador de TKTS, ese de venta de entradas en Times Square.
Cavetti sacó tres carpetas del maletín.
– Créame, lo es.
Dejó caer sobre la mesa los informes que había preparado para el subdirector, todos con el sello de «Acceso restringido». Contenían el informe del FBI sobre Margaret Seymour, la posterior desaparición de Benjamin Raab y el incidente del río Harlem que implicaba a su hija Kate. Se habían omitido un par de detalles indispensables.
– ¿Y cómo coño está Kate Raab? -preguntó Alton Booth, soplando en su café.
– Desaparecida.
– ¿Desaparecida? Vamos, que salió por tabaco, como suele decirse. Creí que después de lo del río la mantendrían vigilada las veinticuatro horas del día.
– Más bien salió por pasta de dientes, dejando al agente al cuidado del chucho -replicó Cavetti, y cerró los ojos, apesadumbrado-. Hace dos días tomó un vuelo de la United con destino a San Francisco. A partir de ahí, sabe tanto como yo. Fue lo bastante lista como para no alquilar un coche en el aeropuerto. Nuestros chicos están comprobando los taxis.
– Los taxis. -Booth lo miró, implacable-. Mire, Phil, me parece que ese jodido Código azul suyo empieza a parecer el metro en hora punta, hasta los topes.
Cavetti sonrió. El agente del FBI no sabía la que le caería a continuación.
– Entonces ¿cuál es su opinión? -preguntó Nardozzi-. ¿Por qué se habrá ido? ¿Y por qué a San Francisco? ¿Porque alguien la llamó?
– Sólo podemos suponer que su padre se ha puesto en contacto con ella. No ha llamado; sólo dejó esta nota tan poco clara. También existe la posibilidad de que trate de ponerse en contacto con su familia. -Se volvió hacia el hombre del FBI-. Estaría bien apostar a alguien allí. Ahora.
Booth anotó algo en un papel y suspiró.
– Caray, Phil, tanta preocupación por la chica es de lo más enternecedora. Si con esto de la protección de testigos no te acaba de ir del todo bien, la próxima vez igual tendrías que plantearte el Departamento de Niños y Familias.
– Me preocupa, Al. De verdad.
Nardozzi lo atravesó con la mirada.
– Hay algo que todavía no nos has dicho, Phil. ¿Por qué diablos estamos aquí? ¿Por qué me han sacado de los juzgados?
– Margaret Seymour. -Cavetti se aclaró la garganta. Había llegado el momento de atar cabos-. Era la misma agente del caso…
– ¿La misma agente de quién? -Alton Booth dejó el café y se levantó.
Cavetti volvió a abrir el maletín. Esta vez sacó un anexo del informe, que contenía los detalles indispensables que se habían omitido. Sobre a quién protegía Maggie Seymour. Sobre Soltero Número Uno.
Lo arrojó sobre la mesa y tragó saliva.
– Me temo que la zona Código azul, Al, está más hasta los topes de lo que crees.
El día anterior Kate había estado en Portland. Hoy en Seattle; en Bellevue, de hecho, un elegante barrio residencial justo al otro lado del lago Washington.
Era consciente de que se le acababan las opciones.
Aquella mañana había estado en el centro, en el Seattle Athletic Club. En vano. Lo mismo con otros dos clubes de squash de Redmond y Kirkland. Y también uno de la Universidad de Washington.
Kate sabía que con éste ya casi acababa. El cartel de la entrada decía «Squash profesional en Bellevue». Había seguido la gira del. grupo, hilado los detalles que había logrado reunir a partir de los correos de su familia pero, básicamente, la cosa se acababa ahí. Se le habían acabado las ciudades, los centros de squash. Si éste también resultaba ser un callejón sin salida, Kate no tenía ni idea de adónde iría luego.
Читать дальше