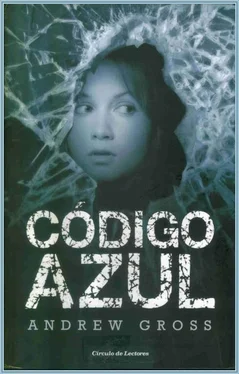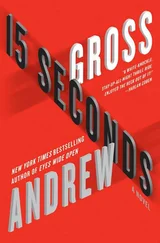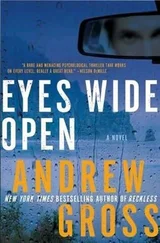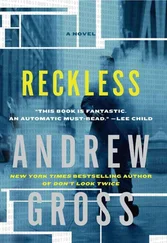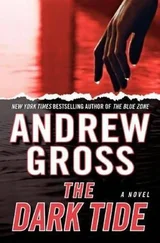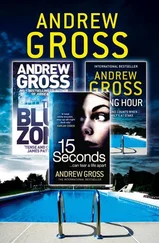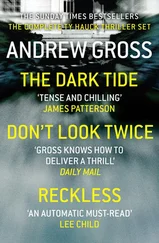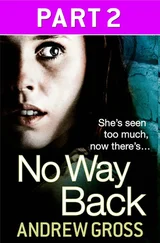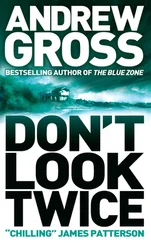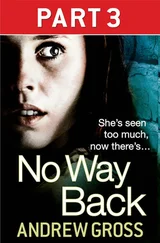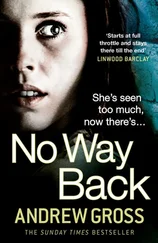Kate dejó que el perro tirara de ella más allá del edificio.
Oliva se llevó las manos a los bolsillos de la chaqueta de cuero para protegerse del frío, comprobó el arma y la siguió a poca distancia. Cuando llegaron delante del pequeño colmado donde Kate compraba a veces, ella se volvió.
– ¿Le importa si entro a por pasta de dientes, Oliva? ¿O llamará a Cavetti por si tiene que entrar y ayudarme también con eso?
– No, supongo que ya podrá usted sola -respondió Freddie levantando las palmas de las manos en señal de rendición. Sabía lo que era una mujer enfadada, y no le hacía ninguna falta que ella se enfadara con él-. Cinco minutos. Ya conoce las…
– Sí -le interrumpió Kate exasperada-. Ya conozco las reglas.
Arrastró a Fergus y entró. La conocían y no pareció importarles que el animal entrara con ella. Lo sujetó con la correa en la entrada y se volvió a Oliva con una mueca agria.
«Vale, vale. Yo sólo hago mi trabajo.»
El agente volvió al coche y se apoyó en la capota, sin perder de vista el establecimiento. Una llamada zumbó en la radio. Jenkins. Su reemplazo. Llegaría a las seis. Oliva miró el reloj: veinte minutos, ni uno menos. Estaba deseando ir a casa, fichar por sus tres horas y media, destapar una cerveza, su mujercita y, esa noche, su cena preferida: guachinango -pargo- a la veracruzana. Quizá también jugaran los Knicks.
Se fijó en un par de chavales con camisetas de baloncesto que venían hacia él por la calle. Uno intentaba regatear al otro, que no. era nada malo. Freddie se recordó a sí mismo en la avenida Baychester, donde había crecido, y en cómo por aquel entonces él también manejaba bastante bien la pelota.
Echó otro vistazo a la tienda al otro lado de la calle. «Caray, estará mirando todas las marcas que tienen.» Pasaron varios minutos. No quería hacer enfadar demasiado a la chica. Al día siguiente tenía que verla, y al otro. Pero Freddie empezó a pensar que había transcurrido ya demasiado tiempo. Lo suficiente para comprar una clínica dental entera, y no digamos un tubo de pasta de dientes. De pronto, una sensación de vacío empezó a reconcomerlo por dentro.
Algo pasaba.
Oliva se apartó del capó del coche y gritó a la radio:
– Finch, voy hacia la tienda. Hay algo que no me gusta.
Empujó la puerta. Lo primero que vio lo tranquilizó: Fergus estaba ahí sentado, con la correa atada al estante de los periódicos. Kate no podía andar muy lejos.
Entonces vio el papel doblado y enganchado en el collar de Fergus. Al abrirlo, se le cayó el alma a los pies.
«Oliva -decía la nota-. Asegúrese de que Fergus haga pis de camino a casa. Mi marido volverá a eso de las seis.»
Oliva hizo una pelota con el papel.
– ¡Hija de puta!
Salió disparado hacia el otro lado de la caja y corrió desesperado arriba y abajo por los pasillos. «Ni rastro, joder.»
Había una entrada en la parte trasera, detrás de donde despachaban la carne. Oliva salió por ella. Daba a un callejón que desembocaba en la calle Octava, una manzana entera más allá. En el callejón no había un alma. Un crío con delantal apilaba cajones y cajas.
– ¿Adónde coño ha ido? -le gritó Oliva.
El crío se quitó un auricular del iPod.
– ¿Adónde ha ido quién, tío?
Freddie Oliva cerró los ojos. ¿Cómo iba a explicarlo? Alguien trataba de matar a esa chica. Su padre podía haber matado a una colega. Golpeó la pared de ladrillos con la palma de la mano.
Kate Raab se había esfumado.
Luis Prado detuvo su Escalade negro en la calle, a la mitad del camino que se dirigía a la casa de tejas azules en la avenida jalonada de árboles de Orchard Park, Nueva York, a las afueras de Búfalo. Apagó las luces.
Aquello era muy tranquilo, pensó Luis: críos, familias, aros de baloncesto colgados en los garajes. No como aquellos otros torcidos y oxidados en las canchas sucias donde él se había criado. Aquí nunca pasaría nada malo. ¿Verdad?
Cogió los prismáticos y vio a través de las lentes de visión nocturna dos siluetas apalancadas en el Ford sin matricular que había aparcado justo enfrente de la casa de las tejas azules.
El del volante parecía medio dormido. El otro fumaba un cigarrillo, seguramente reflexionando sobre la mala suerte que había tenido de que le asignaran este trabajo. Luis escudriñó la manzana. No había furgonetas ni vehículos de reparto, las bases de vigilancia donde podían ocultarse más agentes: aparte de los federales del Taurus, no veía a nadie más por allí.
Un camión de la lavandería dobló la esquina y enfiló la calle. Se detuvo delante de una casa cercana. Salió un repartidor y dejó un fardo en la entrada. Llamó al timbre.
Luis Prado sabía que la próxima vez que fuera allí la cosa sería desagradable. Como con aquella bonita agente federal en Chicago. Aquello había sido cruel. Estaba muy bien entrenada y Luis había tenido que hacer uso de todas sus habilidades y todo su estómago. Pero al final les había servido. Al final habían conseguido lo que necesitaban saber. Gracias a eso, había llegado hasta aquí.
La puerta del garaje, al abrirse, captó la atención de Luis. Salió una mujer de mediana edad y aspecto agradable con el cabello gris recogido en un moño. Llevaba un perro atado con correa, un labrador blanco. Parecía alegre, simpático. La mujer metió una bolsa de basura en uno de los contenedores y dejó que el perro se dedicara a lo suyo. Uno de los agentes del Ford salió y recorrió una corta distancia por el camino. Los dos charlaron un momento. La mujer no abandonó la seguridad del garaje. Luis miró más atentamente: no vio a nadie más dentro.
El camión de la lavandería avanzó pesadamente por la calle y pasó de largo.
Los dos del Taurus no serían un gran problema. Ya había hecho esto antes.
«La fraternidad es tu destino.» Luis suspiró. Estaba escrito. Ya había elegido. Esperaría, vigilaría hasta ver aparecer a su objetivo. Tapó con un periódico la Sig de nueve milímetros que tenía en el asiento del copiloto.
La próxima vez sería él quien se dedicara a lo suyo.
Dos días más tarde, el taxi de Kate se detenía delante del edificio estucado de estilo español encajonado detrás del Arby's de un centro comercial de Mill Valley, California, al otro lado de la bahía de San Francisco.
– ¿Es aquí, señora? -preguntó el taxista, comprobando los números adhesivos color amarillo que había en las puertas de vidrio del edificio.
Kate trató de leer el letrero. Era el cuarto sitio que visitaba aquel día. Estaba empezando a tener algo de jet lag, se estaba desanimando y comenzaba a pensar que tal vez su idea no era tan brillante después de todo, sino sólo una absurda pérdida de tiempo que más adelante no le acarrearía nada más que un montón de problemas.
– Sí, es aquí -respondió mientras abría la portezuela.
El nombre que había en la entrada era Golden Gate Squash.
Kate había decidido empezar por la zona de la bahía. Sabía que no podía alquilar un coche: la podían localizar, así que iba cogiendo taxis. El día anterior había ido hasta Palo Alto y San José. Hoy ya había ido al Athletic Club del centro, luego había cruzado la bahía hasta un complejo deportivo de Berkeley. Nadie había reconocido la foto de Em. En ninguno de esos clubes.
San Francisco sólo era una de las ciudades: Kate tenía que ir a tres más, siguiendo la gira del grupo. Y a muchos más clubes.
Después de darle esquinazo a Oliva se había ido directamente al aeropuerto. La pequeña escapada con Fergus era lo único que le había dado motivos para sonreír en las últimas semanas. Lo que no resultaba ni la mitad de divertido era la nota que había dejado para Greg y haber tenido que fugarse sin ser sincera con él. Había escrito: «Sé que te costará entenderlo, Greg, pero tengo que averiguar algo, por mucho que finjamos que esto acabará; y no podía dejar que me disuadieras diciéndome que es un disparate, lo que sé que habrías hecho. Es un disparate, una tontería. Sólo quiero que sepas que estoy a salvo, que te quiero y que pensaré cada día en ti. Por favor, trata de no preocuparte. Te llamaré cuando llegue, sea donde sea que voy. Te quiero, pero tengo que hacerlo.
Читать дальше