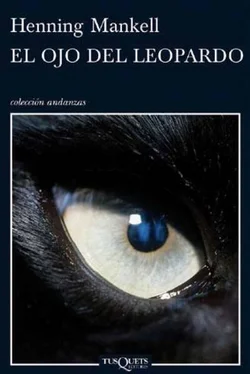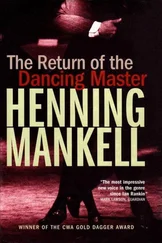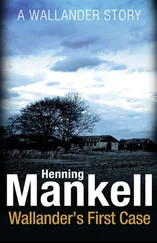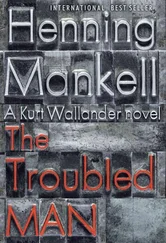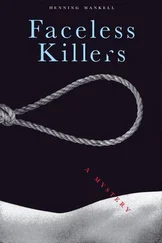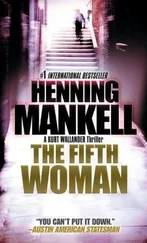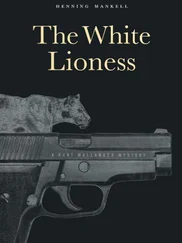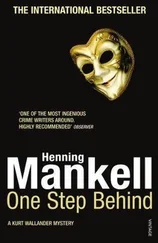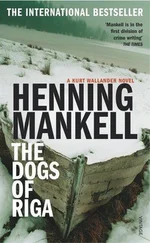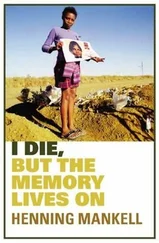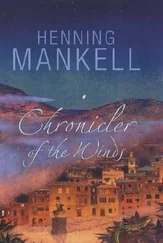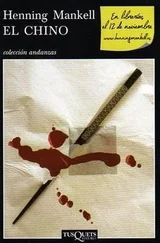Se imagina que podría estar igualmente de camino hacia una constelación lejana como Lyra o hacia una de las estrellas fijas de menor brillo de la constelación Orión.
Lo único que sabe de Lusaka es que la ciudad lleva el nombre de un cazador de elefantes africano.
«Mi misión es tan absurda como ridícula», piensa. «¿Quién en el mundo, excepto yo, va de camino hacia una extraña misión en lo más profundo de la selva virgen, en el noroeste de Zambia, más allá de los trillados caminos que van hacia Kinshasa y Chingola? ¿Quién viaja a África con un impulso fugaz como único equipaje? Echo de menos el plan de viaje organizado, nadie me acompaña cuando salgo, nadie va a esperarme. El viaje que estoy a punto de comenzar es una evasiva…»
Esos son sus pensamientos en aquel momento, y después sólo queda la vaga sombra del recuerdo. El modo de sentarse en el avión y de agarrarse instintivamente a sí mismo. El fuselaje vibra, los motores de reacción silban, el avión se pone en marcha dando un tirón.
Con una leve inclinación de cabeza, Hans Olofson sube por los aires.
Exactamente veintisiete horas después, según el horario, aterriza en el Aeropuerto Internacional de Lusaka. Naturalmente, allí no hay nadie esperándole.
El encuentro de Hans Olofson con el continente africano no es nada especial, no tiene nada de extraordinario. Él es el visitante europeo, el hombre blanco con su arrogancia y su ansiedad, que se defiende ante lo desconocido censurándolo de inmediato.
En el aeropuerto reina el desorden y el caos, hay que rellenar complicadísimos documentos de llegada, las indicaciones están mal escritas, y hay africanos que controlan el pasaporte y a los que no parece preocuparles nada relacionado con horarios ni organización. Hans Olofson espera durante un buen rato en la cola hasta que, bruscamente, le indican que se ponga en otra cola distinta, cuando ya había llegado al mostrador marrón sobre el que hormigas negras llevan de un lado a otro partículas invisibles de comida. Se da cuenta de que se ha puesto en la cola destinada a los que regresan a su país, los que tienen pasaporte y permiso de trabajo de Zambia. La gente suda. Su nariz se llena de olores extraños y desconocidos y el sello que ponen finalmente en su pasaporte está al revés y además se da cuenta de que la fecha que indica su llegada es incorrecta. Consigue un nuevo impreso que una africana increíblemente guapa pone sobre su mano rozándola de repente, y luego declara verazmente el dinero extranjero que trae consigo. En la aduana reina un evidente caos general, las maletas se lanzan desde ruidosos carros empujados por excitados africanos. Al final encuentra su maleta medio chafada entre unas cajas rotas de cartón. Cuando se inclina para tirar de ella recibe un empujón que le hace caer de bruces. Al darse la vuelta no hay nadie que le pida disculpas, parece que nadie ha notado que se ha caído, sólo ve una masa humana como una oleada que empuja para llegar a los empleados de aduana que, furiosos, ordenan a todos que abran sus equipajes. Es absorbido por ese movimiento ondulante, empujado hacia delante y hacia atrás como si él fuera una parte mecánica de algún juego, y de repente desaparecen todos los empleados y ya nadie le pide que abra su desgastada y rota maleta. Un soldado con ametralladora y uniforme deshilachado se rasca la cabeza con el arma, y Hans Olofson descubre que no puede tener más de diecisiete años. Una agrietada puerta giratoria se abre y él entra en África en serio. Pero ya no hay tiempo para reflexiones, los chicos que llevan las maletas cogen la suya y le agarran de los brazos, los taxistas ofrecen sus servicios a gritos. Es arrastrado hasta un coche indescriptiblemente destrozado, en el que alguien ha escrito con letras irregulares y llamativas la palabra TAXI en una de las puertas. Meten su maleta en un maletero en el que ya hay dos gallinas con las patas atadas, y, al cerrarla, la puerta se mantiene en su sitio por medio de un alambre cosido de forma artística. Él cae en un asiento trasero que no tiene suspensión y siente como si estuviera sentado directamente sobre el suelo. Se golpea una de las piernas con un bidón que pierde gasolina y, cuando entra el taxista manteniendo su cigarrillo encendido en la boca, Hans Olofson comienza a odiar África.
«Este coche no va a arrancar nunca», piensa desesperado. «Antes de que hayamos dejado el aeropuerto el coche explotará…» Ve cómo el conductor, que apenas tiene quince años, acopla dos cables sueltos al lado del volante, el motor responde con desgana y el conductor se vuelve sonriente hacia él preguntándole adónde va.
A casa, quisiera contestar él. O por lo menos lejos, lejos de este continente en el que se siente totalmente indefenso, que le arranca todos los recursos de supervivencia que, a pesar de todo, él ha adquirido hasta ahora…
Sus pensamientos se interrumpen porque de repente siente cómo palpa su cara una mano que entra por la ventanilla, que carece de cristal. Se endereza, se da la vuelta y ve de frente los dos ojos apagados de una ciega que palpa con su mano pidiendo dinero.
El conductor emite una especie de rugido en un idioma que Hans Olofson no conoce, la mujer responde gritando y gimoteando, y Hans Olofson se halla sentado en el suelo del coche sin poder hacer nada. Con un brusco arranque, el conductor se deshace de la mujer y Hans Olofson se oye a sí mismo gritar que quiere ir a un hotel en la ciudad.
– ¡Pero que no sea demasiado caro! -grita.
Lo que contesta el conductor nunca lo sabrá. Un autobús cuyo tubo de escape apesta y que avanza con violentos acelerones se les mete por delante ahogando la voz del conductor.
La camisa se le pega a causa del sudor, le duele la espalda por la incomodidad del asiento y piensa que debería haber acordado un precio antes de ser forzado a entrar en el coche.
El aire, increíblemente caliente y lleno de olores misteriosos, le da en la cara. Ante sus ojos pasa a toda velocidad un paisaje anegado por el sol, como una fotografía que hubiera estado expuesta a la luz demasiado tiempo.
«Nunca sobreviviré a esto», piensa. «Voy a morir atropellado antes de haber comprendido siquiera que estoy realmente en África.» Como si hubiera expresado de forma inconsciente una profecía, en ese mismo instante el coche pierde una de sus ruedas delanteras y empieza a dar bandazos carretera abajo hasta parar en la cuneta. Hans Olofson se golpea la frente con el borde de acero del asiento delantero y luego se lanza afuera del coche temiendo que explote.
El conductor lo mira asombrado, después se pone en cuclillas ante el coche y contempla el eje de la rueda rajado por el abandono. Luego desengancha del techo del coche una rueda de recambio con parches y completamente gastada. Hans Olofson se pone en cuclillas sobre la tierra roja y mira al conductor que, con lentos movimientos, coloca la rueda de recambio. Las hormigas le suben por las piernas y el resplandor del sol es tal que el mundo palidece ante sus ojos.
Para soportar y recuperar el equilibrio interior, busca con la mirada algo que pueda reconocer. Algo que le recuerde a Suecia y la vida a la que estaba habituado. Pero no encuentra nada. En cuanto cierra los ojos, los extraños olores africanos se mezclan con vagos recuerdos.
La rueda de recambio ya está colocada y el viaje continúa. El conductor conduce su coche dando tumbos hacia Lusaka, que será el paso siguiente de esa pesadilla en la que se ha convertido el primer encuentro de Hans Olofson con las tierras de África. La ciudad es un caos acústico de coches destartalados, ciclistas titubeantes y vendedores que aparentemente han dejado sus artículos en medio de la calle. Huele a gasolina de los tubos de escape. En un semáforo, el taxi de Hans Olofson va a parar junto a un camión lleno de animales desollados. Un montón de moscas negras y verdes se mete de inmediato en el taxi, y Hans Olofson se pregunta si en algún momento va a conseguir una habitación de hotel donde poder cerrar la puerta tras de sí.
Читать дальше