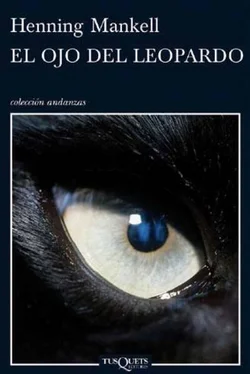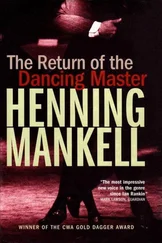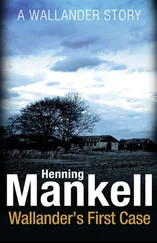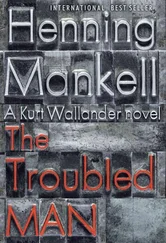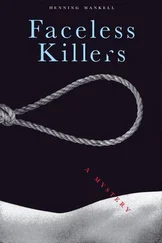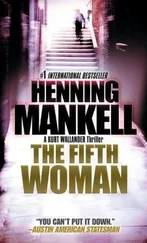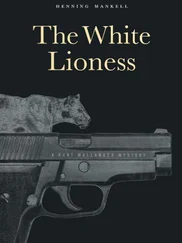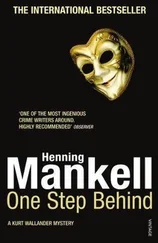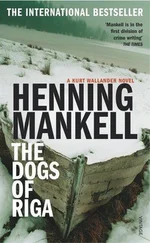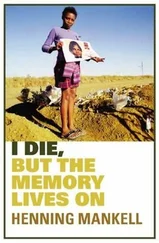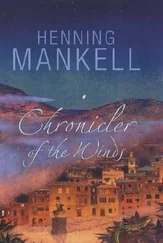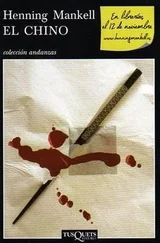El arco del tiempo se extiende sobre su vida. Es como un río que lleva dentro de sí. A menudo retrocede con el pensamiento a aquel lejano espacio de tierra que una fría noche de invierno se quemó y que nunca ha visitado. Se imagina la tumba de su padre y, cuando ya lleva dieciocho años en África, empieza a pensar en la suya.
Va a la colina donde Duncan Jones descansa desde hace muchos años y deja vagar la mirada. Es por la tarde y el sol se tiñe del tono rojo de esa tierra invisible que siempre va arremolinándose por el continente africano. Ve a contraluz las hileras blancas donde están las gallinas, a los trabajadores que vuelven a casa cuando finaliza su jornada. Es octubre, poco antes de que empiece a caer la larga lluvia. El suelo está quemado y seco, sólo brillan los cactus, diseminados como manchas verdes en el reseco paisaje. El Kafue casi no lleva agua. El lecho del río está desecado, y sólo queda una fina corriente en medio del surco. Los hipopótamos se han ido en busca de lejanos pozos de agua, los cocodrilos no regresarán hasta que haya vuelto la lluvia.
Quita las malas hierbas que han crecido sobre la tumba de Duncan Jones y entorna los ojos al dirigir la mirada hacia el sol. Busca la tumba que algún día tendrá, pero no quiere decidirse, sería como llamar a la muerte prematuramente.
Pero ¿qué es prematuro? ¿Quién puede tener una idea del tiempo que va a vivir?
«Nadie se queda impasible durante casi veinte años, rodeado de las supersticiones africanas», piensa. «Un africano nunca habría buscado un sitio para su sepultura y mucho menos lo habría indicado. Sería como dar un grito para llamar la atención de la muerte.
»En realidad estoy en esta colina porque lo que veo desde aquí es bonito.
»Aquí el espacio está recortado, los horizontes infinitos que siempre buscó mi padre. ¿Acaso lo veo bonito porque sé que es mío?
»Aquí está el principio y tal vez también el final, un viaje casual y un encuentro más casual aún me trajeron aquí.»
De repente decide visitar Mutshatsha de nuevo. Sin pensárselo dos veces se pone en camino. Se haya en pleno periodo de lluvias y los caminos están llenos de barro líquido. Aún así conduce deprisa, como si tratara de escapar de algo. La desesperación le abre paso en medio del lodazal. El trombón de Janine resuena en su cabeza…
No consigue llegar a Mutshatsha. De repente, el camino ha desaparecido. Con las ruedas delanteras asomando por un precipicio, mira directamente hacia abajo y ve que se ha abierto una quebrada. El camino a Mutshatsha se ha derrumbado. Ya no hay modo de llegar. Cuando gira el coche para volver, se hunde en el barro. Arranca unos arbustos y los pone bajo las ruedas, pero el neumático sigue sin agarrarse. Durante el corto atardecer llega la lluvia y Hans Olofson se sienta en el coche a esperar. «Tal vez no venga nadie», piensa. «Puede que mientras duerma invadan el coche las hormigas y cuando pase el periodo de lluvias sólo queden mis huesos, limpios como un trozo de marfil.»
Por la mañana cesa la lluvia y consigue que algunas personas de un pueblo cercano le ayuden con el coche. Vuelve a la granja entrada la tarde…
El arco del tiempo continúa expandiéndose, pero de repente empieza a inclinarse hacia la tierra.
Las personas se agrupan de nuevo alrededor de él en la oscuridad, sin que sepa lo que pasa. Es enero de 1987.
Ya lleva dieciocho años en África.
El periodo de lluvias este año es violento y prolongado. El Kafue se desborda, las lluvias torrenciales amenazan con anegar su gallinero. Los vehículos de transporte conducen a toda velocidad en el barro, caen los postes y se suceden prolongados cortes de luz. Es el periodo de lluvias más largo que ha conocido.
En el país se viven a la vez momentos de intranquilidad. La masa está en movimiento, los desórdenes públicos causados por la falta de alimentos afectan a las ciudades y a la zona de cobre de Lusaka. Uno de sus coches que se dirigía a Mufulira cargado de huevos es obligado a detenerse por un gentío indignado que le quita la carga. Se oyen disparos por la noche, los granjeros evitan dejar sus casas.
Un día, cuando Hans Olofson llega al amanecer a su diminuta oficina, alguien ha tirado una gran piedra por la única ventana que hay en el cobertizo de adobe. Interroga a los vigilantes nocturnos, pero ninguno ha oído ni visto nada.
Un viejo trabajador mira desde lejos el interrogatorio que está llevando a cabo Hans Olofson. En la cara del viejo africano hay algo que lo obliga a parar de inmediato y decir a los vigilantes que se marchen a sus casas sin imponerles ningún tipo de castigo.
Imagina que hay algo amenazante, aunque no puede decir qué es. El trabajo se hace, pero una atmósfera pesada flota sobre la granja.
Una mañana, Luka ha desaparecido. Cuando abre, como de costumbre, la puerta de la cocina al amanecer, Luka no está ahí. No había pasado nunca. La niebla cae sobre la granja después de la lluvia nocturna. Llama a Luka a gritos, pero no viene nadie. Pregunta, pero nadie contesta, nadie ha visto nada. Va a su casa en el coche y se encuentra todo abierto, la puerta sin cerrar.
Por la tarde limpia las armas que ha heredado de Judith Fillington, y el revólver que le compró hace más de diez años a Werner Masterton, que tiene siempre bajo su almohada. Por la noche duerme intranquilo, los sueños lo acechan y se despierta de repente. Le parece oír pasos en la casa, en el piso superior, encima de su cabeza. Coge el revólver en la oscuridad y escucha. Pero sólo es el viento que sopla alrededor de la casa.
Está acostado despierto, el revólver descansa sobre su pecho.
En la oscuridad, poco antes del amanecer, oye que un coche para ante la casa y, enseguida, le llegan unos golpes violentos en la puerta. Empuñando el revólver grita a través de la puerta y reconoce la voz de Robert, el encargado de Ruth y Werner Masterton. Abre la puerta y se da cuenta, otra vez más, de que hasta un negro puede palidecer.
– Ha ocurrido algo, Bwana -dice Robert, y Hans Olofson ve que está muy asustado.
– ¿Qué ha pasado? -pregunta.
– No lo sé, Bwana -contesta Robert-. Algo. Creo que estaría muy bien que Bwana viniera.
Ha vivido en África el tiempo suficiente como para poder diferenciar algo serio en la enigmática forma de expresarse del africano.
Se viste deprisa, mete su revólver en el bolsillo y lleva en la mano el rifle de caza. Cierra cuidadosamente, se pregunta dónde está Luka y luego se mete en el coche y sigue a Robert. En el cielo se amontonan nubes negras de lluvia cuando los dos coches entran en la casa de los Masterton.
«Una vez vine aquí», piensa, «en otro tiempo, como otra persona.» Reconoce a Louis entre los africanos que hay fuera de la casa.
– ¿Por qué están aquí? -pregunta.
– Precisamente se trata de eso, Bwana -dice Robert-. Las puertas están cerradas. Incluso ayer estaban cerradas.
– Puede que se hayan ido de viaje -dice Hans Olofson-. ¿Dónde está su coche?
– Ha desaparecido, Bwana -contesta Robert-. De todos modos, no creemos que se hayan ido de viaje.
Mira la casa, la fachada inmóvil. Camina alrededor de la casa, grita hacia el dormitorio de ellos. Los africanos le siguen distantes, expectantes.
De pronto siente miedo, sin saber el motivo. Ha ocurrido algo.
Siente un vago temor por lo que va a ver, pero pide a Robert que le traiga una ganzúa del coche. Al abrir la puerta exterior no suenan las alarmas. En el momento en que logra abrir la puerta se da cuenta de que el cable del teléfono que va a la casa está cortado cerca de la pared de la casa.
Entra solo, le quita el seguro al rifle y derriba la puerta de un disparo.
Lo que encuentra es peor de lo que había podido imaginarse. Es como una película macabra, como entrar en un matadero con cuerpos de personas que yacen destrozadas en el suelo.
Читать дальше