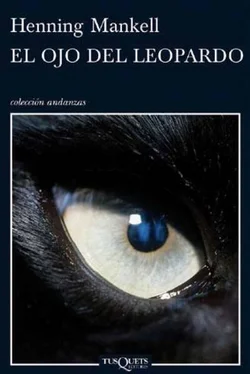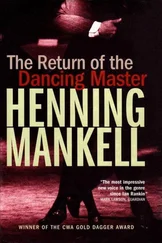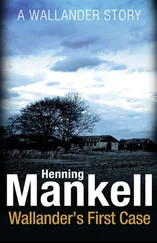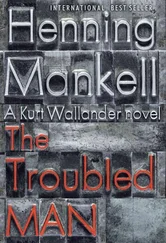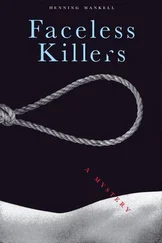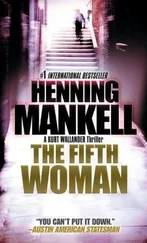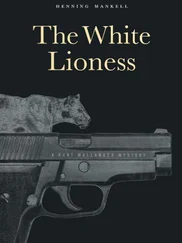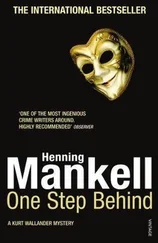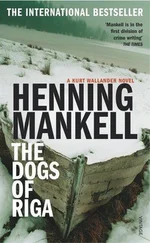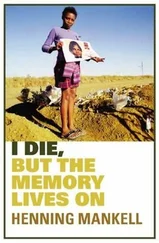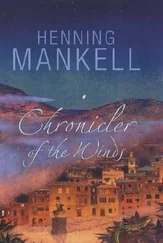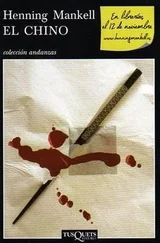El comerciante de caballos saca de la caja negra algo parecido al transformador de una toma eléctrica. Luego llama a Hans Olofson y le dice que busque un cable. El tratante de caballos canturrea, vuelve del revés su gran abrigo y Hans Olofson hace lo que le ordena.
¿Y qué le ordena?
Que sujete al viejo caballo con cadenas mientras le ponen unas pinzas de acero en las orejas. La electricidad pasa luego a través de los cables y el animal empieza a temblar y a tener convulsiones por las descargas eléctricas. El comerciante de caballos Under ajusta con satisfacción el pequeño mando del aparato, como si estuviera manejando un juguete, y Hans Olofson, impotente, decide que nunca va a olvidar la mirada de sufrimiento del animal.
La tortura se prolonga casi una hora y el marchante de caballos le ordena a Hans Olofson que controle que las cadenas estén tensas para que el caballo no tire.
Odia al maldito comerciante de caballos que tortura al caballo sin fuerzas. Se da cuenta de que Under especula con todo, incluso con este caballo agotado. Pero las descargas y las pinzas le devuelven la fuerza al animal, una fuerza que sólo surge del pánico.
– Parece que vuelve a rejuvenecer -dice Under subiendo aún más la corriente eléctrica.
El caballo echa espuma por la boca, los ojos se le salen de las órbitas.
Hans Olofson desearía poner las pinzas de acero en la nariz del comerciante de caballos y después girar el mando de la corriente hasta que suplicara clemencia y piedad. Pero, naturalmente, no lo hace. Hace lo que le dicen.
Después acaba todo. El caballo está patas arriba y el comerciante mira su obra.
De repente agarra a Hans Olofson de la camisa, como si le diera un bocado.
– Esto queda entre nosotros -dice-. Entre tú y yo y el caballo. ¿Entendido?
Saca de su bolsillo un billete arrugado de cinco coronas y lo aprieta en la mano de Hans Olofson…
Cuando rompe el billete en el muro de la parroquia, se pregunta si el Propósito de la Vida se le va a revelar en algún momento.
¿Quién necesita de ti, Hans Olofson? ¿Dónde, sino tirando de una carretilla o en un establo donde se tortura a débiles caballos?
«Tengo que alejarme de aquí», piensa. «Alejarme de este asqueroso comerciante de caballos.»
Pero ¿qué va a hacer en lugar de eso? ¿Tiene la vida solución realmente? ¿Quién puede susurrarle al oído la contraseña?
Aquella noche invernal de febrero de 1959 vuelve a casa.
La vida es un segundo vertiginoso, un soplo en la boca de la eternidad. Creer que se puede desafiar al tiempo sólo lleva a la locura…
Se detiene en la puerta de la casa de madera. El frío destella en la nieve.
El arado, el ancla, ambos amarran.
«Ser yo y ninguna otra persona», piensa. «Pero ¿y después? ¿A continuación, más allá?»
Entra en la silenciosa casa. Se desata las botas. Su padre ronca y suspira desde su habitación.
Al acostarse, los pensamientos se acumulan en su mente como bandadas de pájaros inquietos. Trata de atraparlos, examinarlos uno a uno.
Pero todo lo que ve son los ojos asustados del caballo y al comerciante de caballos, que sonríe burlón como un diablillo malvado.
«La vida es un segundo vertiginoso», piensa de nuevo antes de quedarse dormido.
En el sueño, Céléstine crece en la vitrina y, con un mundo que él desconoce como fondo, corta por fin las amarras.
¿Tiene el tiempo algún rasgo físico? ¿Cómo podemos saber cuándo nos está haciendo señas con la mano para despedirse?
Un día se da cuenta de que ya lleva un año en casa de Judith Fillington. Ha pasado un periodo de lluvias. Siente de nuevo la opresión del pesado calor sobre su cabeza y sobre la tierra africana.
¿Y qué cosas se pregunta? Los interrogantes siguen ahí, una duda sólo es sustituida por otra. Después de un año ya no le sorprende estar donde está, sino cómo ha podido pasar el tiempo tan rápidamente.
Después del ataque de malaria, Judith siguió estando débil y no se recuperó hasta transcurrido medio año. Un parásito identificado demasiado tarde que se introdujo en sus entrañas contribuyó a su debilitamiento. Hans Olofson no veía ninguna posibilidad de viajar. Habría supuesto abandonar a esa mujer extenuada, que dormía en una cama demasiado grande. Consideraba un misterio que tuviera el valor de dejar en sus manos inexpertas el cuidado de la granja.
Un día descubre que se despierta por las mañanas con una alegría totalmente nueva y desconocida. Le parece que por primera vez en su vida tiene una tarea, aunque sólo sea ver desaparecer los coches cargados de huevos en la polvareda de tierra roja. «Tal vez no haya nada más importante», piensa. «Producir comida y saber que siempre hay alguien esperándola.»
Después de un año también le asaltan pensamientos que le parecen frívolos. «Me quedo», piensa. «Mientras Judith esté débil, mientras no venga el sucesor. Estoy aprendiendo algo de todo esto. De los huevos y el constante problema de los alimentos. De cómo guiar a doscientos africanos. Algo de esto tendrá su sentido incluso en el momento de volver a casa.»
Después de seis meses escribe una carta a su padre y le comunica que va a quedarse en África por un tiempo indeterminado. Sobre sus estudios, sobre si va a volver a querer ser el defensor de las circunstancias atenuantes, sólo escribe: «Aún soy joven». La carta es una epístola desenfrenada, un drama de terror en el que varían por completo las dimensiones.
«Es un agradecimiento que llega tarde», piensa. «Un agradecimiento por todo lo vivido a través de la carta de navegación que hay en la casa junto al río.»
«Formo parte de una aventura», escribe. «Una aventura que ha surgido de esa fuente de energía que tal vez sea lo realmente importante de la aventura: las casualidades que se van acoplando y me permiten participar.»
Le envía un diente de cocodrilo, como si se tratara de un valioso cargamento que hay que bajar a la bodega del Céléstine.
«En este país los dientes de reptil son una garantía contra la desgracia», escribe. «Aquí tienes el amuleto que va a defenderte contra un corte mal dado con el hacha o un árbol del que no te ha dado tiempo de escapar.»
Una noche que no puede dormir, recorre la casa a oscuras hasta la cocina para beber agua y oye de pronto que Judith llora encerrada en su habitación. Y quizás es en ese momento, mientras está de pie en la cálida oscuridad al otro lado de la puerta, cuando vislumbra por primera vez el presentimiento. El presentimiento de que se va a quedar en África. Como una puerta que se entreabre en su conciencia y deja ver fugazmente un futuro que nunca había pretendido.
Ha transcurrido un año.
En la orilla del río suspira el hipopótamo que él nunca ha llegado a ver. Una mañana, una cobra brillante serpentea en la hierba húmeda ante sus pies. Por la noche ve hogueras que brillan en el horizonte y le llega un lejano retumbar de tambores como un idioma difícil de descifrar.
El pasto elefante arde y los animales huyen. Se imagina que se trata de una batalla iniciada hace tiempo, una guerra que ha continuado a través de la niebla de la prehistoria…
«Yo», piensa. «Yo, Hans Olofson, en realidad tengo tanto miedo a lo desconocido como cuando bajé del avión y el sol hacía que el mundo pareciera blanco. Me doy cuenta de que una catástrofe me rodea, un aplazamiento momentáneo de la hora final, el momento en el que dos épocas colisionan. Sé que soy blanco, una de esas velas que se ven con demasiada claridad, uno de los que están de paso por este continente. Y sin embargo me quedo.
»He tratado de protegerme, de transformarme en alguien que no forma parte de esa pugna. Me quedo afuera, soy un visitante ocasional, sin complicidad ni responsabilidad. ¿Es inefectivo tal vez? ¿Es acaso la mayor ilusión del hombre blanco? Sin embargo, veo con toda claridad que mi miedo es distinto al que tenía cuando estaba de pie bajo el blanco sol.
Читать дальше