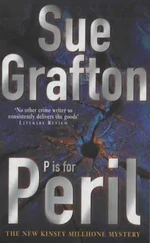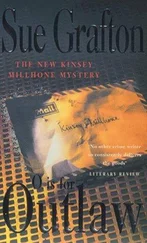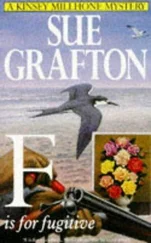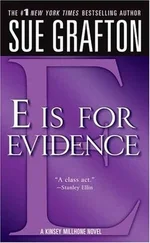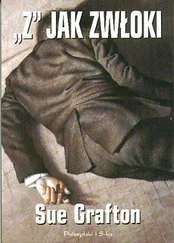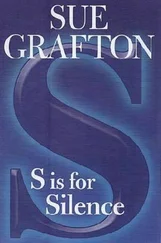Volví a consultar el reloj. Las diez y ocho minutos. ¿Por qué tardaba tanto? Supuse que sentiría mucha curiosidad por la llegada de un paquete, sobre todo si éste necesitaba su firma. Fuera cual fuese la causa de la demora, cuando salió eran ya las diez y diecisiete minutos. Mantuve la cara apartada y evité su mirada mientras trazaba cruces al azar en el cuaderno del servicio. Cerró a sus espaldas y entonces me vio.
– Ah, hola. ¿Se acuerda de mí?
La miré.
– Sí, señora. ¿Cómo está? -dije. Dejé el cuaderno, me hice con una toalla y la doblé.
– ¿Vio usted mi llave cuando arregló anoche mi habitación? -Llevaba el habitual maquillaje recargado y se había recogido el pelo en una cola de caballo, que se había atado con un pañuelo de seda verde.
– No, señora, pero si la ha perdido, pida un duplicado en recepción. -Doblé otra toalla y la puse en el montón.
– Es lo que voy a hacer -dijo-. Gracias. Buenos días.
– Buenos días. -Observé su espalda mientras avanzaba hacia los ascensores. Llevaba un jersey blanco de algodón y de cuello alto debajo de un chaquetón verde oscuro de pana, que tal vez formase parte del atuendo premamá. El chaquetón le colgaba más por detrás que por delante. La mujer se tiraba de la prenda, que se abolsaba en la parte central. Calzaba las botas de deporte rojas y aquel día se había puesto leotardos verde oscuro. Si mis sospechas eran acertadas y era víctima de malos tratos conyugales, esto explicaría su tendencia a taparse por entero. Metí la mano en el bolsillo, donde los cinco dólares de propina seguían doblados desde la noche anterior. Aquel billete era la única brizna de reconocimiento que me había ganado disfrazada de señora de la limpieza. Ojalá no se hubiera comportado tan amablemente conmigo. De pronto me sentí como una cerda por lo que iba a hacer.
Dobló la esquina. Dejé las toallas y saqué la llave. Pausa. Me sentía como en espera del disparo del juez que da comienzo a la carrera. Oí el ping que produjo el ascensor al detenerse en la planta y a continuación el ahogado murmullo de las puertas al abrirse y cerrarse. Yo ya me dirigía a la habitación 1236. Introduje la llave en la cerradura, la giré, abrí la puerta y colgué del tirador el plástico del Servicio de Habitaciones, por si volvía sin previo aviso. Las diez y dieciocho minutos. Eché un rápido vistazo para comprobar que la habitación y el cuarto de baño estaban tan vacíos como esperaba. Encendí la luz de la zona del tocador.
Desde la noche anterior se habían abierto y ordenado alrededor de la pila más útiles de aseo. Fui al armario y abrí la puerta. El petate estaba donde lo había visto la víspera, con el bolso de Laura al lado. Saqué el primero y lo puse sobre el tocador. Lo miré por encima, para asegurarme de que no era una trampa. Era de lona beige, seguramente impermeable, con asas de cuero oscuro y un bolsillo lateral para revistas. En ambos extremos había bolsillos con solapa para guardar objetos pequeños. Abrí la cremallera del petate y miré el contenido con rapidez. Calcetines, pijamas de franela, braguitas limpias, pantis. Registré las fundas de los extremos, pero estaban vacías. Nada en el bolsillo lateral. Puede que Laura hubiera sacado el dinero y lo hubiese puesto en otra parte. Miré la hora. Las diez y diecinueve minutos. Me quedaban aún tres minutos largos.
Dejé el petate, bajé el bolso y registré el contenido. En la billetera había un permiso de conducir extendido en Kentucky, varias tarjetas de crédito, identificación heterogénea y alrededor de cien dólares en metálico. Dejé el bolso junto al petate. ¿Cuánto dinero pensaba yo que habían robado y cuanto espacio ocupaba? Me puse de puntillas y pasé la mano por el estante del armario, pero no encontré nada. Registré los bolsillos del impermeable, luego metí la mano en los bolsillos del vestido de tela vaquera que le había visto puesto y que en aquellos momentos colgaba al lado del impermeable. Miré en el armarito de debajo de la pila, pero sólo vi cañerías de agua y una llave de paso. Inspeccioné la ducha y la cisterna de la taza. Volví a la habitación principal y me puse a mirar los cajones uno por uno. Todos estaban vacíos. Nada en el mueble del televisor. Nada en la mesita de noche.
El teléfono sonó de pronto. Una vez. Silencio a continuación.
El corazón se me puso a doscientos por hora. Laura Huckaby estaba subiendo. El tiempo se me acababa. Fui al escritorio y saqué el cajón para ver si tenía algo pegado debajo. Me puse a cuatro patas y miré debajo de las camas, recogí el edredón y levanté el colchón de la que más cerca tenía. Nada. Miré en la otra cama, metiendo el brazo entre el colchón y el somier. Me incorporé y alisé la cama. Volví a registrar el petate, manoteando entre el desorden de ropa y preguntándome qué habría pasado por alto. Puede que hubiese un bolsillo con cremallera dentro del petate. Al diablo. Así el petate y me dirigí a la puerta. Recogí el colgador del Servicio de Habitaciones y cerré a mis espaldas. Oí el ping del ascensor y el murmullo de las puertas al abrirse. Metí a toda velocidad el petate bajo un montón de sábanas limpias y me puse a empujar el carrito por el pasillo.
Laura Huckaby se cruzó conmigo andando con rapidez. Llevaba en la mano la llave de la habitación, de modo que el paseo no había sido por lo menos una pérdida de tiempo total. Esta vez ni siquiera me miró. Entró en la habitación y cerró de un portazo. Metí el carrito en el rincón del extremo del pasillo, recogí el petate y me dirigí a la salida de incendios. Llegué a la escalera y bajé corriendo y saltándome peldaños. Si Laura Huckaby tenía la mosca detrás de la oreja, no tardaría en advertir el ligero desorden. Me la imaginé yendo derecha al armario y maldiciendo su estupidez al comprobar que no estaba el petate. Seguro que se daría cuenta de que le habían tomado el pelo. Que armase un escándalo o no dependería del temple que tuviera. Si hubiera transportado una cantidad elevada de dinero honrado, ¿no la habría guardado en la caja de seguridad del hotel? A no ser que Ray Rawson me hubiera mentido en lo tocante al botín.
Llegué a la planta octava y abrí la puerta, encaminándome a la habitación 815. Me detuve en seco. En al pasillo, delante de mi puerta, había un hombre con traje y corbata. Se volvió al notar mi presencia. El petate se me antojó de pronto enorme y visible como una montaña. ¿Qué hacía una camarera de hotel con un petate de lona? Automáticamente me dirigí al rincón de la limpieza. El pecho me ardía y las fosas nasales se me habían dilatado. Por el rabillo del ojo vi que el hombre volvía a llamar a mi puerta. Miró a izquierda y derecha, sacó una llave maestra y entró en mi habitación. Por el amor de Dios, ¿qué hago ahora?
Dejé el petate en un estante del cuarto de la ropa y puse unas cuantas sábanas limpias encima. Las sábanas cayeron al suelo y el petate las siguió. Recogí el petate y lo metí por el momento en una gran bolsa destinada a las sábanas sucias. Me arrodillé y me puse a recoger las sábanas caídas. Algo tenía que hacer mientras esperaba a que el individuo saliera de mi habitación. Me asomé por la puerta. Ni rastro del individuo, por lo que supuse que estaba aún en mi cuarto, husmeando entre mis pertenencias. Tenía el bolso en el armario y no tenía ganas de que lo registrara, pero no podía impedírselo, a no ser que prendiera fuego al edificio. Oí abrirse y cerrarse la puerta de la salida de incendios. Por favor, no, por favor, que no sea una camarera de verdad, pensé. Una persona entró en mi campo visual. Levanté los ojos. Bueno, mi petición se había escuchado. No era la camarera, era un guardia de seguridad.
Sufrí una descarga de miedo y el calor me enrojeció la cara. Era cuarentón, de pelo corto, con gafas, recién afeitado, gordo. En mi opinión, habría tenido que estar haciendo abdominales para remediar aquella barriga. Se quedó inmóvil, mirándome mientras yo doblaba una funda de almohada. Sonreí como una tonta. Me sentía como una actriz que interpreta una obra poseída por el pánico de las candilejas. La saliva se me fue de la boca y se me escurrió por el otro extremo.
Читать дальше