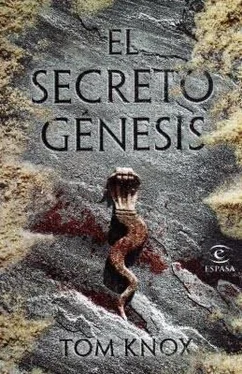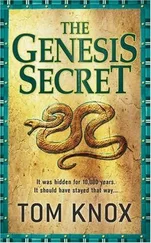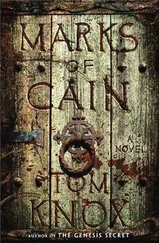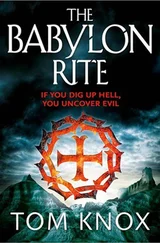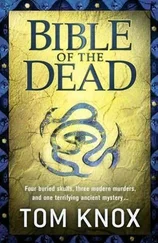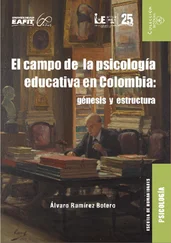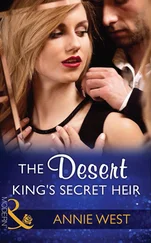– ¿Y eso?
– Fue miembro de la aristocracia angloirlandesa. Protestante. Y solía quemar iglesias católicas irlandesas. Con los fieles dentro.
– Ha sido una pregunta tonta.
– Pues sí. -Harnaby se rió-. ¡Es muy desagradable! Y Burnchapel Whaley fue también miembro del club irlandés del Fuego del Infierno. Se trataba de una horrible caterva de vándalos, incluso para lo que se prodigaba en aquella época.
– Muy bien. ¿Y qué me cuenta de Jerusalem Whaley, su hijo?
Harnaby frunció el ceño. Había ahora tanto silencio en la sala que Forrester podía oír el golpeteo de la llovizna en los alargados marcos de las ventanas.
– ¿Tom Whaley? Ese fue otro cabrón georgiano. Tan bruto y cruel como su padre. Pero luego ocurrió algo. Volvió a Irlanda tras un largo viaje por Oriente hasta Jerusalén. De ahí su apodo: Jerusalem Whaley. Cuando regresó, parecía que el viaje le había cambiado. Lo destrozó.
Forrester hizo un gesto de sorpresa.
– ¿Cómo?
– Lo único que sabemos es que Jerusalem Whaley volvió siendo un hombre muy distinto. Construyó este extraño castillo, el fuerte de Santa Ana. Escribió sus memorias. Un sorprendente libro lleno de arrepentimiento. Y después murió, dejando atrás el castillo y un montón de deudas. ¡Pero una vida fascinante! -Harnaby hizo una pausa-. Perdone, señor Forrester, ¿estoy hablando demasiado? A veces me dejo llevar. Es un poco de pasión por mi parte, folclore de la zona. Tengo un programa de radio sobre historia local, ¿sabe?
– No se disculpe. Esto es muy interesante. La verdad es que sólo tengo una pregunta más. ¿Ha quedado algo del antiguo edificio?
– Pues no. No, no, no. Fue derruido por completo -suspiró Harnaby-. ¡Así eran los años setenta! De haber podido, habrían derribado la catedral de San Pablo. La verdad es que es una pena. Pocos años después el edificio habría sido conservado.
– Entonces, ¿no dejaron nada?
– No. Aunque… -El rostro de Harnaby se nubló-. Hay algo…
– ¿Qué?
– A veces me he preguntado… Hay otra leyenda. Muy rara, la ver dad.Harnaby agarró su bolsa de plástico-. ¡Se lo enseñaré!
El hombre caminó balanceándose hacia la puerta y Forrester le si guió hasta el jardín delantero. En mitad de la brisa, el frío y la 11o vizna miró a su izquierda. Pudo ver a Boijer junto a la carpa Policial. La chica de la CNN pasaba con su equipo. Forrester articuló los labios hacia Boijer señalándole a Ángela Darvill: «Habla con ella, descubre qué sabe». Su subalterno asintió.
Harnaby caminó lenta y pesadamente por la empapada hierba de la fachada, delante del edificio almenado. Cuando el césped dio paso a setos y muros, el hombre se arrodilló como si fuera a arreglar las plantas.
– ¿Ve?
Forrester se agachó a su lado y miró la tierra oscura y húmeda.
Harnaby sonrió.
– ¡Mire! ¿Lo ve? La tierra es más oscura aquí que aquí.
Era cierto. La tierra parecía cambiar un poco de color. El suelo del césped del castillo tenía claramente más turba y era más oscuro que el que estaba más apartado de la casa.
– No lo entiendo. ¿Qué es?
Harnaby negó con la cabeza.
– Es irlandesa.
– ¿Cómo?
– La tierra. No es de aquí. Puede que sea de Irlanda.
Forrester entrecerró los ojos. Estaba lloviendo de nuevo, y esta vez, con más fuerza. Pero no se dio cuenta. La relojería de aquel caso daba vueltas en su cabeza. Daba vueltas con bastante rapidez.
– Por favor, explíquese.
– El cabrón de Whaley era un hombre impulsivo. Una vez apostó con alguien a que podía saltar desde la ventana de un segundo piso sobre un caballo y sobrevivir. Lo hizo, ¡pero el caballo murió! -Harnaby se rió-. En cualquier caso, la historia es que se enamoró de una chica irlandesa, justo antes de mudarse aquí. A Man. Pero esto le planteaba un problema.
– ¿Cuál?
– Su contrato de matrimonio decía que ella sólo podría vivir en suelo irlandés. Pero aquello fue en 1786 y Whaley acababa de comprar esta casa. Estaba decidido a traer a su mujer aquí, a pesar de lo que dijera el contrato. -A Harnaby le brillaban los ojos.
Forrester pensó en ello.
– ¿Quiere decir que trajo toneladas de tierra irlandesa para vivir en ella, de forma que su mujer estuviera en suelo irlandés?
– En pocas palabras, sí. Transportó una gran cantidad de tierra hasta la isla de Man y, de ese modo, cumplió sus votos. O eso dicen…
Forrester apoyó la mano sobre la tierra húmeda y oscura que ahora se llenaba de manchas negras por la lluvia.
– Entonces, ¿todo el edificio está construido sobre esa misma tierra irlandesa? ¿Esta tierra de aquí?
– Es muy posible.
Forrester se puso de pie. Se preguntó si los asesinos conocían esa extraña historia. Tenía la fuerte sensación de que así era. Porque no habían prestado atención al edificio y, en su lugar, habían ido directamente a por el último vestigio auténtico posible del Disparate de Whaley. La tierra sobre la que fue construido.
Forrester tenía otra pregunta más.
– De acuerdo, señor Harnaby, ¿de dónde pudo proceder la tierra?
– Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo… -El periodista se quitó las gafas para limpiar la lluvia de los cristales-. Sin embargo, tuve hace tiempo una teoría. Que procedía de Montpelier House.
– ¿Qué es?
Harnaby parpadeó.
– El cuartel general del club irlandés del Fuego del Infierno.
Rob y Christine volvieron a su barrio. Aparcaron, con una sacudida, en la esquina de la calle de ella. Mientras bajaba del Land Rover, miró a izquierda y derecha. Al fondo de la calle había una mezquita, con esbeltos y majestuosos minaretes, bañada con una espeluznante iluminación verde. Dos hombres con bigote y traje discutían entre las sombras justo al lado de un BMW grande y negro. Los hombres miraron por un momento a Rob y a Christine y después volvieron a su encendida discusión.
Christine condujo a Rob hasta la entrada de un edificio moderno. El ascensor estaba ocupado o estropeado, así que subieron los tres tramos de escaleras. El apartamento era grande, espacioso y luminoso, y casi desprovisto de muebles. Pilas ordenadas de libros se amontonaban sobre el suelo de madera pulida o estaban agrupados en las estanterías de una pared. En un extremo del salón había un escritorio grande de acero y un sofá de piel. En la otra esquina reposaba una silla de mimbre.
– No me gustan los espacios atestados. Una casa es una máquina para vivir en ella.
– Le Corbusier.
Ella sonrió y asintió. Rob también sonrió. Le gustaba ese piso. Era muy… de Christine. Sencillo, intelectual, elegante. Se fijó en un cuadro que había en la pared: se trataba de una fotografía grande e inquietante de una torre muy extraña. Una torre de ladrillos dorados y naranjas rodeada de algunas ruinas, con vastas extensiones de desierto por detrás.
Los dos se sentaron juntos en el sofá de piel y Christine sacó de nuevo el cuaderno. Mientras hojeaba una vez más las páginas garabateadas de Breitner, Rob tuvo que hacerle una pregunta.
– Y bien, ¿trigo einkorn?
Pero Christine no le escuchaba. Sujetaba el cuaderno muy cerca de la cara.
– ¿Este plano? -se dijo a sí misma-. Estos números… y estos de aquí… Esa mujer, Orra Keller… Quizá…
Rob hizo una pausa antes de responder. No hubo respuesta. Sintió la brisa en la habitación. Las ventanas estaban abiertas a la calle. Rob podía oír voces en el exterior. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo.
Los hombres seguían allí, pero ahora se encontraban justo debajo del edificio de apartamentos de Christine. Otro hombre, vestido con un anorak oscuro y acolchado merodeaba por la puerta de la tienda de enfrente: un enorme concesionario de motocicletas Honda. Los dos hombres con bigote levantaron la vista cuando Rob se asomaba por la ventana. Lo miraron sin decir nada. Simplemente lo miraron. El hombre del anorak también alzó los ojos hacia él. Tres hombres lo miraban fijamente. ¿Era aquello amenazador? El periodista pensó que se estaba volviendo paranoico. No podía ser que todo Sanliurfa estuviera siguiéndolos; aquellos hombres no eran más que… hombres. Se trataba tan sólo de una coincidencia. Se apartó de la ventana y miró la habitación.
Читать дальше