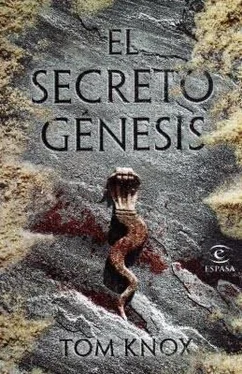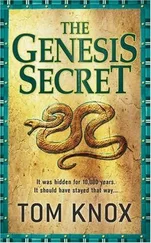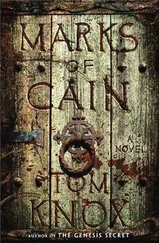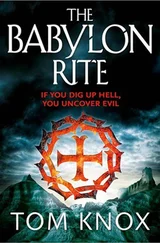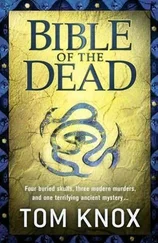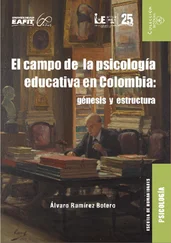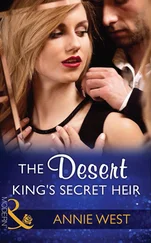– No importa -le dijo-. Algún día…
Forrester asintió. Sonrió al pensar en su frase de siempre. «Quizá algún día».
– A veces, me cuesta trabajo. Mi mujer se deprime y se da la vuelta por la noche. Pasan los meses sin que tengamos sexo, pero al menos estamos vivos.
– Y tenéis a vuestro hijo.
– Sí. Lo tenemos a él. A veces pienso que hay que estar agradecidos por lo que tenemos en lugar de por lo que no tenemos. ¿Qué es lo que dicen los alcohólicos en las reuniones de Alcohólicos Anónimos? Para lograrlo hay que fingirlo. Todas esas sandeces. Imagino que eso es lo que tengo que hacer yo. Fingir a veces que estoy bien. -Volvió a detenerse y el silencio resonó en toda aquella cálida sala de estar. Al final se incorporó en su asiento. Había terminado su hora. Lo único que podía oír era el tráfico, amortiguado por las ventanas y las cortinas.
– Gracias, doctora Edwards.
– Por favor. Ya te he dicho que me llames Janice. Llevas seis meses viniendo aquí.
– Gracias, Janice.
Ella sonrió.
– ¿Nos vemos la semana que viene?
Él se puso de pie. Le dio la mano con educación. Forrester se sentía purificado y con algo más de ánimo.
Condujo de vuelta a Hendon, calmado y pensativo. Otro día. Había pasado otro día. Sin beber ni gritar.
Oyó el ruido de su hijo cuando metió la llave en la cerradura de la puerta. Su esposa estaba en la cocina viendo las noticias en la televisión. El olor a pasta al pesto invadía todos los rincones. Todo iba bien. Las cosas iban bien. En la cocina, su mujer lo besó y él le dijo que había estado en una sesión. Ella sonrió y pareció relativamente contenta.
Antes de la cena, Forrester salió al patio y se lió un porro diminuto. No se sintió culpable al hacerlo. Se fumó la hierba, de pie en el patio, exhalando el humo azul hacia el cielo estrellado, y notó cómo los músculos de su cuello se relajaban. Después volvió a entrar en la casa, se tumbó en el suelo de la sala de estar y ayudó a su hijo con un puzle. Y de pronto, sonó aquella llamada de teléfono.
En la cocina, su mujer estaba colando los macarrones. Vapor caliente. El olor del pesto.
– ¿Sí?
– ¿Inspector jefe?
Forrester reconoció de inmediato el acento finlandés de su subalterno.
– Boijer, estaba a punto de cenar.
– Lo siento, señor, pero he recibido una llamada extraña…
– ¿Y bien?
– Ese amigo mío… Skelding, ya sabe, Niall.
Forrester pensó un momento y después lo recordó: el tipo alto que trabajaba en la base de datos de asesinatos del Ministerio del Interior británico. Habían estado tomando juntos una copa en una ocasión.
– Sí, lo recuerdo. Skelding. Trabaja en el HOLMES.
– Eso es. Pues bien, me acaba de llamar y me ha dicho que tienen un nuevo homicidio, en la isla de Man.
– ¿Y?
– Han matado a un hombre. Muy desagradable. En una casa grande.
– La isla de Man queda muy lejos.
Boijer estaba de acuerdo. Forrester vio cómo su mujer echaba sobre los macarrones el pesto de un intenso color verde. Se parecía un poco a la bilis; pero olía bien. Forrester tosió con impaciencia.
– Como he dicho, mi mujer acaba de preparar una deliciosa cena y…
– Sí, señor. Lo siento, pero la cuestión es que, antes de que este hombre fuera asesinado, los asaltantes le grabaron un símbolo en el pecho.
– Te refieres a…
– Sí, señor. Eso es. Una estrella de David.
Al día siguiente a la cena de Franz, Rob llamó a casa de su ex mujer. Su hija Lizzie contestó. Todavía no sabía bien cómo utilizar el teléfono. Rob trató de ayudarla.
– Cariño, utiliza el otro extremo.
– Hola, papi. Hola.
– Cariño…
El simple hecho de escuchar a Lizzie hablar le produjo a Rob un punzante sentimiento de culpa. Y también el placer puro y básico de tener una hija. Y el rabioso deseo de protegerla. Y después un sentimiento de culpa añadido por no estar allí, en Inglaterra, protegiéndola.
Pero ¿protegerla de qué? Estaba a salvo a las afueras de Londres. Estaba bien.
Cuando Lizzie consiguió usar el extremo correcto del teléfono, hablaron durante una hora, y Rob le prometió enviarle fotografías del lugar donde estaba. Después, muy a su pesar, colgó el teléfono y decidió que ya era hora de ponerse a trabajar. Oír a su hija tenía a menudo ese efecto; era como un instinto, algo genético. El recuerdo de sus deberes familiares estimulaba su instinto laboral, ir a ganar algo de dinero para alimentar a su prole. Era el momento de escribir el artículo.
Pero Rob se encontraba ante un dilema. Moviendo el teléfono de la cama al suelo, se reclinó y pensó. La historia era mucho más compleja de lo que se había imaginado. Compleja e interesante. Primero estaba la cuestión política: la rivalidad entre kurdos y turcos. Después el mal ambiente en la excavación y entre la gente de allí, su resentimiento y aquella oración de la muerte… ¿Y qué decir de las excavaciones clandestinas de Franz a altas horas de la noche? ¿Qué era aquello?
Se levantó y se acercó a la ventana. Estaba en la planta superior del hotel. Abrió la ventana y escuchó el sonido de la llamada de un almuecín desde una mezquita de los alrededores. El canto era discordante, incluso feroz. Sin embargo, seguía teniendo algo de hipnótico. El sonido inimitable de Oriente Medio. Se unieron más voces al cántico. La llamada a la oración resonaba por toda la ciudad.
Entonces, ¿qué iba a escribir para el periódico? Una parte de él deseaba ardientemente quedarse a investigar más. Llegar al fondo de la historia. Pero, en realidad, ¿de qué servía aquello? ¿No se trataba en verdad de un capricho? No tenía toda la eternidad. Y si incluía todo ese asunto extraño y desconcertante, alteraría e incluso estropearía el artículo. O, al menos, complicaría la narración y, por tanto, la pondría en peligro. El lector terminaría confuso y podría decirse que hasta insatisfecho.
Así pues, ¿qué debía escribir? La respuesta estaba clara. Si simplemente se ceñía a la simple y casi asombrosa cuestión histórica, se sentiría bien. Un hombre descubre el templo más antiguo del mundo. «Misteriosamente enterrado dos mil años después…».
Eso era suficiente. Se trataba de una historia de lo más amena. Y con algunas fotografías impactantes de las piedras, las excavaciones y de un kurdo enfadado, Franz con sus gafas y Christine con su elegante pantalón color caqui también quedarían bien.
Christine. Rob se preguntó si su deseo apenas reprimido de quedarse e investigar más a fondo aquella historia era, en realidad, por ella. Un deseo apenas reprimido por Christine. ¿Sabría la arqueóloga lo que él sentía? Probablemente. Las mujeres siempre lo sabían. Pero él no tenía la menor idea. ¿Le gustaba a ella? Se dieron aquel abrazo… Y la forma en que se cogió de su brazo anoche…
Basta. Agarró su mochila y, metiendo los bolígrafos, libretas y gafas de sol, salió de su habitación. Quería visitar la excavación una última vez, hacer unas cuantas preguntas más y así tendría suficiente material. Ya llevaba allí cinco días. Era hora de irse.
En el exterior del hotel, Radevan estaba apoyado en su taxi mientras discutía de fútbol o política con los demás taxistas, como siempre. Levantó la mirada cuando Rob salió a la luz del sol y sonrió. El periodista asintió.
– Quiero ir al sitio malo.
Radevan se rió.
– ¿Al sitio malo? Sí, señor Rob.
Radevan hizo sus ademanes de chófer con la puerta del coche y Rob entró en él sintiéndose enérgico y decidido. Había hecho la elección correcta. Redactar el artículo, enviar la factura por el trabajo y después volver a Inglaterra e insistir en pasar un tiempo prudencial con su hija.
Читать дальше