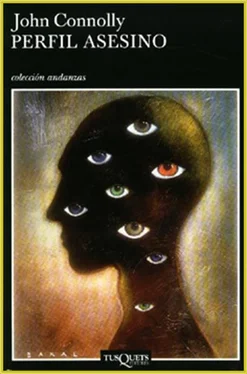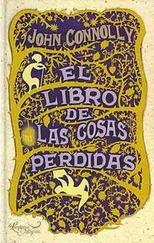– ¿Has vuelto a verlo desde ayer?
– No, me parece que me creyó.
– ¿Te dijo cómo consiguió tu nombre?
– Por la profesora que dirigía la tesis doctoral de Grace. Hablé con ella anoche. Me dijo que le había dado los nombres de dos amigas de Grace: Marcy Becker y yo.
Eran poco más de las nueve y ya casi estábamos en Augusta cuando sonó el móvil. No reconocí el número.
– ¿Señor Parker? -preguntó una voz femenina-. Soy Francine Becker, la madre de Marcy.
Mirando a Rachel, formé con los labios las palabras «señora Becker».
– Ahora precisamente íbamos a verles, señora Becker.
– Sigue buscando a Marcy, ¿verdad? -En su voz se advertía resignación y también miedo.
– Los que mataron a Grace Peltier están cada vez más cerca de ella, señora Becker -dije-. Mataron al padre de Grace; mataron a un hombre llamado Jack Mercier, junto con su mujer y sus amigos, y matarán a Marcy en cuanto la encuentren.
La oí echarse a llorar al otro lado de la línea.
– Siento lo que pasó cuando vino usted a vernos. Estábamos asustados. Temíamos por Marcy y por nosotros. Es nuestra única hija, señor Parker. No podemos permitir que le ocurra nada.
– ¿Dónde está, señora Becker?
Pero me lo diría a su debido tiempo y a su manera.
– Esta mañana ha venido un policía. Era inspector. Ha dicho que Marcy corría grave peligro y que quería llevarla a un lugar seguro. -Se interrumpió-. Mi marido le ha dicho dónde encontrarla. Somos personas respetuosas con la ley, señor Parker. Marcy nos advirtió que no dijéramos nada a la policía, pero este inspector era tan amable y se le veía tan preocupado por ella… No había razón para desconfiar de él y no tenemos forma de ponernos en contacto con Marcy. En la casa no hay teléfono.
– ¿Qué casa?
– Tenemos una casa en Boothbay Harbor. Es sólo una cabaña, en realidad. Antes la alquilábamos en verano, pero durante los últimos años la hemos dejado muy abandonada.
– Dígame dónde está exactamente.
Rachel me alcanzó un bolígrafo y un taco de papel adhesivo. Anoté sus indicaciones y se las leí de nuevo.
– Por favor, señor Parker, no permita que le pase nada.
– No lo permitiré, señora Becker -contesté para tranquilizarla procurando adoptar un tono convincente-. Una cosa más: ¿Cómo se llamaba el inspector que ha hablado de Marcy con usted?
– Lutz -respondió-. Inspector John Lutz.
Puse el intermitente de la derecha y paré en el arcén. El Lexus de Louis apareció en el retrovisor segundos después. Salí del coche y corrí hacia él.
– Cambio de planes -anuncié.
– ¿Adónde vamos? -preguntó.
– A buscar a Marcy Becker. Sabemos dónde está.
Debió de percibir algo en mi semblante.
– Y déjame adivinar -dijo-. Alguien más lo sabe también.
– Exacto.
– ¿Acaso no sucede siempre así?
Treinta años atrás, Boothbay Harbor era un sitio agradable, cuando se reducía a poco más que una aldea de pescadores. Y treinta años antes de eso, probablemente todo el pueblo olía a estiércol, ya que por entonces Boothbay era un centro para el comercio y transporte de fertilizantes. Si uno se remontaba aún más en el tiempo, el lugar debió de ser lo bastante agradable para convertirse en el primer asentamiento permanente de la costa de Maine, allá por 1622. Hay que reconocer que el asentamiento fue uno de los más míseros del litoral este, pero todo el mundo ha de empezar por algún sitio.
Actualmente, durante la temporada estival, Boothbay Harbor se llena de turistas y marinos en sus ratos de ocio que abarrotan una primera línea de mar muy castigada por el crecimiento urbanístico incontrolado. Ha recorrido un largo camino desde sus tristes orígenes; o, si uno se empeña en ver el lado negativo de las cosas, ha recorrido un largo camino para volver al triste estado inicial.
En Augusta tomamos la 27 en dirección sudeste y en poco más de una hora llegamos a Boothbay, donde seguimos por Middle Street hasta que pasó a llamarse Barters Island Road. Había estado tentado de pedirle a Rachel que nos esperase en Boothbay, pero aparte de no querer arriesgarme a recibir un puñetazo en la mandíbula, sabía que su presencia tranquilizaría a Marcy Becker.
Finalmente llegamos a una pequeña carretera particular que subía dando una curva hasta un descuidado camino arbolado que accedía a una casa de madera en lo alto de una colina, con un ruinoso porche y tablas empotradas en la pendiente a modo de peldaños. Calculé que no tendría más de dos o tres habitaciones. Estaba rodeada de árboles por el oeste y por el sur, lo que permitía una vista despejada de la mayor parte de la carretera hasta la casa. No se veía ningún coche en el camino, pero a la izquierda de la puerta de entrada, bajo la ventana, había una bicicleta de montaña.
– ¿Quieres que dejemos los coches aquí? -preguntó Louis cuando nos detuvimos uno junto al otro al pie de la carretera. Si seguíamos adelante nos verían de inmediato desde la casa.
– Ajá -contesté-. Quiero llegar y marcharme antes de que aparezca Lutz.
– Suponiendo que no esté ya allí.
– ¿Crees que ha subido hasta aquí en bicicleta?
– Podría haber estado aquí y haberse marchado ya.
No respondí. Me negaba a contemplar esa posibilidad.
Louis se encogió de hombros.
– Será mejor que no lleguemos con las manos vacías.
Abrió el maletero y bajó del coche. Eché otro vistazo a la casa y miré a Rachel con un gesto de incertidumbre. No se advertía la menor señal de actividad, así que dejé de mirar y me reuní con Louis. Rachel me siguió.
Louis había levantado la alfombrilla del maletero y dejado la rueda de recambio a la vista. Aflojó el perno que la mantenía sujeta, la retiró y me la entregó, de modo que el maletero quedó vacío. Sólo cuando descorrió un par de cierres ocultos caí en la cuenta de lo poco profundo que era el maletero. El motivo se puso de manifiesto un par de segundos después cuando se levantó toda la base, articulada mediante unas bisagras en la parte de atrás, y reveló un pequeño arsenal de armas encajadas en compartimentos especialmente diseñados.
– Estoy seguro de que tienes permiso para cada una de las armas -dije.
– Tío, hay cosas aquí para las que ni siquiera existe permiso.
Vi una de las minimetralletas Calico por las que Louis sentía particular cariño, con dos cargadores de cincuenta balas a cada lado. Contenía una Glock de nueve milímetros de reserva y un rifle Mauser SP66 para francotirador, junto con una metralleta BXP de fabricación sudafricana provista de silenciador y lanzagranadas, lo cual me pareció una contradicción en sí mismo.
– Oye, si pisas un bache en la carretera serás el único asesino a sueldo muerto con un cráter que lleve su nombre -dije-. ¿Nunca te ha preocupado conducir bajo los efectos de ser negro?
Conducir bajo los efectos de ser negro era casi un delito tipificado por la ley.
– No, tengo licencia de chófer y una gorra negra. Si alguien me pregunta, le digo sencillamente que trabajo para el señor.
Se inclinó y sacó una escopeta del fondo del maletero, que me entregó antes de bajar la base y volver a colocar la rueda de recambio.
Nunca había visto un arma como aquélla. Tenía aproximadamente la misma longitud que una escopeta de cañones recortados y una mira en alto. Bajo los dos cañones idénticos había un tercero, más grueso, que hacía las veces de empuñadura. Pesaba muy poco y la culata se adaptó bien a mi hombro cuando ajusté la mira.
– Impresionante -comenté-. ¿Qué es?
– Una Neostead, sudafricana. Treinta cartuchos de balas estabilizadas y un retroceso tan ligero que puede dispararse con una sola mano.
Читать дальше