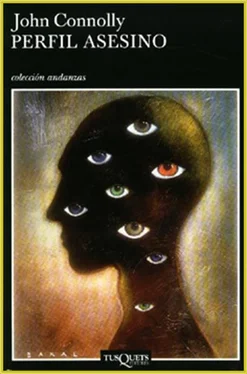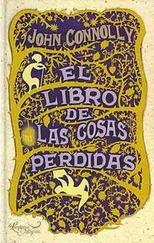«¿Qué pierde con ello?»
Deseaba marcharme de allí. Deseaba hablar con los Becker, obligarlos -a punta de pistola si era necesario- a decirme dónde se escondía su hija. Deseaba saber qué había encontrado Grace Peltier. Deseaba dormir.
Sobre todo, deseaba encontrar al señor Pudd, a la muda y al viejo que quería la piel de Rachel: el reverendo Faulkner. Entre los muertos de St. Froid se hallaba su esposa, pero no había rastro ni de él ni de sus dos hijos. Un chico y una chica, recordé. ¿Qué edad tendrían en el presente? ¿Cerca de cincuenta o poco más? La señorita Torrance era demasiado joven, y Lutz también. A menos que hubiese otras personas ocultas en alguna parte, cosa que dudaba, la única posibilidad eran Pudd y la muda: ellos eran Leonard y Muriel Faulkner, enviados en misión, cuando se requería, para cumplir la voluntad de su padre.
Me acompañaron hasta mi coche pasadas la once de la noche, con las amenazas de castigo resonándome aún en los oídos. Ángel y Louis estaban con Rachel cuando regresé, bebiendo cerveza y viendo la televisión casi sin volumen. Los tres me dejaron en paz mientras me desnudaba, me duchaba y me ponía unos chinos y un jersey. En la mesa de la cocina había un móvil nuevo, la tarjeta rescatada de entre los restos del antiguo y reinstalada. Saqué de la nevera una botella de Pete's Wicked Ale y la destapé. Olí el lúpulo y el característico aroma afrutado. Me la llevé a los labios y tomé el primer sorbo de alcohol en dos años, reteniéndolo en la boca tanto como pude. Cuando por fin me lo tragué, estaba caliente y espeso por la saliva. Serví el resto en un vaso y me bebí la mitad. Luego permanecí sentado contemplando lo que quedaba. Al cabo de un rato, llevé el vaso al fregadero y lo vacié en el desagüe.
No fue exactamente un momento de revelación, sino más bien de confirmación. No lo quería, no en ese momento. Podía tomarlo o dejarlo, y elegí dejarlo. Amy tenía razón; el alcohol, para mí, sólo había servido para llenar un vacío, y había encontrado otras maneras de hacerlo. Pero de momento el contenido de una botella no iba a mejorar las cosas.
Volví a estremecerme. Pese a la ducha y a la ropa seca, aún no había entrado en calor. Percibía el sabor de la sal en los labios, olía el salitre en mi pelo. Cada vez que eso ocurría, me sentía de nuevo en las aguas de la bahía, con el Eliza May lentamente a la deriva ante mí y el cuerpo de Jack Mercier balanceándose contra el cielo.
Dejé la botella en la caja de la basura reciclable y, al alzar la mirada, vi a Rachel apoyada contra la puerta.
– ¿No te la acabas? -preguntó en voz baja.
Negué con la cabeza. Por un momento fui incapaz de hablar. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como una piedra en el corazón que mi organismo ya estuviese en condiciones de eliminar. Un dolor en el centro mismo de mi ser comenzó a propagárseme por el cuerpo: hasta los dedos de las manos y de los pies, la entrepierna, la punta de las orejas. Me sacudió en varias oleadas, hasta tal punto que tuve que sujetarme al fregadero para no caerme. Cerré los ojos con fuerza y vi: una joven que sale de un barril de petróleo junto a un canal de Louisiana, sus dientes al descubierto en la agonía final y el cuerpo envuelto en un capullo de grasas corporales trasformadas, arrojada allí por el Viajante después de arrancarle los ojos y matarla; un niño muerto que corre por mi casa en plena noche, llamándome para que juegue con él; Jack Mercier desesperado entre las llamas mientras arrastran a su mujer, sangrando, bajo cubierta; sangre y agua mezcladas en las facciones pálidas y distorsionadas de Mickey Shine; mi abuelo, su recuerdo cada vez más lejano y desdibujado; mi padre sentado a la mesa de la cocina, alborotándome el pelo con su mano grande; y Susan y Jennifer desmadejadas en una silla de cocina, perdidas y a la vez no perdidas, lejos y sin embargo siempre conmigo…
El dolor me traspasó con un ruido tumultuoso, y creí oír voces que me llamaban una y otra vez cuando, por fin, llegó a su punto culminante. Tensé el cuerpo, abrí la boca y me oí hablar.
– No ha sido culpa mía -susurré.
Rachel arrugó la frente.
– No te entiendo.
– No… ha… sido… culpa… mía -repetí, con prolongados silencios entre las palabras a medida que vomitaba y escupía cada una de ellas, parpadeando a la luz. Me lamí el labio superior y percibí de nuevo el sabor del salitre y de la cerveza. La cabeza me palpitaba al ritmo del corazón, y pensé que iba a arder de un momento a otro. El pasado y el presente se entrelazaron como serpientes en su nido. Muertes nuevas y antiguas, culpas antiguas y nuevas, el dolor que me producían al rojo blanco mientras hablaba.
– Nada de todo eso -dije. Se me empañaron los ojos, y de pronto tenía agua salada reciente en las mejillas y los labios-. No he podido salvarlos. Si hubiese estado con ellos, habría muerto también. Hice todo lo que pude. Sigo intentándolo, pero no habría podido salvarlo.
Y no sabía de quién estaba hablando. Creo que hablaba de todos ellos: el hombre colgado del mástil, Grace y Curtis Peltier; una mujer y un niño, un año antes, tendidos en el suelo de un apartamento barato; otra mujer, otra niña, en la cocina de nuestra casa en Brooklyn un año antes de eso; mi padre, mi madre, mi abuelo; un niño con una herida de bala en vez de ojo.
Todos ellos.
Y los oí llamarme por mi nombre desde los lugares donde yacían, el eco de sus voces a través de los surcos y de los hoyos, de grutas y de cavernas, de huecos y de aberturas, hasta que la colmena que es este mundo vibró con su sonido.
– Lo he intentado -susurré-. Pero no he podido salvar a ninguno.
Y entonces me rodeó con sus brazos y el mundo se desmoronó, esperando a que lo reconstruyésemos a nuestra imagen.
Esa noche dormí en un extraño estado de agitación entre sus brazos, revolviéndome e intentando agarrarme a cosas invisibles. Ángel y Louis ocuparon la habitación libre y cerramos todas las puertas a cal y canto. Durante un rato, pues, nos sentimos seguros, pero ella no encontraba paz a mi lado. Imaginé que me hundía en unas aguas oscuras donde me esperaba Jack Mercier, su piel ardiendo bajo las olas, y a su lado Curtis Peltier derramaba la sangre negra de sus brazos en las profundidades. Cuando traté de salir a la superficie me retuvieron, hincando sus manos muertas en mis piernas. Me palpitaba la cabeza y me dolían los pulmones, y la presión aumentó sobre mí hasta que me vi obligado a abrir la boca y el agua salada me inundó la nariz y la garganta.
Luego me despertaba, una y otra vez, y ella se encontraba cerca de mí, susurrándome con ternura, acariciándome despacio la frente y el pelo. Y así transcurrió la noche.
A la mañana siguiente desayunamos deprisa y nos preparamos para separarnos. Louis, Rachel y yo iríamos a Bar Harbor para enfrentarnos con los Becker. Ángel había reparado la línea telefónica de casa y se quedaría allí para que dispusiéramos de mayor espacio de maniobra si era necesario. Cuando comprobé los mensajes del móvil camino del coche, sólo tenía uno: era de Ali Wynn y me pedía que la llamase.
– Me pidió que me pusiese en contacto con usted si alguien preguntaba por Grace -dijo cuando la telefoneé-. Bien, pues alguien ha preguntado.
– ¿Quién?
– Un policía. Vino ayer al restaurante. Era inspector. Vi la placa.
– ¿Te dio su nombre?
– Lutz. Dijo que investigaba la muerte de Grace. Quería saber cuándo la vi por última vez.
– ¿Qué le dijiste?
– Lo mismo que a usted, nada más.
– ¿Qué impresión te causó?
Antes de contestar se lo pensó un poco.
– Me asustó. Anoche no fui a casa. Me quedé con una amiga.
Читать дальше