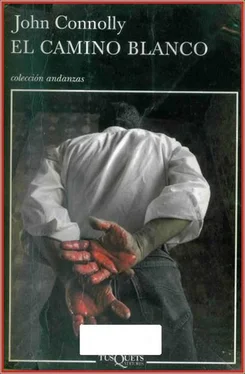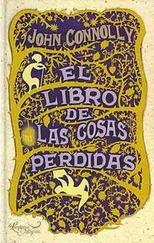El hombre que estaba detrás de la barra daba la impresión de que alguna vez, mucho tiempo atrás, había sido fuerte y estuvo en forma. Los músculos que tuviera en su día en los hombros, el tórax y los brazos, estaban ahora sepultados bajo una gruesa capa de grasa, y el pecho le colgaba como a una vieja. Tenía manchas amarillas de sudor reseco debajo de las mangas de la camiseta blanca y llevaba los pantalones muy bajados de cadera, de un modo que podría resultar atractivo en un chico de dieciséis años, pero que quedaba ridículo en un hombre que contaba cincuenta años más. Tenía el pelo rubio canoso, aunque aún tupido, y parte de la cara oscurecida por la barba de una semana.
Los tres hombres estaban viendo el partido de hockey en el viejo televisor que había colgado encima de la barra, pero se volvieron al unísono cuando entró el recién llegado. Iba sin afeitar, llevaba zapatillas de deporte sucias, una chillona camisa hawaiana y unos chinos arrugados. Tenía pinta de vivir en Christopher Street, aunque nadie en el bar supiese con exactitud dónde estaba Christopher Street, la calle gay más emblemática de Nueva York. Pero ellos conocían a esa clase de individuos, vaya si los conocían. Podían olerlos desde lejos. No importaba si no iba afeitado ni su desaliñada manera de vestir. El tipo tenía la palabra «maricón» escrita por todo el cuerpo.
– ¿Me pones una cerveza? -preguntó mientras se acercaba a la barra.
El camarero se quedó inmóvil durante al menos un minuto, después sacó una Bud de la nevera y la puso sobre la barra.
El hombre bajito cogió la cerveza y la miró como si viese una botella de Bud por primera vez.
– ¿No tienes otra?
– Tenemos Bud Light.
– Vaya, las dos clases.
El camarero se la sirvió sin inmutarse.
– Dos cincuenta -porque aquél no era de esos locales donde permiten crecer la cuenta. El tipo sacó tres billetes de un grueso fajo y añadió cincuenta centavos para dejar un dólar de propina. Los ojos de los otros tres hombres se quedaron fijos en sus manos finas y delicadas mientras guardaba el dinero en el bolsillo, y después se volvieron a mirar el partido de hockey. El hombre bajito agarró una mesa con los asientos adosados que había detrás de los dos clientes, la arrimó al rincón, puso los pies encima y se dedicó a ver la televisión. Los cuatro hombres se quedaron en esa posición durante cinco minutos, más o menos, hasta que la puerta volvió a abrirse con suavidad y otro hombre con un Cohiba apagado en la boca entró en el bar. Lo hizo de un modo tan sigiloso que nadie se percató de su presencia hasta que estuvo a menos de un metro de la barra, y fue justo en ese instante cuando uno de los hombres miró a la izquierda, lo vio y dijo:
– Little Tom, hay un tipo de color en tu bar.
Little Tom y el otro hombre apartaron la vista del televisor para examinar al negro que, en ese momento, se hacía con un taburete que estaba en el extremo de la barra en forma de L.
– Whisky, por favor -dijo.
Little Tom no se movió. Primero un maricón y ahora un negrata. Vaya nochecita. Sus ojos se pasearon por la cara del hombre, por la camisa cara, por los vaqueros negros planchados con esmero y por el abrigo cruzado.
– Tú no eres de aquí, ¿verdad, chico?
– Exacto. -Ni siquiera parpadeó ante el segundo insulto que le dedicaban en menos de treinta segundos.
– Hay un sitio para negratas a un par de kilómetros más abajo -dijo Little Tom-. Allí podrás tomar una copa.
– Me gusta este sitio.
– Bueno, pues a mí no me gusta que tú estés aquí. Mira, chico, mueve el culo antes de que empiece a tomármelo como un asunto personal.
– Entonces, no vas a ponerme la copa, ¿verdad? -dijo, sin parecer en absoluto sorprendido.
– No, a ti no. Y ahora lárgate. ¿O vas a obligarme a que te eche?
A su izquierda, los dos hombres saltaron de los taburetes, preparados para la pelea que daban por inminente. Pero, en vez de eso, vieron cómo el objeto de su atención se sacaba del bolsillo una botella de whisky metida en una bolsa de papel de estraza y desenroscaba el tapón. Little Tom sacó de debajo del mostrador un bate de béisbol metálico.
– Oye, chico, no puedes beberte eso aquí -le advirtió.
– Lástima -dijo el negro-. Y no me llames «chico». Mi nombre es Louis.
Entonces puso la botella boca abajo y observó cómo fluía su contenido por la barra y daba una cuidadosa vuelta en el recodo del mostrador. El reborde impedía que el líquido cayese al suelo, de modo que pasó por delante de los tres hombres, que miraron con sorpresa cómo Louis encendía el puro con un Zippo de bronce.
Louis se puso de pie y dio una larga chupada al Cohiba.
– Levantad la cabeza, blancos de mierda -dijo, y arrojó el mechero encendido al reguero de whisky.
El hombre del tatuaje golpea con fuerza el techo de la cabina del Lincoln. El motor ruge y el coche da una o dos sacudidas, igual que un novillo atrapado con un lazo, antes de salir disparado entre una nube de polvo, hojas muertas y gases de escape. Por un momento, Errol Rich parece colgar congelado en el aire antes de que el cuerpo se estire. Sus largas piernas descienden hacia la tierra, pero no la alcanzan, y da puntapi é s in ú tiles al aire. De sus labios sale un balbuceo y los ojos se le agrandan a medida que la cuerda ejerce m á s presi ó n sobre el cuello. La cara se le congestiona. Empieza a padecer convulsiones. Unas gotas rojas le salpican la mejilla y el pecho. Transcurre un minuto y Errol contin ú a forcejeando.
Debajo de é l, el hombre tatuado agarra una rama envuelta con un jir ó n de lino empapado de gasolina, la enciende con una cerilla y da un paso al frente. Levanta la antorcha para que Errol la vea, se la acerca a las piernas.
Errol empieza a arder, ruge y, a pesar de tener la garganta estrangulada, grita con fuerza, lanza un aullido de inmensa angustia. Luego otro. Las llamas le entran por la boca y las cuerdas vocales empiezan a quemarse. Da patadas una y otra vez, mientras el olor a carne asada inunda el aire. Hasta que las patadas por fin cesan.
El hombre en llamas ya est á muerto.
La barra empezó a llamear y se alzó una pequeña columna de fuego que les chamuscó la barba, las cejas y el pelo a los tres hombres. El tipo que tenía la pistola al cinto dio un salto atrás. Se cubrió los ojos con el brazo izquierdo, mientras que con la mano derecha buscaba el arma.
– Vaya, vaya -dijo una voz.
Tenía una Glock 19 a unos centímetros de la cara, que el hombre de la camisa chillona empuñaba firmemente con ambas manos. La mano del que buscaba su pistola se detuvo de inmediato, dejando a la vista el arma. El bajito, que se llamaba Ángel, le sacó la pistola de la funda y le apuntó con ella, de modo que en ese instante el borrachín tenía dos armas a unos centímetros de la cara. Junto a la puerta, Louis empuñaba una SIG y apuntaba con ella al hombre que llevaba un cuchillo al cinto. Detrás de la barra, Little Tom sofocaba con agua las últimas llamas. Tenía la cara roja y respiraba con dificultad.
– ¿Por qué coño lo has hecho? -Miraba al negro y a la SIG, que en ese instante le apuntaba al pecho. En la cara de Little Tom se insinuó un cambio de expresión, una leve llamarada de miedo que de inmediato se extinguió apagada por su naturaleza agresiva.
– ¿Qué pasa? ¿Algún problema? -le preguntó Louis.
– Sí que lo hay.
Era el hombre del cuchillo al cinto, envalentonado en ese momento que la pistola no le apuntaba. Tenía unos rasgos raros, como hundidos: una barbilla floja que se le perdía en el cuello delgado y fibroso, unos ojos azules que se hundían mucho en las cuencas, y unos pómulos que daban la impresión de haber sido rotos y aplastados por un antiguo y ya casi olvidado golpe. Aquellos ojos sin brillo miraron al negro con impasibilidad mientras mantenía las manos alzadas, lejos del cuchillo, aunque no demasiado. Era una buena idea obligarlo a que se deshiciera del cuchillo. Un hombre que lleva un cuchillo igual que ése sabe cómo usarlo, y además sabe hacerlo con rapidez. Una de las dos pistolas que empuñaba Ángel dibujó un arco en el aire y fue a posarse en él.
Читать дальше