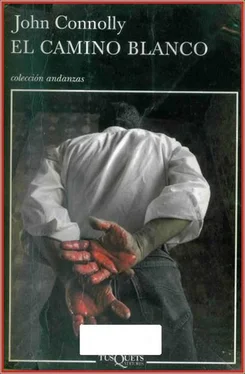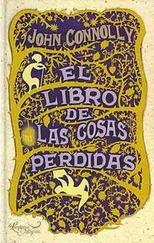– ¿Necesitan un mapa? -preguntó Cebert, esperanzado-. ¿Tal vez una guía turística?
– No, gracias -dijo el negro.
Cebert hurgó en la máquina registradora. Sin saber por qué, las manos empezaron a temblarle. Nervioso, se sorprendió a sí mismo iniciando justo el tipo de conversación idiota que se había jurado evitar. Le daba la impresión de hallarse fuera de su propio cuerpo, viendo cómo un viejo tonto con unos bigotes caídos se hablaba a sí mismo dentro de una tumba prematura.
– ¿Van a quedarse por aquí?
– No.
– Entonces me temo que no volveremos a vernos.
– Puede que tú no.
Había algo en el tono de voz de aquel hombre que hizo que Cebert levantase la vista de la caja registradora. Le sudaban las manos. Sacó con rapidez una moneda de un cuarto de dólar con el dedo índice y dejó que se deslizara por la cuenca de su mano derecha antes de dejarla caer de nuevo en la caja registradora. El negro seguía, muy tranquilo, al otro lado del mostrador, pero Cebert sintió una opresión inexplicable en la garganta. Parecía como si aquel cliente fuese dos personas a la vez: una de ellas vestida con vaqueros negros y camisa negra, con un leve deje sureño en la voz, y la otra una presencia invisible que se había colocado detrás del mostrador y que constreñía poco a poco las vías respiratorias de Cebert.
– O puede que volvamos alguna vez -prosiguió-. ¿Estarás aquí todavía?
– Eso espero -carraspeó Cebert.
– ¿Crees que te acordarás de nosotros?
Lo preguntó como quien no quiere la cosa, con algo que podría interpretarse como el esbozo de una sonrisa, pero no había lugar a dudas sobre lo que quería decir.
Cebert tragó saliva.
– Jefe -dijo-, ya mismo me he olvidado de vosotros.
Oído esto, el negro asintió con la cabeza y salió de allí con su acompañante. Cebert no pudo recobrar el aliento hasta que el coche se perdió de vista y la sombra del letrero se proyectó de nuevo en el solar vacío.
Cuando, uno o dos días después, los polis llegaron haciendo preguntas sobre aquellos dos hombres, Cebert negó con la cabeza y les dijo que no sabía nada, que no podía recordar si dos tipos como aquéllos habían pasado por allí a lo largo de la semana. Mierda, montones de gente pasaban por allí en dirección a la 301 o a la carretera Interestatal, como si aquello fuese una atracción de Disney. Y, en cualquier caso, todos esos tipos negros son iguales, ya sabes. Invitó a los polis a café y a pastelillos y se deshizo de ellos. Se sorprendió a sí mismo, por segunda vez en aquella semana, recuperando el aliento.
Echó un vistazo a las tarjetas de visita que atiborraban lo que antes eran paredes blancas, se inclinó y sopló el polvo acumulado en el rimero que le quedaba más próximo. El nombre de Edward Boatner quedó al descubierto. Según aquella tarjeta, Edward trabajaba para una fábrica que estaba a las afueras de Hattiesburg, en Mississippi, como vendedor de repuestos. Bien, si Edward volvía alguna vez, podría echarle un vistazo a su tarjeta. Aún estaría allí, porque Edward quería que lo recordasen.
Pero Cebert no se acordaba de nadie que no quisiera ser recordado.
Él podía ser amigable, pero no era tonto.
Un roble negro se alza en una colina, en el extremo norte de un campo verde. Sus ramas parecen huesos recortados en el cielo iluminado por la luna. Es un á rbol muy viejo. Tiene la corteza gruesa y gris, con profundas arrugas de uniformes surcos verticales, como una reliquia fosilizada que hubiese quedado varada tras una marea pret é rita. Por algunos sitios, la corteza interior ha quedado al descubierto y rezuma un olor amargo y desagradable. Sus brillantes hojas verdes son carnosas y feas, estrechas y de color intenso, con dientes erizados en el extremo del l ó bulo.
Pero no es é ste el verdadero olor del roble negro que se alza en el extremo de Ada's Field. En las noches c á lidas, cuando el mundo est á en calma, pensativo, y la p á lida luz de la luna brilla sobre la tierra abrasada que hay debajo de la copa del roble negro, é ste exhala un olor distinto, extra ñ o incluso para su propia especie, pero que forma parte de é l como las hojas que cuelgan de sus ramas y las ra í ces que se hunden en la tierra. Es el olor de la gasolina y de la carne quemada, de restos humanos y de pelo chamuscado, de goma derretida y de algod ó n en llamas. Es el olor de la muerte dolorosa, del miedo y de la desesperaci ó n, de los momentos finales vividos entre las risas y los insultos de los mirones.
Si te acercas, ver á s que la parte inferior de sus ramas est á calcinada y carbonizada. Mira, observa el tronco: la profunda ranura que surca la madera, ahora marchita, pero antes vigorosa, donde alguien resquebraj ó de pronto la corteza violentamente. El hombre que hizo aquella marca, la ú ltima marca que dej ó en este mundo, era Will Embree y ten í a mujer e hijo, y un trabajo en una tienda de comestibles por el que ganaba un d ó lar a la hora. Su mujer se llamaba Lila Embree, Lila Richardson de soltera, y el cuerpo de su marido -despu é s del desenlace final: una lucha desesperada que provoc ó que las botas golpearan con tanta fuerza el tronco del á rbol que acabaron desgarr á ndole la corteza y dejando una llaga profunda en su pulpa- nunca le fue devuelto, porque quemaron sus restos y la multitud se llev ó como recuerdo los huesos calcinados de los dedos de las manos y de los pies. Le mandaron una fotograf í a de su marido muerto que Jack Morton, vecino de Nashville, hab í a impreso en lotes de quinientas copias para que se utilizaran como postales: los rasgos de Will Embree retorcidos e hinchados, y el individuo que estaba bajo sus pies muerto de risa, mientras las llamas de la antorcha ascend í an por las piernas del hombre al que Lila amaba. Su cad á ver fue arrojado a un pantano y los peces arrancaron de sus huesos los ú ltimos despojos de carne carbonizada, hasta que se deshicieron y quedaron esparcidos por el lodo en el fondo del pantano. La corteza nunca se recuper ó de la llaga que le hizo Will Embree y desde entonces est á a la vista. El hombre analfabeto dej ó su marca en el ú nico monumento erigido a su desaparici ó n, tan indeleble como si la hubiese grabado en piedra.
En algunas partes de este viejo á rbol las hojas no crecen. Las mariposas no se posan en é l y los p á jaros no anidan en sus ramas. Cuando las bellotas caen al suelo, ribeteadas de costras marrones y velludas, se quedan all í hasta que se pudren. Incluso los cuervos desv í an sus ojos negros de la fruta podrida.
Alrededor del tronco crece una enredadera. Sus hojas son anchas, y de cada nudo brota una mata de peque ñ as flores verdes que huelen como si estuviesen descomponi é ndose, pudri é ndose, y a la luz del d í a son negras porque est á n llenas de moscas atra í das por el hedor. Es la Smilax herbacea, la flor de la carro ñ a. No hay otra como ella en cientos de kil ó metros a la redonda. Como el propio roble negro, es ú nica en su especie. Aqu í , en Ada's Field, las dos entidades coexisten, parasitarias y putrefactas: una alimentada por el sustento del á rbol, mientras que la otra debe su existencia a la desaparici ó n y a la muerte.
Читать дальше